|
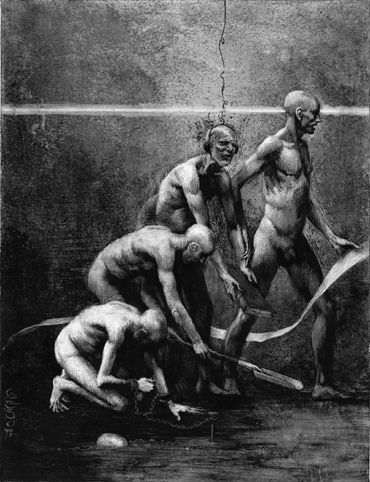 Perdoname, Ortega, que me tome la libertad de tutearte. No es porque ya no me inspirés respeto, sino porque te considero un amigo; además, ahora corren otros tiempos, ya no se requiere tanta formalidad en el trato. La confianza es tomada a bien, Ortega, no me juzgués un irrespetuoso, sino un hombre que te guarda afecto y una inmensa admiración. Perdoname, Ortega, que me tome la libertad de tutearte. No es porque ya no me inspirés respeto, sino porque te considero un amigo; además, ahora corren otros tiempos, ya no se requiere tanta formalidad en el trato. La confianza es tomada a bien, Ortega, no me juzgués un irrespetuoso, sino un hombre que te guarda afecto y una inmensa admiración.
Vine de visita porque tengo algo para contarte, algo que ya no te debe importar, pasaron más de diez años desde ese combate, el último. Se te ve tan viejo sentado en la mecedora con la manta sobre las piernas; quién lo hubiera pensado. Las piernas te traicionaron y tambaleaste, el yanqui aprovechó y se te vino encima con esa izquierda veloz y te ametralló cuatro o cinco veces la ceja ensangrentada, retrocedió un paso para tomar impulso y desde allá atrás, miles de kilómetros atrás, volvió con un derechazo violentísimo y te pegó de lleno en la sien. No se me borrará nunca esa imagen: tirado boca arriba y con los brazos extendidos, como si te hubieran muerto del golpe, Ortega. Sabés una cosa, tuve la sensación de que ahí nomás te levantabas y le llovías a golpes los riñones. Esa pelea la ibas ganando por puntos y te viniste a caer en el último round, a segundos del campanazo. Te conocí cuando joven, recuerdo que peleabas en precarias condiciones —ni guantes usabas—, en combates organizados más por amor al deporte que por profesionalidad. Ahora, quién lo diría, vas y venís monótono en la mecedora, la única del asilo, se ve que todavía gozás de ciertos privilegios. Siempre te las arreglabas para lograr favores de cualquiera. Eras un ejemplo de persona, no había en Jujuy quien te faltara el respeto porque te lo habías ganado desde chico, desde que te trompeabas día a día para ganar un espacio en la esquina de Belgrano y Necochea y lustrabas mocasines de ricos para recibir una moneda. Y se venía el último round, Ortega; descansabas en la esquina mientras el entrenador te apalabraba y con la toalla te contenía el sangrado que descendía desde la ceja. En tus ojos ya había algo de derrota. Los que en ese momento creí los ojos de una fiera, ahora que los años han pasado, comprendo que eran ojos de impotencia, impotencia de saber, de presentir que éste era el último round en varios sentidos. Yo gritaba eufórico tu nombre, para darte ánimos, te tenía tanta fe… Qué me iba a imaginar lo que sucedería en minutos. Jamás te había visto perder, excepto por un empate que dio mucho que hablar; “estaba arreglado”, dijo mi padre esa vez.
Ya no hablás, ya no insultás a nadie como lo hacías desde lo alto del ring, cuando alguien del público te abucheaba o te arrojaban cosas. Pero eso era antes, al principio. Después llenabas los estadios. La gente desde el norte viajaba días enteros en mula o en camiones repletos para acercarse a San Salvador porque ese sábado peleaba el Coya Ortega y a nadie le importaba contra quién, porque no tenías rival, caían como muñecos. Era una época gloriosa, de reconocimiento, de mujeres y noches interminables bailando en patios de tierra y siempre había una botella de ginebra pasando de boca en boca. Justamente, en una de esas noches de festejo, se te acercó un señor alto y trajeado. Te comentó sobre el interés que tenían en Buenos Aires de que viajaras, que allá estaban los boxeadores de verdad y que él se iba a encargar de hacerte una carrera exitosa. Y te fuiste nomás, Ortega; un día armaste el bolso y te despediste de los amigos y de Margarita, que andaba preñada de tres meses. De ahí en adelante, el box en Jujuy sólo vivía en los diarios. Al día siguiente de cada pelea que disputabas en el sur, nos juntábamos todos en el barcito del gimnasio para leer las noticias, para leer que el Coya Ortega ganaba pelea tras pelea y que tenías un futuro brillante. “El Puño Norteño”, se leía en letras grandes. Qué linda época aquélla. Ahora se te ve tan viejo, Ortega, que dan ganas de atenderte un poco, de cuidarte, por respeto a tu memoria, a lo que supiste guardar en la memoria de este pueblo desconocedor del éxito.
Estás con la vista al frente, con las pupilas dilatadas sin mirar nada en especial, como si abarcaras todo el panorama en un único haz. No me mirás a mí, que vine a visitarte. ¿Alguien más te viene a visitar? Nadie, Ortega, ya no sos la esperanza del pugilismo jujeño, ya no hay quien se interese en vos porque no hay dinero en tus bolsillos. ¿Te acordás de cuando invitabas ronda tras ronda? Todos te festejaban y se divertían y vos encontrabas ahí el afecto que te había negado la infancia; eran otros años, Ortega, los años dorados del box, según comentan los entendedores. Yo nunca fui de teorizar el deporte, simplemente te seguía en cada combate y disfrutaba como ninguno de tu cross de derecha y del esquive oportuno que desorientaba al rival: de repente ya no estabas frente a él, sino a un costado rematándole el hígado con fiereza. Porque, al mediar el quinto round, el yanqui cambió el paso, se agachó levemente y sacó un gancho que te iba a partir la mandíbula. Digo que te “iba”, Ortega, porque nadie se explica cómo, pero el gancho ascendió hasta perderse en el aire porque vos ya no estabas ahí; para cuando el yanqui retomó la guardia, medio que bajó los brazos mientras te buscaba desorientado y reapareciste como por arte de magia encajándole una trompada de lleno en el rostro. Fue cuando cayó el yanqui y, al mismo tiempo, se levantó todo el público. Se me llenaron de lágrimas los ojos, Ortega, y te gritaba ¡vamos, campeón! mientras el árbitro decía cinco, seis y el público explotaba en un solo grito de aliento para el argentino, para vos, Ortega. Pero el yanqui, primero poniéndose de rodillas y luego de pie, con ayuda de las cuerdas, se irguió y te clavó la mirada. Metiste la cabeza entre los brazos y te le fuiste encima, pero algo había cambiado, se notaba en el aire, en la quietud expectante de la gente: ése había sido tu mejor golpe y el yanqui lo había soportado. Los restantes rounds fueron parejos, pero se te notaba algo cansado, te faltaba fuerza y el corte en la ceja en el séptimo round te puso en desventaja.
Claro que ni debés saber quién soy. Yo no he hecho nada como para que me reservés un rinconcito en tu memoria. Sin embargo, pocos como yo te han seguido la carrera de principio a fin, desde José Armeta, en un cuadrilátero improvisado en pleno Parque San Martín, hasta la pelea con el yanqui Rony Machine Wave, en el Luna Park. Qué paliza ese día, Ortega. ¡Cómo pegaba el yanqui! Desde entonces venís cargando la cicatriz en la ceja. Después, las minas ya no te buscaban como antes, cuando engominado entrabas en el baile haciendo espacio para que pasara tu espalda vestida de cuero. Yo era pibe, Ortega, y vos eras mi ídolo. Y ahora verte así, quién lo hubiera imaginado. Eras único, campeón. Porque para mí siempre serás el campeón de los medianos, a pesar de que tu carrera no tuvo la trascendencia justa en los medios. En esa época, las cámaras correteaban a Monzón por todos lados. ¿Te acordás de que estuviste a punto de pelear con él? Había un revuelo bárbaro ese verano, estaba en boca de todos, la pelea del año, se rumoreaba, y la expectativa de nosotros, tus seguidores, era incontenible. Pero lo arruinaste con el comentario ese de que vos tenías “prohibido, por reglamento, pelear con estrellas de cine”. Al final, el duelo quedó en la nada y de a poco la gente se fue olvidando, se fue olvidando de la pelea y de vos, Ortega, que ya estabas en el limbo de tu carrera y esa pelea hubiera sido el salto a la historia. Porque habrías ganado, Ortega, me entendés, y habrías pasado a la historia como el pugilista argentino de todos los tiempos. Mirate cómo estás ahora, meciéndote, con la mirada perdida vaya a saber en qué recuerdo, en qué round andarás girando alrededor de tu oponente hasta marearlo.
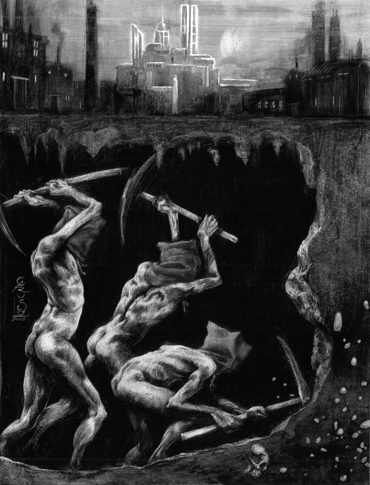 Yo todavía era un pibe cuando me subí al colectivo; no conocía Buenos Aires, pero decían que era grande. Viajé para verte pelear con el yanqui en el Luna Park, para apoyarte y gritar “¡vamos, Ortega, vamos, campeón!”. Ya sé que no te acordás, no te acordás de nada y menos de la paliza que recibiste esa noche ante miles de personas que, traidoras, empezaron a vitorear al yanqui, qué vergüenza que es nuestro pueblo, Ortega. Me demoraron en la puerta, un policía me pidió los documentos y me dijo que no podía pasar porque era menor de edad. Te imaginás lo que fue para mí ese momento, había viajado treinta horas en un colectivo destartalado y sin un peso en el bolsillo más que para pagar la entrada, sólo para verte triunfar a vos, para que te sintieras acompañado por uno de tu ciudad y no por los mercaderes que usaban tu nombre sólo para correr apuestas. Yo era pibe y era capaz de dar la vida por vos. El estadio estaba repleto y la pelea ya había comenzado cuando el policía que me había impedido pasar me llamó y me preguntó por qué lloraba. Le expliqué el viaje, el cariño que te tenía y mis ganas de presenciar el momento en que te colocaran el cinturón. Recuerdo que me sacó la gorra y me despeinó cariñosamente. Me dijo: “Pasá, pibe; cualquier cosa, decí que tenés dieciocho.” Cuando logré entrar, un señor me informó que ya iban por el segundo round. También me dijo que saltabas como un conejo de un lado para el otro y que el yanqui estaba enfurecido. Me acomodé cerca de la escalera de ingreso lo mejor que pude, porque estaba repleto de gente y hasta faltaba el aire. Miraba la pelea y miraba también los cientos de focos que apuntaban al cuadrilátero. No podía salir del asombro y, además, tenía miedo de que me descubrieran y me echaran. De a poco fui concentrándome en la pelea y empecé a reconocer esos amagues, iguales que en los improvisados rings de lona en Jujuy. Tenías cancha, Ortega, eras boxeador nato y el lugar donde tuvieras que pelear te daba lo mismo, no te intimidaba nada. Quién no te admiraba. Quién se iba animar a decir algo feo de vos. Eras intachable, Ortega. Hasta el yanqui, que ni te conocía, te peleaba con respeto, de igual a igual. Tiraba guantazos y retrocedía, no se te lanzaba; al contrario, mantenía distancia mientras vos te acercabas a puro amague y cambio de paso y de repente le encajabas una trompada y el público se ponía de pie eufórico. Era un combate parejo, estaba para cualquiera. Pero yo sabía que el ganador ibas a ser vos, Ortega. Yo todavía era un pibe cuando me subí al colectivo; no conocía Buenos Aires, pero decían que era grande. Viajé para verte pelear con el yanqui en el Luna Park, para apoyarte y gritar “¡vamos, Ortega, vamos, campeón!”. Ya sé que no te acordás, no te acordás de nada y menos de la paliza que recibiste esa noche ante miles de personas que, traidoras, empezaron a vitorear al yanqui, qué vergüenza que es nuestro pueblo, Ortega. Me demoraron en la puerta, un policía me pidió los documentos y me dijo que no podía pasar porque era menor de edad. Te imaginás lo que fue para mí ese momento, había viajado treinta horas en un colectivo destartalado y sin un peso en el bolsillo más que para pagar la entrada, sólo para verte triunfar a vos, para que te sintieras acompañado por uno de tu ciudad y no por los mercaderes que usaban tu nombre sólo para correr apuestas. Yo era pibe y era capaz de dar la vida por vos. El estadio estaba repleto y la pelea ya había comenzado cuando el policía que me había impedido pasar me llamó y me preguntó por qué lloraba. Le expliqué el viaje, el cariño que te tenía y mis ganas de presenciar el momento en que te colocaran el cinturón. Recuerdo que me sacó la gorra y me despeinó cariñosamente. Me dijo: “Pasá, pibe; cualquier cosa, decí que tenés dieciocho.” Cuando logré entrar, un señor me informó que ya iban por el segundo round. También me dijo que saltabas como un conejo de un lado para el otro y que el yanqui estaba enfurecido. Me acomodé cerca de la escalera de ingreso lo mejor que pude, porque estaba repleto de gente y hasta faltaba el aire. Miraba la pelea y miraba también los cientos de focos que apuntaban al cuadrilátero. No podía salir del asombro y, además, tenía miedo de que me descubrieran y me echaran. De a poco fui concentrándome en la pelea y empecé a reconocer esos amagues, iguales que en los improvisados rings de lona en Jujuy. Tenías cancha, Ortega, eras boxeador nato y el lugar donde tuvieras que pelear te daba lo mismo, no te intimidaba nada. Quién no te admiraba. Quién se iba animar a decir algo feo de vos. Eras intachable, Ortega. Hasta el yanqui, que ni te conocía, te peleaba con respeto, de igual a igual. Tiraba guantazos y retrocedía, no se te lanzaba; al contrario, mantenía distancia mientras vos te acercabas a puro amague y cambio de paso y de repente le encajabas una trompada y el público se ponía de pie eufórico. Era un combate parejo, estaba para cualquiera. Pero yo sabía que el ganador ibas a ser vos, Ortega.
Y, si hoy me acerqué de visita, es para contarte lo que pasó esa noche sobre el cuadrilátero, cómo te apagaron la estrella que te acompañó round tras round desde joven. Mirate, Ortega, te dejaron quieto, no te volviste a mover más, ni a hablar, ni a ir a los bares a juntarte con los amigotes a tomar ginebra y comentar sobre mujeres. Te voy a contar por qué estás ahora estático mirando los árboles y las nubes y todo lo que tenés enfrente, que para vos ya no significa nada. Ortega, campeón, te voy a contar cómo fue aquella pelea, yo sé que me podés escuchar y, además, necesito sacarme esto de adentro.
* “Encomio para el Coya Ortega”, en Y todo lo demás también, Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy, 2006.
|
