|
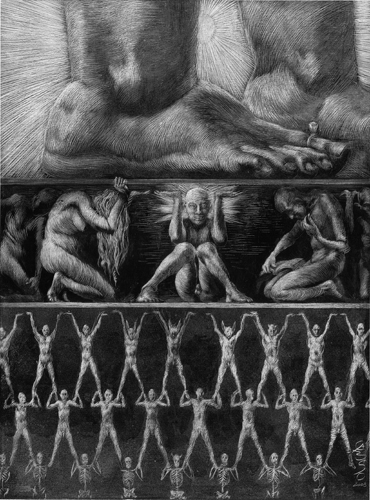 La ventana se abría como un tajo en la pared por donde entraba la luz de la mañana, confundiéndose con la del tubo fluorescente. Abajo, algunos autos se repartían el estacionamiento. El cuidador salió de la garita con un mate en la mano. Desde mi puesto se desplegaba un plano en el que cada auto era un rectángulo pequeño. Los árboles, desperdigados en el espacio, se alzaban entre los huecos libres. Una ambulancia llegó al portón. El cuidador saludó al chofer tocándose la boina y el otro entendió que podía pasar. Después volvió al lugar del que había salido y se lo comió esa construcción diminuta. Los tubos fluorescentes entraron en intermitencia por unos segundos y después ya se apagaron del todo. La ventana se abría como un tajo en la pared por donde entraba la luz de la mañana, confundiéndose con la del tubo fluorescente. Abajo, algunos autos se repartían el estacionamiento. El cuidador salió de la garita con un mate en la mano. Desde mi puesto se desplegaba un plano en el que cada auto era un rectángulo pequeño. Los árboles, desperdigados en el espacio, se alzaban entre los huecos libres. Una ambulancia llegó al portón. El cuidador saludó al chofer tocándose la boina y el otro entendió que podía pasar. Después volvió al lugar del que había salido y se lo comió esa construcción diminuta. Los tubos fluorescentes entraron en intermitencia por unos segundos y después ya se apagaron del todo.
Mi abuelo tosió. Giré y algo en el contraste entre la reciente oscuridad de la habitación y el blanco de la ventana me nubló la vista. Tardé un poco en encontrar su cuerpo entre las sábanas, reconocerle los ojos semicerrados.
“Agua.” Le alcancé un vaso de plástico que había en la mesa de luz. Acomodé la bombilla improvisada por la enfermera: un tubito de los que sirven para pasar suero, recortado en los bordes. La boca de mi abuelo se entreabrió, apenas tenía fuerza para dar sorbos como tumbos de mareado.
“Ya está. ¿Qué hora es?” Le dije que las seis de la mañana. No eran todavía las seis de la mañana, pero algo del orden de la piedad me empujaba a mentirle sistemáticamente cuando me preguntaba la hora. Siempre aumentaba el segundero, como queriendo ahorrarle tiempo. Como si lo suyo fuese una condena a esa cama, a esa bolsa de líquido ambarino que colgaba sobre su costado izquierdo. A veces las gotitas dejaban de caer y yo tenía por indicación golpear con las uñas un par de veces el tubito para que retomara su trabajo. Ésa parecía ser la única medida de tiempo que le competía. Una verdad en carrera contra la del reloj.
“¿Qué hora es?”, volvió a preguntar. Hacía las mismas preguntas todo el tiempo: qué hora es, cuándo me voy, cómo te llamás, ya vino Márgara. Ninguna de las respuestas era bonita. Ninguna de las verdades provisorias que le acercaba, con el mismo cuidado con el que le acercaba la bombilla, duraba mucho: cualquier cosa que dijese podía ser rebatida al minuto siguiente. Se olvidaba no bien se enteraba de lo que le decía. Eso era bueno, eso era malo.
Márgara había sido su esposa, su segunda esposa. La primera, mi abuela, había muerto en un momento de mi niñez del que no tengo memoria. Márgara también había muerto, unos meses atrás. Sabía cocinar pañuelitos con dulce de batata como nadie. Yo la miraba estirar la masa, cargarla de azúcar y aplastarla con el palo de amasar, volver a estirarla. Una ciencia particular en la que jamás iba a tener mejor maestra. A veces me dejaba recortar formas de estrella con el sobrante. Las espolvoreaba con azúcar impalpable y las veía crecer en el horno. Márgara dejaba caer los pañuelitos como bombas al aceite hirviendo. Primero, siempre, un estallido: disparos de calor de los que había que cuidarse.
Mi abuelo se volvió a hundir en el sueño, giró apenas su cuerpo y tironeó del suero. Tuve que acomodarlo despacio para que no se despertara. Así, en posición fetal, parecía que su cuerpo estuviese volviendo al lugar del que había venido.
Acostumbrado como estaba a ver a Márgara de espaldas, toda esa agitación sobre la mesada, conocía de memoria sus piernas. Los gemelos asomaban por debajo de la pollera, redondos y pétreos, casi comestibles. Usaba siempre el mismo par de zapatos marrones de taco bajo.
La enfermera entró en la habitación cargando una cajita con agujas y medicamentos. “A ver, abuelo, que le toca la pastilla”. Había algo tosco y maquinal en esa mujer, su cuerpo tabulado por el blanco del uniforme. Mi abuelo no se despertó hasta que lo zamarreó un poco, y ni siquiera entonces estuvo verdaderamente despierto. Tuvo, sí, la lucidez suficiente para tragar sin ahogarse. “¿Le toca desayuno?”, me preguntó la enfermera. Dije que no, que no estaba comiendo nada últimamente, que le daban vómitos. Hubiese recibido con gusto el desayuno yo mismo. Hacía horas que no comía nada. Hasta el té con leche fantasmal que servían con galletitas de agua me hubiese resultado deseable.
“Bajo a fumar, vuelvo en un rato”. La mujer no hizo ningún gesto que me asegurase que ella se iba a hacer cargo del bulto que se retorcía en la cama, haciendo rechinar los resortes. Yo tenía que salir de ahí, tenía que encontrarme con el día.
No había nadie en las escaleras del hospital. A lo lejos se podía escuchar una radio en am y las risotadas del personal que cambiaba de turno. Dos médicas jóvenes saludaron con la mano y salieron por una de las puertas. Las tuve detrás, conversando, durante los tres pisos que bajé. Hablaban de una película que ninguna había visto. Llegué a la planta principal y salí a la vereda. No pasaron más de dos o tres autos por la calle del frente del hospital mientras estuve fumando. Una monja entró en el edificio y me dio los buenos días. Tenía la cara carcomida por las arrugas.
Cuando volví, encontré a mi abuelo intentando bajarse de la cama. “Me hago pis.” Traté de convencerlo de hacer pis en el papagayo. “Yo puedo hacer de parado. No soy un chico.” Lavé el aparato de plástico en el lavamanos del baño, asqueado por el olor que desprendía. Quise colocárselo, pero se negó. Mi abuelo parecía desmenuzarse en la cama, ir desapareciendo. Tomó la botella por su asa y se concentró. “No puedo hacer acá. No puedo. Llevame al baño.”
La enfermera me había prohibido hacerlo. Sospecho que menos por una cuestión de imposibilidad médica que por su propia comodidad. Le pedí que volviera a intentar, le dije que no podía ponerse de pie, que se iba a marear. Excusas para bípedos en un mundo de bípedos.
“Llevame, por favor.” Nunca antes me había pedido algo por favor. Entonces tenía que sostener el suero y sostener al viejo y sostenerme a mí mismo sosteniendo y al mareo que me había dado fumar con el estómago vacío y después las escaleras y las médicas con sus balbuceos. Sostener, como cuando fui abanderado en la escuela y sentí que me estaba por desmayar en ese verano infierno de cincuenta grados. Sostener como un acto patrio, como un color primario. La combustión lenta de las palabras en los pizarrones. Cosas que no pueden dejar de hacerse aunque duelan.
Descolgué el suero cuidando de mantenerlo en alto. Pasé la bolsa al otro lado de la cama, le pedí a mi abuelo que me abrazara para erguirse. Trenzó las manos detrás de mi nuca, como un pulpo. “Me hago”, repetía.
“No te hacés, ya estamos. Agarrate fuerte”, le dije. Se incorporó. Pierna por pierna, de a una, a la derecha. Quedó sentado, agitándose, mientras yo sostenía el suero. El brazo empezaba a dolerme. Le calcé con la mano que me quedaba libre las pantuflas, dos pompas azules. Ahora, pie por pie, de a uno, al piso. Sostener. Alta en el cielo, un águila guerrera. Sostener. Logró pararse, con una fuerza que me sorprendió por el coraje. Marchamos unos metros. Lentos, interminables. El baño era un oasis al que no llegaríamos ni con nuestra mayor esperanza. “Me hago.” Unos pasos más, un mundo más, y ya estábamos. “Me hago.” Sostener, hacer del cuerpo un avance, movimiento. “Me hago.”
Se hizo.
Volvimos a la cama como salimos. Tuve que llamar a la enfermera, la misma mole blanca que había venido antes a despertarlo. “Te dije que en el papagayo. No podés hacer lo que querés, se va a lastimar.” La mujer destapó a mi abuelo con furia, tironeando de las frazadas y las sábanas que llevaban un sello de tinta: hibb. El viejo quedó al descubierto, como si lo hubiesen bajado de un único disparo. Tuve lástima, tuve odio. Frené los dos enviones. “Ahora hay que lavarlo todo, cambiar las sábanas. ¿Te das cuenta? Tengo un montón de habitaciones que atender. Ayudame, por lo menos, no te quedes ahí parado.” Tenía ganas de salir corriendo. Mi abuelo no abrió la boca, como si aceptase de ella la autoridad, toda la autoridad, inclusive la porción de autoridad que no había tolerado de mí. “Agarralo.”
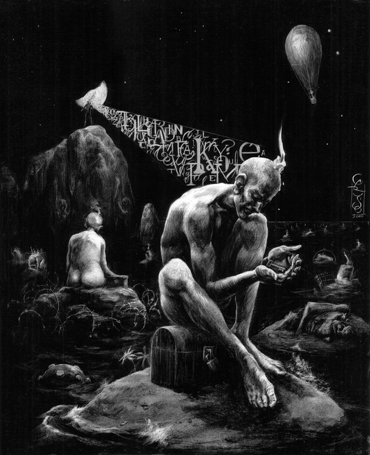 Así que me tuvo que volver a abrazar. Creo que, antes de ese día, nunca me había abrazado. El contacto de nuestros cuerpos era una sensación novedosa para mí. Conocí por primera vez el olor de su cuerpo: una molienda de duraznos enfermos. Me hizo pensar en el duraznero del patio de su casa, que daba pocos frutos, todos contagiados de cierta peste de la que también era víctima el naranjo. Así que me tuvo que volver a abrazar. Creo que, antes de ese día, nunca me había abrazado. El contacto de nuestros cuerpos era una sensación novedosa para mí. Conocí por primera vez el olor de su cuerpo: una molienda de duraznos enfermos. Me hizo pensar en el duraznero del patio de su casa, que daba pocos frutos, todos contagiados de cierta peste de la que también era víctima el naranjo.
La mujer le sacó el calzoncillo largo, que tenía manchas, plafones de amarillo bajando hasta las rodillas. Yo nunca había visto a mi abuelo desnudo. Quise no mirar y quise mirar. La enfermera trajo del baño una palangana con agua y jabón. Mojó una esponja y la refregó por las piernas de mi abuelo, delgadísimas, como alambres de púa. Después refregó su sexo sin disminuir la ferocidad, la velocidad ni la potencia. Una bruta que por casualidad había caído en su puesto y por inercia se había quedado.
Después puso de pie a mi abuelo. Parecía estar jugando con rastrillos y palas de plástico a armar castillos de arena, amontonando puchitos de tierra a los costados, cuidando que no se cayesen las paredes ni los túneles. Para eso no me pidió ayuda. Mi incompetencia estaba sobradamente demostrada. Lo sentó en una silla que había en la esquina del cuarto, para las visitas. El viejo meneó los ojos hacia la ventana. “¿Qué hora es? ¿Cuándo viene Márgara?” Le dije que en un rato, que era muy temprano todavía.
“Muy temprano para estar haciendo este desparramo, abuelo. Se queda quieto y hace caso, ahora… Listo. Volvamos a la cama”, dijo la enfermera. Clavé mis ojos como dos abejas en los suyos. Le zumbé dentro, le dije: basta.
Mi abuelo volvió a dormirse cuando estuvo tibio. Parecía feliz o algo así entre las sábanas endurecidas por el almidón, recién puestas.
Me senté contra la ventana y abrí el libro que había abandonado la noche anterior. “Marchábamos sobre una arena fina, compacta, no ondulada como la de las playas, que conserva la impresión de la marea.” Una arena de baldosas negras, trajinadas. De manchas de lavandina y arrastres. Una marea sobre la que mi abuelo se balanceaba, casi acunándose, en su bote de resortes. La bolsa de suero como el carajo, sobre el mástil mayor, desde donde se veía el horizonte: el esqueleto de un estacionamiento vacío, los autos ballena salpicándose de sol y sombra.
Un mapamundi suficiente para un viaje de vuelta. Márgara como un puerto, un punto fijo en la memoria.
Me sentí mareado de nuevo. El tabaco o el hambre o el movimiento del barco. Entré en el baño y cerré la puerta despacio, para no despertar a mi abuelo. Vomité sobre el inodoro, el cuerpo quebrado en noventa grados. Salpiqué, sin querer, la palangana que la enfermera había abandonado sobre el bidet.
* “Cuarto de derrota”, en El sistema del silencio, 17 Grises, Ciudad de Buenos Aires, 2012.
** Diccionario de la Real Academia Española: m. Náut. Local del buque donde se guardan y consultan las cartas marinas, derroteros, cuadernos de faros, etcétera, así como el instrumental náutico para hallar la situación en la mar. [N. de la A.]
|
