El sol lentamente se esconde. “Pareciera que se lo tragan los edificios, los cerros, el propio cielo”, piensa Matilde. Extiende su mano, como si intentara atrapar la llama que agoniza y evitar el ocaso. Aprieta los dientes, se apoya sobre el quicio de la ventana y endurece su mirada al ver que la luz se torna mortecina, despojándola de su protección. Se siente traicionada, indefensa.
Ya está oscuro. La desesperanza espiga en Matilde, al igual que el miedo. “Siempre sucede algo malo cuando no hay luz”, susurra al observar el jardín. Desaparecen los árboles, las flores, las casas de los vecinos, convirtiéndose en funestos anuncios de su llegada. La respiración se le agita, está al borde del llanto, entrelaza los dedos Matilde mientras espera: entonces se encienden las lámparas de seguridad. Observa las sombras proyectadas sobre el césped, en la acera, contra la reja; le parecen siniestras, la aterrorizan; sin embargo, están afuera. “No me harán daño, no pueden”, se dice una y otra vez.
El carro del cortinero chirría al deslizarse con el mismo desgano que Matilde jala el cordón. Los gruesos lienzos de terciopelo, empolvados y descoloridos, la aíslan del exterior para que Ella no penetre en su hogar y vuelva a lastimarla.
Aún debe corroborar que no ha fallado el sistema automático de iluminación. Matilde se desliza por los pasillos y habitaciones como si fuera un fantasma; abre las puertas conteniendo la respiración, temerosa de lo que pudiera haber tras ellas. Con cada foco que descubre brillando, su angustia se diluye; mas nunca se irá por completo. No mientras Ella siga acechándola.

Al entrar a la cocina, Matilde observa las dieciséis velas, repartidas en cuatro candelabros de metal. Una caja de cerillos se encuentra al pie de cada uno. “Nunca se está seguro a estas horas”, se confirma. Luego de revisar el buen estado de los pabilos, coloca sobre la mesa un plato con galletas y un vaso de leche. Se sienta a comer desganadamente, con la mirada fija en el desvaído mantel. Desde hace mucho tiempo la comida no le sabe a nada; desde la noche en que su marido murió. Llega al punto en que se hastía; no puede pasar otro bocado. Bebe lo que queda en el vaso y se esfuerza por no vomitar. Recoge los trastos y antes de salir vuelve a mirar las velas y los cerillos.
Su paso cansino la lleva hacia la sala. Se detiene mi momento en el comedor. Desliza los dedos por el vidrio de la mesa, por el respaldo de las sillas, tratando de captar algún rescoldo de su vida, de la felicidad que le fue arrebatada. Sólo encuentra polvo en sus yemas.
Frente al sillón donde Matilde se arrellana, yace el antiguo televisor de bulbos que su marido compró al regresar de la luna de miel. “Fue lo primero que nos perteneció a los dos”, recuerda. Se sentaban en el sofá al final del día, con las manos entrelazadas, a mirar cualquier cosa que transmitieran; en realidad no importaba, siempre acababan retozando y decidiendo que era mejor ir a la cama. No lo ha encendido en años, desde que enterró a su marido. Ignora si aún funciona... para lo que le importa. Él ya no está a su lado.
Tras asegurar los cerrojos de la puerta, se dirige hacia su alcoba. Cada paso, cada escalón ascendido, es una punzada en esa llaga que tiene en el corazón. Mil veces anduvo ese camino en brazos de su marido, con los ojos cerrados, anhelante de que la promesa de felicidad se cumpliera. Promesa que fue sustituida por la amenaza de una habitación enorme, una cama helada y la luz artificial que jamás se apaga.
El ruido del portazo apenas la perturba. Con lentitud se despoja de los broches y una larga cabellera negra, que comienza a encanecerse, cae libre; la sigue el vestido, las medias, la ropa interior. Matilde tirita al abrazar sus hombros desnudos. “Cuánta falta me hacen sus manos”, musita mientras recorre su vientre. Se posa en el taburete y saca del cajón un cepillo. Mira su rostro en el espejo del tocador, aceptando de nuevo que el día se le convirtió en un año. Sus ojos azules aún son profundos, pero es la profundidad del vacío, de la amargura que le ha afilado las facciones, que le corroe las entrañas. Todo a causa de Ella.
Se cepilla el cabello sin dejar de mirar el reflejo de la cama. Tan sola, tan grande, tan vacía.

Sin cerrar los ojos, Matilde recuerda a esa niña de trenzas, vestido floreado y rutilantes ojos que fue ella. Esa niña inquieta que disfrutaba las mañanas soleadas, el helado de vainilla y las vacaciones en casa de su tía durante el verano, cuando podía salir a correr y brincar por el bosque empapado por la lluvia para que la humedad menguara el calor dentro de su ser.
En casa de su tía, Matilde gozaba de una habitación propia. Dormía sobre una gran cama de pino, cuyo olor nunca supo si le gustaba o le producía náuseas. Su tía la cubría con un montón de colchas y edredones. “Calientan demasiado: no me dejan dormir”, era su queja pero nunca consiguió que su tía le hiciera caso. Entonces debía esperar a que la puerta se cerrara para liberarse de los estorbos junto con la piyama y luego jugar con su cuerpo hasta quedarse dormida.
Pero todo cambió cuando Matilde y Ella se conocieron. “Ya tienes siete años. Es inconcebible que sigas durmiendo con la luz encendida. Debes ser una niña valiente”, fue lo que dijo su tía antes de, por vez primera, oprimir el interruptor.
Matilde se quedó paralizada, perdida en esa desconocida negrura. El calor de las colchas se tornó más sofocante que otras veces; sudaba copiosamente y los dientes le castañeteaban. Se sabía desprotegida, vulnerable. Trató de levantarse y encender la luz pero su cuerpo no le respondió; tampoco su garganta.
“Debo ser una niña valiente”, se repitió. Bajó los párpados, decidida a dormir, pero los ruidos no la dejaron. Aparecieron de todas partes: debajo de la cama, del interior de la almohada, de su propia mente. Al abrir los ojos todo seguía igual de negro. Apenas podía respirar; sus manos y piernas estaban tiesas; quiso gritar, pero algo como una bola de pelo atorada en la garganta le ahogó la voz. Los ruidos aumentaron: algo crujió, estaba dentro del cuarto. Se le acercó hasta acariciarle el rostro, susurrándole al oído palabras incomprensibles. Había algo allí, a su lado. Entonces Matilde recordó los cuentos de su abuela acerca de los espantos de la noche, encargados de jalarle los pies a las niñas malcriadas.
“¡Yo me porto bien! ¿Por qué viene a jalarme los pies?”, se cuestionó en su pueril desesperación, mientras algo cálido que luego se tornó frío le humedeció las piernas. Entre lágrimas, comenzó a rezar: “Angelito de mi guarda, dulce compañía...” Pero fue inútil, la presencia siguió allí, atormentándola.
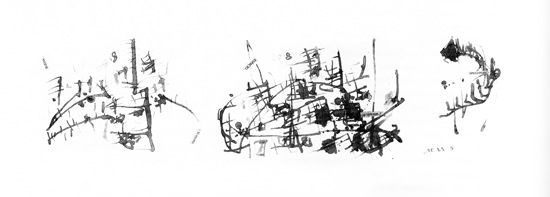
El espanto escapó al irrumpir las primeras luces en la habitación. Matilde saltó hasta la ventana, corrió las cortinas, subió las persianas. El sol la abrazó con su claridad, salvándola. Ya todo había pasado.
Salió de la pieza, caminando de puntitas, hacia la recámara de su tía. Necesitaba abrazarla, llorar en su regazo, escuchar que eso tan horrible no volvería a sucederle.
Empujó la pesada puerta de roble tratando, sin éxito, de no hacer ruido. Apenas la abrió lo suficiente para entrar al cuarto que se mantenía en penumbra. Matilde se acercó a la enorme cama, chupándose el pulgar, jugando nerviosamente con su trenza, aún derramando lágrimas. Escaló el cajón, quitó con cuidado el velo blanco, gateó hasta postrarse frente al cuerpo tendido en el colchón.
“Tía... Tía... ¡despierta!”, suplicó sin obtener respuesta. Zarandeó el cuerpo, pero también fue inútil. Matilde se sentó a mirar los ojos vacuos, la saliva seca en las comisuras de los labios, el rostro inerte de su tía, sin hacer más nada, no tenía caso: Ella se la había llevado...
Grita horrorizada al verse sumida en la densa negrura. Busca con desesperación por encima del tocador. El ruido de cosas rompiéndose contra el piso le eriza la piel. Se levanta y mira en derredor: Ella está allí.
Da un par de pasos y se tropieza con algo. Al caer se lastima una rodilla. El terror no la deja pensar con claridad; siente que sus músculos se tornan rígidos, que se va a desmayar. “¿Dónde está la maldita lámpara?”
Regresa al mueble y en uno de los cajones encuentra el aparato. Al descubrir que no funciona. Matilde lo arroja a la oscuridad. Escucha cómo se rompen los vidrios, luego el silbido del viento. Es Ella.
Se arrastra hasta la puerta; alcanza el pasillo. “Debo llegar a las velas, a la luz que me protegerá”, piensa.
Baja las escaleras reptando. A gatas atraviesa el comedor: trata de vislumbrar la puerta de la cocina, pero el sudor y las lágrimas la traicionan, le ayudan a Ella. Matilde consigue ponerse de pie; casi no tiene fuerza. Apoyándose en las paredes llega al lugar tan anhelado. Respira” profundamente y a pesar de saber que los ruidos la esperan, entra.

Tantea hasta toparse con los candelabros. Tira el primero, que causa estrépito al chocar contra el suelo. Sus dedos entorpecidos apenas logran abrir la caja de cerillos. Consigue atenazar uno, pero al intentar encenderlo lo rompe. Igual pasa con el segundo. El tercero se compadece de Matilde; el humo de la deflagración le penetra la nariz, haciéndola toser. Una a una, las velas se encienden, rielan sus flamas. Recobra el aliento, pero no está tranquila. Ahora hay sombras dentro de la casa. Con un candelabro en cada mano decide regresar a su habitación.
Mira fijamente la escalera de caracol antes de subir. Arriba, en medio, está Ella, esperándola pacientemente para devorarla. Da el primer paso, Ella pierde terreno. Un esbozo de confianza para seguir avanzando nace en Matilde; sabe que mientras tenga un brillo a su lado nada le sucederá. Sólo faltan un par de escalones para alcanzar el segundo piso. Entonces sospecha, se dice que no puede triunfar tan fácilmente.
Casi siente satisfacción al dar el traspié. Mientras cae de bruces, alcanza a ver cómo las flamas se extinguen al estrellarse un candelabro contra la pared; escucha al otro rodar escaleras abajo.
Matilde ríe y llora. Se dice que fue una estúpida al pensar que podría vencerla. Ni siquiera intenta moverse; sabe que está a su merced, como aquella noche.
Al irse la luz interrumpieron su jugueteo. Matilde quedó entelerida al instante, enterrando las uñas en la espalda de su marido.
—Calma, es un simple apagón. Iré a revisar los fusibles.
—No... ¡No me dejes sola!
Matilde escuchó chirriar los goznes de la puerta del sótano. Miró a su alrededor y no pudo contener el llanto: sabía que Ella ya estaba ahí. Se metió el pulgar a la boca y enredó un mechón de cabello en uno de sus dedos.
Un relámpago y el sonido del trueno la sacaron de su ensimismamiento. Ignoraba cuánto tiempo había pasado: su marido seguía abajo, con Ella. Entonces Matilde, súbitamente, se dio cuenta de todo. Se levantó del sillón y fue hacia su marido. “No voy a permitir que me lo quite”, se decía para darse valor. Luego de algunos pasos divisó una silueta que emergía de entre la oscuridad. “Estaba tan asustada, creí que...” Silencio de golpe. No era su marido quien se le acercaba. Quiso huir, pero las piernas se le volvieron humo. Ella la alcanzó con su toque de hielo, le acarició la cara, le apretujó los senos. De nuevo, Matilde escuchó esas frases que no entendía, que la aterrorizaban. Mojó su vestido con lágrimas y orina. Sus ojos se clavaron en la puerta del sótano, esperando ver salir a su marido; así se quedó hasta la llegada de la aurora, cuando recobró el movimiento y el horror la abandonó. Lentamente, fue hasta la entrada del sótano, bajó un par de escalones. Al final de la escalera, en una posición que casi le pareció cómica a Matilde, yacía su marido. Parecía un muñeco de trapo, con las piernas contraídas, los brazos estirados, la cabeza de lado. Matilde sonrió con amargura. Ella lo había hecho de nuevo...

Llueve, como esa noche. Se ha orinado. También está oscuro, impenetrable. “¿Por qué ha venido ahora? Ya no me queda nada”, se pregunta Matilde en su desconsuelo, inerme, vencida. Nunca ha podido ni podrá protegerse de Ella.
Se le acerca, le toca el rostro con su gélida caricia, le susurra ininteligibles palabras al oído; Matilde se levanta, guiada por la presencia, que la conduce como si flotara por el corredor hasta la ventana. Intenta resistirse, pero no le queda voluntad. Está muy cansada.
Al salir, el viento húmedo le golpea el rostro, sus lágrimas se mezclan con la lluvia, le tiemblan los labios. Admira la oscuridad de la noche, el insondable e infinito negro que Ella posee. No lo soporta, pero cerrar los ojos sería peor. “Al fin se cumplirá tu deseo”, musita.
Matilde cae envuelta en el viento, sintiéndose ligera, segura. Por primera vez en años no teme, la consuela la cercanía del final. El golpe contra el césped no le duele; sonríe mientras se desvanece en la inconsciencia.
Matilde percibe la humedad del lodo en su cara, escucha voces en derredor, no se puede mover... siente la luz, huele el aire de la escampada... tiene los ojos abiertos, pero no ve más que oscuridad. Algo le acaricia la mejilla. Se orina.

