|
1
¿Qué extraña fascinación provocan los libros? ¿Qué suntuosa pasión solventan o qué fervores intelectuales y sentimentales pergeñan? ¿Tendrá acaso la impetuosidad libresca un origen sutil, aunado más a la casualidad que a una precoz necesidad de conocimiento? O por el contrario, ¿no será dicho celo el producto enfermizo de un fetichismo extremo que se va dilatando poco a poco? Lo cierto es que, sea bajo la forma de un elixir refrescante o bajo la fuerza de un designio ineludible, durante siglos la humanidad ha dado cuenta de sus propios procesos, retrocesos y anhelos a través de los libros, haciendo de ellos fieles espejos de lo humano. Si lo que sugiere Italo Calvino en sus Seis propuestas para el próximo milenio es verdad: que cada vida —nuestra vida y las vidas de los demás, las vidas que ahora fluyen y las que ya se han extinguido— es una colección de volúmenes que se amalgaman y complementan entre sí, que se organizan y renuevan constantemente para expresar la multiplicidad de nuestra naturaleza, entonces para el amante (comparsa, adicto, obseso) de los libros la especie humana podría representarse como una recopilación itinerante de folios y legajos, como un conjunto de hojas en perenne crecimiento. Por su parte, otear en las épocas de la humanidad equivaldría a seleccionar un tomo numerado del estante, leerlo, someterlo a examen e integrarlo de nuevo al lugar al que pertenece. En efecto, si fuera posible reunir todos los testimonios textuales de la civilización obtendríamos no sólo la biblioteca más grande del mundo, sino la certeza última de la inmortalidad, reviviríamos la fantasmagoría, capturaríamos la totalidad de lo divino. Al parecer, lo escrito nunca muere. De ahí la necesidad humanística de hacer de los libros guías para la vida, mapas capaces de evitar la sempiterna errancia del absurdo, asideros incondicionales prestos a resarcir los extravíos de la animalidad. En este sentido, escribir “sobre los libros” —el impersonal es de suma importancia— resulta tan necesario como indagar en la humanitas del hombre, más aún si esa humanitas se regodea en artificios e ilusiones. Dar testimonio del testimonio duplica las posibilidades existenciales, no sólo porque leer y escribir nos relaciona con los demás, sino porque al ungir la fascinación libresca encaminamos, centramos, conducimos y rubricamos nuestra balbuciente condición. Para el filobiblo nada es tan proverbial como aquella frase de Dostoievski en los Apuntes del subsuelo: “Déjennos ustedes solos y sin libros y en seguida nos haremos un lío, nos extraviaremos.”
 El libro como símbolo, como espejo del hombre resulta siempre más intrigante y melodioso que el libro como objeto. ¿De qué nos serviría escribir sobre el libro si no nos concibiéramos como libro, si no fuéramos de alguna forma también un libro? “Tú eres el que escribe y es escrito”, dice Edmond Jabès y, efectivamente, nada de lo escrito vale la pena si no nace de nosotros, si no es nosotros. Ni el colofón, ni las guardas, ni los pliegos del libro importan a menos que yo me transforme en libro, a menos que represente mi vida como un colofón a punto de culminar la obra, como una hoja vacía, como una armadura inútil o como una columna de superficies repletas de palabras. No se trata, pues, de escribir sobre libros sino de ser un libro, de que el libro se manifieste en su antropomorfismo y el ser humano a través de sus rasgos bibliomórficos. Cuando logremos ser un libro, habremos terminado. No quedará ni papel, ni tinta, ni piel, ni carne. Seremos lenguaje y nada más. Seremos verbo conjugado, recuerdo accidental, idea representada. Y ahí, junto a miles de hermanos, enclaustrados en monumentales bibliotecas, viviremos tranquilos, esperando pacientemente la lectura. El libro como símbolo, como espejo del hombre resulta siempre más intrigante y melodioso que el libro como objeto. ¿De qué nos serviría escribir sobre el libro si no nos concibiéramos como libro, si no fuéramos de alguna forma también un libro? “Tú eres el que escribe y es escrito”, dice Edmond Jabès y, efectivamente, nada de lo escrito vale la pena si no nace de nosotros, si no es nosotros. Ni el colofón, ni las guardas, ni los pliegos del libro importan a menos que yo me transforme en libro, a menos que represente mi vida como un colofón a punto de culminar la obra, como una hoja vacía, como una armadura inútil o como una columna de superficies repletas de palabras. No se trata, pues, de escribir sobre libros sino de ser un libro, de que el libro se manifieste en su antropomorfismo y el ser humano a través de sus rasgos bibliomórficos. Cuando logremos ser un libro, habremos terminado. No quedará ni papel, ni tinta, ni piel, ni carne. Seremos lenguaje y nada más. Seremos verbo conjugado, recuerdo accidental, idea representada. Y ahí, junto a miles de hermanos, enclaustrados en monumentales bibliotecas, viviremos tranquilos, esperando pacientemente la lectura.
2
No siempre la ausencia se asegura a sí misma en la nada ni la carencia objetiva logra enmudecer la enunciación del vacío. Próximo al fin, el moribundo custodia, ahí donde los testigos de su deceso creen hallar ya un silencio sepulcral, la irrupción de un último estertor. Adherida a la presencia efectiva, al objeto real, se encuentra la sombra, espejo oscurecido donde se ejercitan imperceptibles contornos fantasmales. Al libro le son propias hordas evanescentes de volúmenes imaginarios que custodian con tesón la atracción de su lectura, ejércitos espectrales cuya misión es abrir una nueva dimensión que no consista únicamente en mascullar las palabras que yacen ante los ojos. Acordes no tanto a la imagen cuanto a la semejanza, tales apariciones escoltan la visibilidad de la cosa y, a pesar de su inaprensible condición, se mantienen firmes, animadas, dispuestas a renovar una y otra vez la capacidad de asombro. Por ejemplo, en el Quijote —crème de toda indagación literaria— esta afición por la fantasmagoría, por el libro que sin estar está se hace presente en la Novela del curioso impertinente, que llega a nosotros sin rozar algún tipo de sustrato material o estimación real que la haga ser lo que es. Se trata, ante todo, de un libro ficticio, de un libro en negativo, inexistente, sustentado en los recursos literarios del autor y en la imaginación complementaria del lector. Pero se trata también de un artificio sostenido por lo concreto —en este caso, la obra escrita por Cervantes— que se anticipa y justifica a sí mismo, que no deja de ser una visión producida por un acto de escritura específico. El libro ficticio es una representación que, haciéndose patente gracias al hilo conductor de la materia, gracias a lo constatable y evidente, consigue destruir la verticalidad del encuentro entre el hombre que escribe y el hombre que lee.
Para el libro ficticio los caminos de la libertad son tan estrambóticos como inconmensurables. A través de su constitución ilusoria, el tejido de la imaginación logra despojarse de sus ataduras. Detrás de lo palmario se ofrece lo inasible y multifacético que revienta el corsé de la precisión. Desdoblándose y reproduciéndose, la facultad inventiva se perpetúa por medio de entidades impalpables, transformando la seriedad literaria en descaro, juego y plenitud expositiva. En la reseña que inaugura Vacío perfecto de Stanislaw Lem —reseña que, para estupor del lector, da cuenta del libro al que ella misma pertenece—, el autor, a la vez crítico imaginario y fabulador auténtico, escribe:
La crítica de libros inexistentes no es una invención de Lem. Encontramos intentos parecidos no sólo en un escritor contemporáneo como J. L. Borges (por ejemplo, “Examen de la obra de Herbert Quain”, en el tomo Ficciones), sino en otros mucho más antiguos, y ni siquiera Rabelais fue el primero en poner en práctica esa idea. Sin embargo, Vacío perfecto constituye una especie de curiosum, por cuanto la intención del autor es presentarnos toda una antología de esta clase de críticas. ¿Cuál fue su propósito? ¿El de sistematizar la pedantería o la broma?
En efecto, según el texto introductorio (imaginario) del que parte la reseña, Lem sostiene que el crítico pierde la libertad creativa al realizar su labor, esto es, al comentar el libro ajeno. Dicha condena lo aliena doblemente, lo esconde, lo extravía, ya que no sólo está sometido a un tema determinado —tal y como lo está, por ejemplo, un novelista—, sino que, además, permanece encadenado al objeto de su análisis, al volumen específico que ocupa su reflexión. Para hacerle frente a esta enajenación bifronte, Lem recurre al “libro de ficción”, al libro ficticio que recupera aquella libertad creativa que, a su vez, hace posible el entrelazamiento de dos espíritus radicalmente distintos: el del autor y el del crítico. De esta manera, la niebla ficta del libro inexistente propicia el libre trayecto de la imaginación hacia la página en blanco. A través de una forma determinada de literatura —la del Autozoilo—, Lem abre un horizonte espectral en donde bromas, parodias y burlas desfilan junto a disquisiciones eruditas y exégesis escolares; en donde chistes, sarcasmos y cotilleos caminan acompañados de disecciones académicas cuyo objetivo es provocar en el lector la febril necesidad de acometer una obra vacía que, no obstante, puede ser vislumbrada con claridad gracias al comentario que la exterioriza. Así, apoyándose en la nota informativa, el libro ficticio graba su tenue aunque indisoluble huella en el ánimo del público.
Bajo el mismo tenor, la editorial Adelphi de Milán publicó, en 1972, La sinagoga de los iconoclastas, de J. Rodolfo Wilcock, una galería de autores fabulosos cuyas semblanzas coquetean con la irreverencia y la insensatez. Afianzándose en los recovecos de la ensoñación literaria, el escritor de origen argentino consigue manipular el celaje del libro ficticio gracias a las bondades del retrato impostado que ya Marcel Schwob había llevado a su máxima expresión en Vidas imaginarias. De este modo, una vez alcanzada la armonía en los rasgos del personaje descrito, una vez alineada su estructura “fisonómica”, su forma de ser, su carácter y talante, sus obsesiones y excentricidades, las obras “de su autoría” pueden ser mejor concebidas por el lector real, pues éste percibe en cada una de ellas los contrapuntos de esa personalidad artificiosa. Para Wilcock, entonces, el iconoclasta se enfrenta al mundo sostenido por uno o varios libros que exhiben sus más íntimos pensamientos. De hecho, gran parte de la penumbra emblemática del volumen quimérico se debe a esta “existencia” vaporosa de su autor, a este origen halitoso que la precede. En La sinagoga de los iconoclastas cada ejemplar imaginario adquiere consistencia sólo en tanto su “creador” sea también parte de la ficción, viento en el viento, sombra oculta entre las sombras. Ataviado con el disfraz de la biografía apócrifa, el libro ficticio despliega sus alas como un cuervo que flota en la oscuridad de la noche.
3
Es probable que el centro neurálgico del libro ficticio se encuentre en su condición proyectista, en su “no llegar a ser nunca plenamente un libro”, esto es —y transcribo la definición dada por José Martínez de Sousa en su Diccionario de bibliología y ciencias afines—, una “reunión de hojas de papel, papiro, pergamino, vitela u otra materia escriptórea, manuscritas o impresas, reunidas en el lomo por medio de cosido, encolado, anillado, etc., con cubierta de madera, cartón, cartoncillo, pergamino, cartulina, papel u otro material, formando un volumen”. Lejos de lo manipulable, el ejemplar quimérico se concibe a sí mismo como una aspiración primigenia, es decir, como un intento de alumbramiento. Su territorio es el territorio del nómada, del que habita sin hogar, del que habla sin voz. Su jurisdicción lo sitúa en la bruma de lo todavía no realizado, en lo imposible de concretar. Sus páginas son siempre páginas bosquejadas, carillas a punto de inaugurar la refriega entre la hoja y la tinta. El libro ficticio está siempre por hacerse: es porvenir y fracaso del porvenir al unísono. Sabe de sí pero sin cuerpo, contempla su rostro descarnado y se alimenta de su propia ausencia: es nada, vacío.
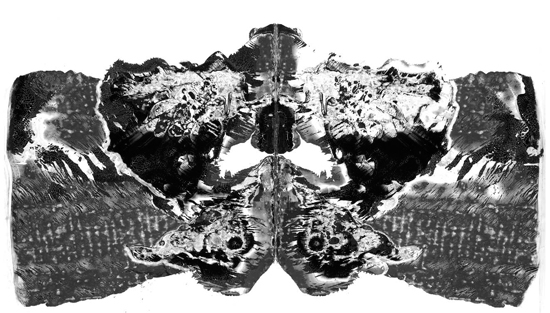
Justamente en El libro vacío, Josefina Vicens ha puesto de manifiesto esta experiencia a caballo entre lo ideal y lo material, entre lo que se escribe —la anécdota familiar, la reflexión autocrítica y la anotación incidental— y lo que aún no se ha escrito. Para José García —personaje absoluto de la novela de Vicens— lo importante no es lo que se está escribiendo, sino el hacer notar que no se escribe lo que se desea, que la propia escritura obstaculiza aquello que se quiere comunicar. El objetivo primario no consiste, entonces, en patentizar la debilidad de la vocación literaria que ha sido mermada por el exterior sino en hacer visible la imposibilidad de la expresión, en descubrir su total identificación con el garabateo diario. A Vicens le interesa la no-escritura pero no como un escenario en donde se niega el acto mismo de empuñar la pluma sino como una representación patética y estremecedora de la impotencia que subyace a toda labor creativa. Así, pues, el libro ficticio se destapa como un libro vacío, un libro pensado y figurado en la mente del autor aunque lejos de ser realmente escrito. Dice José García:
Hoy he comparado los dos cuadernos. Así no podré terminar nunca. Me obstino en escribir en éste lo que después, si considero que puede interesar, pasaré al número dos, ya cernido y definitivo. Pero la verdad es que el cuaderno número dos está vacío y éste casi lleno de cosas inservibles. Creí que era más fácil. Pensé, cuando decidí usar este sistema, que cada tres o cuatro noches podría pasar al cuaderno dos una parte seleccionada de lo que hubiera escrito en éste, que llamo el número uno y que es una especie de pozo tolerante, bondadoso, en el que voy dejando caer todo lo que pienso, sin aliño y sin orden. Pero la preocupación es sacarlo después, poco a poco, recuperarlo y colocarlo, ya limpio y aderezado, en el cuaderno dos, que será el libro.
De esta manera, toda aproximación al libro ficticio debe enfatizar su carácter postrero: es el libro que será, que vendrá después, mañana. Aunque se le represente como un objeto no puede tener una caracterización efectivamente objetiva, ya que no hay nada que lo ubique al alcance de las manos. Es más bien un libro subjetivo que responde a una necesidad interna, a un padecimiento interior; un ejemplar capaz de satisfacer las urgencias personales del escritor y capaz, asimismo, de sosegar los ímpetus de sus limitaciones. Si algo nos ofrece la novela de Vicens es la sensación de haber sido testigos de un fracaso, de un relato frustrado que describe las desventuras de una escritura ensombrecida por la imposibilidad aunque ciertamente solapada por la imaginación. El libro vacío no refleja sino la eterna lucha por conquistar la palabra seminal.
4
 Al libro ficticio le es inherente una avidez de totalidad poco común: pretende abarcarlo todo, asumirse no como un recipiente de pensamientos descabellados sino como el umbral de toda fantasía. De estirpe alephiana, su monumentalidad no admite negativas. Es capaz de extenderse indefinidamente, de evadir cualquier sujeción, de adueñarse de cada una de las cosas del mundo, pues goza, desde el inicio, de una libertad absoluta. De hecho, se puede decir que él mismo es lo absoluto, principio y fin de la escritura, imposibilidad que se hace posible. Por eso es tan frecuente verlo cerca de lo inaprensible, de lo que no se puede asir, de lo que sería insólito capturar en el papel. El libro ficticio es extraordinario no sólo porque logra dar cabida a una imaginación hiperdesarrollada, sino porque su naturaleza repele cualquier restricción, porque no hay extensión o margen que lo limiten. Es extraordinario porque ningún ejemplar concreto puede llegar tan lejos como él. Al libro ficticio le es inherente una avidez de totalidad poco común: pretende abarcarlo todo, asumirse no como un recipiente de pensamientos descabellados sino como el umbral de toda fantasía. De estirpe alephiana, su monumentalidad no admite negativas. Es capaz de extenderse indefinidamente, de evadir cualquier sujeción, de adueñarse de cada una de las cosas del mundo, pues goza, desde el inicio, de una libertad absoluta. De hecho, se puede decir que él mismo es lo absoluto, principio y fin de la escritura, imposibilidad que se hace posible. Por eso es tan frecuente verlo cerca de lo inaprensible, de lo que no se puede asir, de lo que sería insólito capturar en el papel. El libro ficticio es extraordinario no sólo porque logra dar cabida a una imaginación hiperdesarrollada, sino porque su naturaleza repele cualquier restricción, porque no hay extensión o margen que lo limiten. Es extraordinario porque ningún ejemplar concreto puede llegar tan lejos como él.
El anhelo de totalidad del libro ficticio se muestra, a su vez, de diversas maneras. La escritura se expande, se vuelve abismo. La universalidad perseguida abarca referencias etimológicas, fraseológicas, hermenéuticas; sentidos antinómicos, enigmáticos. Su febrilidad abraza la intencionalidad completa de cada palabra, incluyendo lo sensible y afectivo. Para el libro ficticio no existen veredas inhóspitas: luz y oscuridad son elementos de una misma figuración. En “La Biblioteca de Babel” Borges escribe:
No parece inverosímil que en algún anaquel del universo haya un libro total; ruego a los dioses ignorados que un hombre —¡uno solo, aunque sea, hace miles de años!— lo haya examinado y leído. Si el honor y la sabiduría y la facilidad no son para mí, que sean para otros. que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. Que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, Tu enorme Biblioteca se justifique.
Al multiplicarse, el libro imaginario pretende convertirse en la suma del conocimiento humano. Tanto su esplendor como su arbórea discursividad se encaminan a un fin exclusivo: atrapar lo inconseguible.
En La enciclopedia de los muertos, Danilo Kiš ilustra esta irrefrenable avidez de posesión por medio de una narración que consigue abrirse paso hasta el corazón mismo de la impostura. Con una prosa que abreva de lo anecdótico y lo onírico a la vez, el autor serbio incursiona en la conquista de la totalidad resaltando las zonas ignotas de la existencia humana. Así, la muerte, derrotero inexplorable por antonomasia, despliega su poder enlutador gracias al registro escrito de todas las actividades —interiores y exteriores— de los que han sido tocados por ella. Los volúmenes que albergan tal información componen una enciclopedia imaginaria y total en donde encuentros y datos biográficos conviven con pasajes dedicados a la vida interior (religiosa, moral, filosófica) de los muertos, lo que da como resultado una red de particularidades históricas, espirituales, intelectuales y conceptuales que terminan por englobar el devenir mismo de la humanidad. Para Kiš, entonces, el libro ficticio es un auténtico tesauro, un catálogo de sentidos infinitos e incomparables, un verdadero compendio de destinos en donde “está reseñada cada actividad, cada pensamiento, cada soplo creador, cada cota inscrita en el registro, cada pala de barro, cada movimiento que haya desplazado un ladrillo de los muros derrumbados”. Y esta profusión de información, este flujo gráfico no hace sino recuperar aquello que, por una u otra razón, permanece excluido del libro convencional.
 También en El secreto de Joe Gould, Joseph Mitchell juega con la figura del libro total, aunque no a partir de un relato de ficción sino de una semblanza anclada en el mundo real. Mitchell, cronista de lo insólito y periodista en el mejor sentido de la palabra, nos ofrece la historia de uno de los personajes más enigmáticos de la Nueva York, Joe Gould, bohemio excéntrico y escritor sempiternote una “Historia oral de nuestro tiempo”. También en El secreto de Joe Gould, Joseph Mitchell juega con la figura del libro total, aunque no a partir de un relato de ficción sino de una semblanza anclada en el mundo real. Mitchell, cronista de lo insólito y periodista en el mejor sentido de la palabra, nos ofrece la historia de uno de los personajes más enigmáticos de la Nueva York, Joe Gould, bohemio excéntrico y escritor sempiternote una “Historia oral de nuestro tiempo”.
Según él, la obra pretende cobijar “la historia informal de los de a pie”, todo lo que la gente tiene que decir sobre su trabajo, sus amores, sus juergas, sus apuros y sus penas. Rechazando todo aquello que pueda provocarle una pérdida de tiempo irreparable, Gould se asumirá como un prodigio de memoria absoluta capaz de realizar una obra que se conciba a sí misma como
una gran mezcolanza, un cocido casero de la habladuría, un muestrario del rumor, un pozo ciego de cuentos, chismes, alcahueterías, bulos, embrollos y disparates, fruto de más de veinte mil conversaciones. Contiene biografías irremediablemente incoherentes de cientos de vagabundos, relatos de marinos errantes conocidos en bares de South Street, truculentas descripciones de experiencias hospitalarias y clínicas, resúmenes de innumerables arengas en Union Square y Columbus Circle, testimonios de conversos en reuniones callejeras del Ejército de Salvación y confusas opiniones de docenas de oráculos de banco de parque y sabios de la botella.
Sin embargo, empecinado en realizar un proyecto tan extravagante como imposible de finiquitar, Gould irá dando indicios de que la empresa totalizante que se ha propuesto llevar a cabo no puede representarse sino en la imaginación, es decir, lejos de lo efectivo. En tanto ardid de la recordación, la “Historia oral de nuestro tiempo” no podrá ser más que un libro ficticio imposible de aprehender empíricamente. Probablemente el mismo Mitchell, al escribir su crónica, se dio cuenta de esta genuina travesura de la fantasía, pues al estar marcado por el signo de la totalidad, señalado con la garra de lo absoluto e interpelado por un incontrolable deseo de universalidad, el libro ficticio va rasguñando las insignes estrategias que lo tornan comunicable.
*
Haciendo hincapié en la libertad, la vacuidad del presente y la búsqueda de la totalidad, he intentado una aproximación más itinerante que decisiva en torno al libro ficticio y a su dispersa serie de manifestaciones. Remitiendo siempre a algo más, a lo que queda fuera de nuestro campo visual, el aliento de la imaginación apela a la ficción circular, dinámica, que encuentra en ella misma el combustible necesario para renovar sus fuerzas. En última instancia, el libro ficticio no es más que un recurso literario que nos obliga a prolongar lo que de otro modo estaría destinado al olvido: el placer y el padecer de la lectura. En tanto artificio estético, la sombra adherida a la oscuridad es ficción dentro de la ficción, literatura alimentándose de literatura, libros consumiendo libros. Y no existe, a mi parecer, mejor manera de multiplicarse.
|




 El libro como símbolo, como espejo del hombre resulta siempre más intrigante y melodioso que el libro como objeto. ¿De qué nos serviría escribir sobre el libro si no nos concibiéramos como libro, si no fuéramos de alguna forma también un libro? “Tú eres el que escribe y es escrito”, dice Edmond Jabès y, efectivamente, nada de lo escrito vale la pena si no nace de nosotros, si no es nosotros. Ni el colofón, ni las guardas, ni los pliegos del libro importan a menos que yo me transforme en libro, a menos que represente mi vida como un colofón a punto de culminar la obra, como una hoja vacía, como una armadura inútil o como una columna de superficies repletas de palabras. No se trata, pues, de escribir sobre libros sino de ser un libro, de que el libro se manifieste en su antropomorfismo y el ser humano a través de sus rasgos bibliomórficos. Cuando logremos ser un libro, habremos terminado. No quedará ni papel, ni tinta, ni piel, ni carne. Seremos lenguaje y nada más. Seremos verbo conjugado, recuerdo accidental, idea representada. Y ahí, junto a miles de hermanos, enclaustrados en monumentales bibliotecas, viviremos tranquilos, esperando pacientemente la lectura.
El libro como símbolo, como espejo del hombre resulta siempre más intrigante y melodioso que el libro como objeto. ¿De qué nos serviría escribir sobre el libro si no nos concibiéramos como libro, si no fuéramos de alguna forma también un libro? “Tú eres el que escribe y es escrito”, dice Edmond Jabès y, efectivamente, nada de lo escrito vale la pena si no nace de nosotros, si no es nosotros. Ni el colofón, ni las guardas, ni los pliegos del libro importan a menos que yo me transforme en libro, a menos que represente mi vida como un colofón a punto de culminar la obra, como una hoja vacía, como una armadura inútil o como una columna de superficies repletas de palabras. No se trata, pues, de escribir sobre libros sino de ser un libro, de que el libro se manifieste en su antropomorfismo y el ser humano a través de sus rasgos bibliomórficos. Cuando logremos ser un libro, habremos terminado. No quedará ni papel, ni tinta, ni piel, ni carne. Seremos lenguaje y nada más. Seremos verbo conjugado, recuerdo accidental, idea representada. Y ahí, junto a miles de hermanos, enclaustrados en monumentales bibliotecas, viviremos tranquilos, esperando pacientemente la lectura.
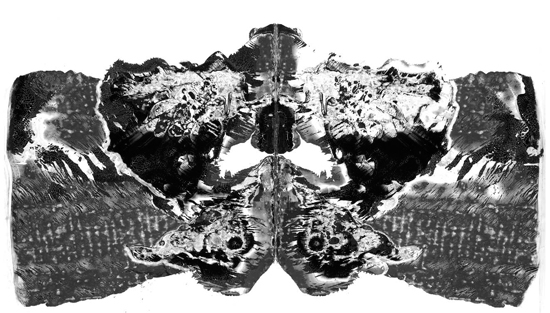
 Al libro ficticio le es inherente una avidez de totalidad poco común: pretende abarcarlo todo, asumirse no como un recipiente de pensamientos descabellados sino como el umbral de toda fantasía. De estirpe alephiana, su monumentalidad no admite negativas. Es capaz de extenderse indefinidamente, de evadir cualquier sujeción, de adueñarse de cada una de las cosas del mundo, pues goza, desde el inicio, de una libertad absoluta. De hecho, se puede decir que él mismo es lo absoluto, principio y fin de la escritura, imposibilidad que se hace posible. Por eso es tan frecuente verlo cerca de lo inaprensible, de lo que no se puede asir, de lo que sería insólito capturar en el papel. El libro ficticio es extraordinario no sólo porque logra dar cabida a una imaginación hiperdesarrollada, sino porque su naturaleza repele cualquier restricción, porque no hay extensión o margen que lo limiten. Es extraordinario porque ningún ejemplar concreto puede llegar tan lejos como él.
Al libro ficticio le es inherente una avidez de totalidad poco común: pretende abarcarlo todo, asumirse no como un recipiente de pensamientos descabellados sino como el umbral de toda fantasía. De estirpe alephiana, su monumentalidad no admite negativas. Es capaz de extenderse indefinidamente, de evadir cualquier sujeción, de adueñarse de cada una de las cosas del mundo, pues goza, desde el inicio, de una libertad absoluta. De hecho, se puede decir que él mismo es lo absoluto, principio y fin de la escritura, imposibilidad que se hace posible. Por eso es tan frecuente verlo cerca de lo inaprensible, de lo que no se puede asir, de lo que sería insólito capturar en el papel. El libro ficticio es extraordinario no sólo porque logra dar cabida a una imaginación hiperdesarrollada, sino porque su naturaleza repele cualquier restricción, porque no hay extensión o margen que lo limiten. Es extraordinario porque ningún ejemplar concreto puede llegar tan lejos como él.  También en El secreto de Joe Gould, Joseph Mitchell juega con la figura del libro total, aunque no a partir de un relato de ficción sino de una semblanza anclada en el mundo real. Mitchell, cronista de lo insólito y periodista en el mejor sentido de la palabra, nos ofrece la historia de uno de los personajes más enigmáticos de la Nueva York, Joe Gould, bohemio excéntrico y escritor sempiternote una “Historia oral de nuestro tiempo”.
También en El secreto de Joe Gould, Joseph Mitchell juega con la figura del libro total, aunque no a partir de un relato de ficción sino de una semblanza anclada en el mundo real. Mitchell, cronista de lo insólito y periodista en el mejor sentido de la palabra, nos ofrece la historia de uno de los personajes más enigmáticos de la Nueva York, Joe Gould, bohemio excéntrico y escritor sempiternote una “Historia oral de nuestro tiempo”.