|
Quedó viudo muy joven, con los niños tan pequeños. Al cabo de cinco meses comenzó con aquello de: Laurita, venga al día de campo; Laurita, la invito a tomar el café; Laurita, le traje estas rosas. Me dijo que mi cabello (lo tenía hasta la cintura) le recordaba al de su mujer muerta, sólo que el de ella era más corto. Rebajé el tamaño de mi melena hasta los hombros. Él dijo: sólo que el de ella era más corto. Lo corté aún más. Él dijo: ella era rubia. Me costó trabajo dar con el tono preciso. Él dijo: no tan rubia.
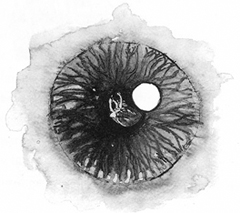 Me presentó ante la familia en la cena de Navidad. El padre comentó que yo ya no tenía los ojos verdes: se hizo un silencio incómodo. Es que el viejo tiene demencia senil. Papá, susurró él, ella no es Cristina, se llama Laura. Cuando llegué a la oficina después de año nuevo, me obsequió un regalo hermoso: pupilentes. Nuestra relación se hizo más profunda. Me llevó a conocer parques íntimos, resguardados del tráfico de la ciudad; nos besamos bajo la lluvia, hicimos el amor en un hotel de paso. Me presentó ante la familia en la cena de Navidad. El padre comentó que yo ya no tenía los ojos verdes: se hizo un silencio incómodo. Es que el viejo tiene demencia senil. Papá, susurró él, ella no es Cristina, se llama Laura. Cuando llegué a la oficina después de año nuevo, me obsequió un regalo hermoso: pupilentes. Nuestra relación se hizo más profunda. Me llevó a conocer parques íntimos, resguardados del tráfico de la ciudad; nos besamos bajo la lluvia, hicimos el amor en un hotel de paso.
Alguna vez, tomando café en la cocina de su casa, me confesó que la muerte es algo terrible, que parte de tajo el tiempo, que te deja mudo como ante una puerta que se cierra de golpe. Tantas cosas que no había podido decirle a su mujer, que por culpa de aquella enfermedad, de aquella larga agonía se habían quedado en el tintero. Los últimos tiempos fueron terribles: deslizar un comentario inoportuno incrementaba los angustiosos  ataques de tos, con el riesgo de acelerar el fin. Después de esas confesiones se quedaba en silencio un rato, mirando el jardín a través de la ventana abierta, y más tarde regresaba a mí y decía: te quiero enseñar algo. El ropero de la difunta guardaba vestidos hermosos, caros, zapatillas finas, brazaletes. El dijo: pruébate éste. Él dijo: mira, te queda holgado. Comí más postres, dejé de ir al gimnasio, subí doce kilos. Él dijo: te pareces tanto a ella. Decidimos que yo debía mudarme a su casa. ataques de tos, con el riesgo de acelerar el fin. Después de esas confesiones se quedaba en silencio un rato, mirando el jardín a través de la ventana abierta, y más tarde regresaba a mí y decía: te quiero enseñar algo. El ropero de la difunta guardaba vestidos hermosos, caros, zapatillas finas, brazaletes. El dijo: pruébate éste. Él dijo: mira, te queda holgado. Comí más postres, dejé de ir al gimnasio, subí doce kilos. Él dijo: te pareces tanto a ella. Decidimos que yo debía mudarme a su casa.
Una tarde que regresé del trabajo, los niños no vacilaron en llamarme mamá; en mi cumpleaños, el abuelo me preguntó por qué no adelgazaba, como cuando era soltera; en el supermercado una cajera me felicitó por mis vástagos: son su vivo retrato, señora.
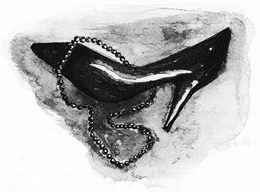 Él nunca me dijo que se emborrachara tan a menudo. Una noche llegó a tropezones a la casa, con la camisa fuera del pantalón y un fuerte olor a cerveza. Se portó con brusquedad cuando me encontró tirada en el sofá, hojeando sin atención una revista vieja. Él dijo: Cristina, hace tiempo que quiero confesarte algo. Él dijo: me gusta mi secretaria Laurita, y creo que me la voy a coger. No trates de retenerme, hace tiempo que ya no siento nada por ti. Mírate, te has descuidado, estás gorda. Me pidió el divorcio, discutimos, los niños se pusieron a llorar, se me nubló la vista. Escupí sangre en el lavabo, pero en esta ocasión no tuvo piedad. Él dijo: Él nunca me dijo que se emborrachara tan a menudo. Una noche llegó a tropezones a la casa, con la camisa fuera del pantalón y un fuerte olor a cerveza. Se portó con brusquedad cuando me encontró tirada en el sofá, hojeando sin atención una revista vieja. Él dijo: Cristina, hace tiempo que quiero confesarte algo. Él dijo: me gusta mi secretaria Laurita, y creo que me la voy a coger. No trates de retenerme, hace tiempo que ya no siento nada por ti. Mírate, te has descuidado, estás gorda. Me pidió el divorcio, discutimos, los niños se pusieron a llorar, se me nubló la vista. Escupí sangre en el lavabo, pero en esta ocasión no tuvo piedad. Él dijo:
Era todo lo que tenía que decirte.

|



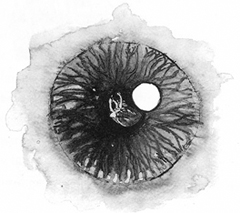 Me presentó ante la familia en la cena de Navidad. El padre comentó que yo ya no tenía los ojos verdes: se hizo un silencio incómodo. Es que el viejo tiene demencia senil. Papá, susurró él, ella no es Cristina, se llama Laura. Cuando llegué a la oficina después de año nuevo, me obsequió un regalo hermoso: pupilentes. Nuestra relación se hizo más profunda. Me llevó a conocer parques íntimos, resguardados del tráfico de la ciudad; nos besamos bajo la lluvia, hicimos el amor en un hotel de paso.
Me presentó ante la familia en la cena de Navidad. El padre comentó que yo ya no tenía los ojos verdes: se hizo un silencio incómodo. Es que el viejo tiene demencia senil. Papá, susurró él, ella no es Cristina, se llama Laura. Cuando llegué a la oficina después de año nuevo, me obsequió un regalo hermoso: pupilentes. Nuestra relación se hizo más profunda. Me llevó a conocer parques íntimos, resguardados del tráfico de la ciudad; nos besamos bajo la lluvia, hicimos el amor en un hotel de paso. ataques de tos, con el riesgo de acelerar el fin. Después de esas confesiones se quedaba en silencio un rato, mirando el jardín a través de la ventana abierta, y más tarde regresaba a mí y decía: te quiero enseñar algo. El ropero de la difunta guardaba vestidos hermosos, caros, zapatillas finas, brazaletes. El dijo: pruébate éste. Él dijo: mira, te queda holgado. Comí más postres, dejé de ir al gimnasio, subí doce kilos. Él dijo: te pareces tanto a ella. Decidimos que yo debía mudarme a su casa.
ataques de tos, con el riesgo de acelerar el fin. Después de esas confesiones se quedaba en silencio un rato, mirando el jardín a través de la ventana abierta, y más tarde regresaba a mí y decía: te quiero enseñar algo. El ropero de la difunta guardaba vestidos hermosos, caros, zapatillas finas, brazaletes. El dijo: pruébate éste. Él dijo: mira, te queda holgado. Comí más postres, dejé de ir al gimnasio, subí doce kilos. Él dijo: te pareces tanto a ella. Decidimos que yo debía mudarme a su casa.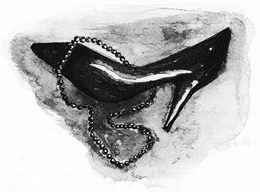 Él nunca me dijo que se emborrachara tan a menudo. Una noche llegó a tropezones a la casa, con la camisa fuera del pantalón y un fuerte olor a cerveza. Se portó con brusquedad cuando me encontró tirada en el sofá, hojeando sin atención una revista vieja. Él dijo: Cristina, hace tiempo que quiero confesarte algo. Él dijo: me gusta mi secretaria Laurita, y creo que me la voy a coger. No trates de retenerme, hace tiempo que ya no siento nada por ti. Mírate, te has descuidado, estás gorda. Me pidió el divorcio, discutimos, los niños se pusieron a llorar, se me nubló la vista. Escupí sangre en el lavabo, pero en esta ocasión no tuvo piedad. Él dijo:
Él nunca me dijo que se emborrachara tan a menudo. Una noche llegó a tropezones a la casa, con la camisa fuera del pantalón y un fuerte olor a cerveza. Se portó con brusquedad cuando me encontró tirada en el sofá, hojeando sin atención una revista vieja. Él dijo: Cristina, hace tiempo que quiero confesarte algo. Él dijo: me gusta mi secretaria Laurita, y creo que me la voy a coger. No trates de retenerme, hace tiempo que ya no siento nada por ti. Mírate, te has descuidado, estás gorda. Me pidió el divorcio, discutimos, los niños se pusieron a llorar, se me nubló la vista. Escupí sangre en el lavabo, pero en esta ocasión no tuvo piedad. Él dijo: