|
Para Héctor Valdés
Siempre quise contar su historia pero una red de silencios me lo impedía. ¿Cómo contar su historia, si no tenía de ella sino la visión fugaz de una fotografía que al estar contemplando un álbum de familia rápidamente trataron de escamotearme? “¿Y ella quién es?”. El gesto evasivo, fastidiado. Ella es… La imagen, a regañadientes concedida, mostraba a una mujer alta, muy morena, vestida provincianamente y rodeada de los desangelados edificios de Los Ángeles. Las páginas del álbum que padecieron un súbito y nervioso arrebato me la ocultaron y no supe más. No dejó de llamarme la atención la extraña supresión de la imagen y de las reticentes palabras, anuladas por una catarata de expresiones. “Mira, aquí está Fulanito”. “Y aquí Zutanito”. “Allá la fiesta de Zutanejito”. Tan artificiosa y desagradable era la situación que me hizo pensar en la presencia de un enigma.

¿Cómo contar esta historia, si hasta en una ocasión en que yo, sinuosamente, traté de saber más de ella fui parada en seco? “¿Por qué quieres contar su historia? ¿Por qué no haces un cuento sobre mi vida? Todo lo sabes de mí”. Y yo reflexionaba en que nadie sabe todo pero además, en la medida que se sabe, tal vez se sepa menos ¡o peor! me dé pereza saber; pero cuando un ser humano es capaz de provocar esta suerte de terror pánico ante la sola posibilidad de que alguien fuera del entorno familiar sepa de ella, entonces tal vez por una perversa curiosidad me vea obligada a perseguir su historia.
Hubo una frase que me incitó más a saber de ella: “¡Era una naca ranchera aborrecible!”. ¡Era una naca, ranchera, aborrecible! Sé del uso descalificador con el cual ellos usan el término naco. Sé que para ellos significa: “pobre, moreno, provinciano”, que los así designados no comparten sus conservadores ideales políticos. Naca naca naca, si eres un naco no tienes derecho a la existencia, y qué mayor desgracia que estar, aunque sea de lejos, emparentados con él.
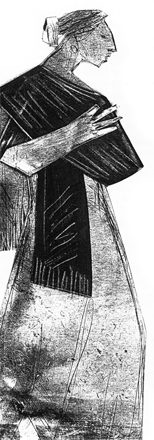
Pasaron los meses y yo seguía obsesionada por la imagen silenciosa y atrayente de aquella mujer tomada desde la distancia, tal vez para que no se viera mucho, en un barrio de Los Ángeles. Después de unas tentativas por saber de ella, supe que había sido maestra rural, que nacida en las planicies áridas, soleadas y desérticas de Gómez, había emigrado a la cuenca del Papaloapan. De alguna manera esas señales que, como las que se suelen colocar en medio de los caminos nos sirven para guiarnos y no perdernos, me permitían imaginar por qué había huido o salido de su tierra natal para irse a un mundo tan distante y ajeno como el sur del país. Un día, uno de ellos me dijo: “Por favor, no intentes saber más. Te prohíbo, te suplico que no preguntes”. Después de esto me sentía amarrada, coercionada, agredida. ¿Por qué me prohibía contar tu historia, si yo creo que detrás del silencio que te circunda hay una historia ejemplar? Ellos se fueron y así no tuve a nadie más a quién preguntarle la historia de la mujer vestida de blanco. Pero un día el hijo de ellos me dijo que salía al pueblo pues su abuela estaba agonizando.
La historia de la mujer de blanco, de esa que yo había aprendido a querer porque tal vez se parecía a aquellas humildes mujeres que conocí, maestras que entregaban amorosamente su saber acumulado a través de los años, del sufrimiento, del amor y la entrega a una vocación. Finalmente, llegó a mí parte de la historia de sus postrimerías. Sólo durante los últimos meses de su vida había estado enferma, pues tenía fama de ser como un viejo roble o como una ceiba de poderosas raíces y extendido ramaje, bajo cuya sombra generaciones y generaciones de habitantes del pueblo y sus cercanías, habían sido educados por ella. A lo largo de muchos lustros habían encontrado en Candelaria el consejo, la fuerza, el coraje, el regaño o la imprecación y aun los coscorrones que los llevarían por el camino adecuado. La gente del pueblo la fue viendo envejecer, jamás faltó a clases, jamás dejó sin enseñanza al más tonto o al más marginado. Se dice, ahora lo sé, que aun aquellos niños enloquecidos por la luna, aquellos cuya alma se fue caminando por los estrechos senderos de un sueño, aquellos que representaban una carga para sus padres, ella sentada a la puerta de su casa por las tardes, cuando el sol del ocaso en el verano convertía todo en un maravilloso infierno de oro, tomaba la mano de esos niños y los hacía escribir en las viejas pizarras las siempre antiguas y útiles palabras: madre, hambre, sueño, dolor, felicidad; felicidad, dolor, sueño, hambre, madre. Un día, aquella mujer como torre, aquella mujer vestida de blanco ya no se pudo levantar, pero tenía ahí cientos de hijos que se ocuparon de ella, la llevaban a vivir a sus casas, le pedían que contara historias, y ella que los conocía a todos, complacía.
Llegó el día de su muerte y ese día también llegó el hijo de ellos. El nieto de mamá Candelaria había llegado y todos en el pueblo se peleaban el honor de tenerlo en su casa. Él no podía creerlo. Había crecido con la idea de la inferioridad y maldad de la abuela y no se explicaba que todo el pueblo la amara. La música sonó toda la noche, el féretro llevado en hombros recorría todas las casas del pueblo, donde el joven oía relatar tantas y tales historias de los prodigios que a lo largo de cincuenta años había llevado a cabo mamá Candelaria, que un profundo sentimiento de rebeldía contra los prejuicios de una educación clasemediera que lo habían marcado para siempre, salió a la superficie en esa noche de su propia Epifanía.
 Dicen que dicen que, como Candelaria había recorrido en su cayuco todos los meandros del río, las gentes del pueblo tomaron su féretro y lo subieron a una barca que toda cubierta de luces y flores blancas fue recorriendo durante la anochecida los viejos caminos de Candelaria. Allí iba acompañada de sus más viejos y nuevos alumnos, esos que la habían seguido durante su vida y que ahora la acompañaban en su muerte. Cómo saber lo que ya nunca sabré si no es imaginando el dolor del alejamiento del hogar, de aquel horizonte de espacios abiertos, del sutil murmullo de los cenicientos árboles que bordean los canales del río: el encuentro con un nuevo mundo en el que descubrió una nueva y gran familia, nuevas voces de pájaros, nuevos árboles, bosques, meandros de ríos en los cuales alguna vez se perdió y el horizonte cerrado y verde de la selva tropical. Me dicen que un día en esas catastróficas inundaciones que se suelen producir en la cuenca del Papaloapan, quedó apresada en un cayuco por más de cuatro días en compañía de su hijo el pequeño. Me cuentan que nunca pudo curarse de las fiebres tercianas que aquella aventura le causara. Cómo contar otros dolores, otras soledades, otros amores perdidos. Dicen, por lo menos así cuenta la tradición, que cuando uno se va a morir recuerda lo más profundo y entrañable que a lo largo de su vida ha ido atesorando en esa caja, que puede ser de Pandora, que son los recuerdos. Tal vez ella saboreaba en medio de la noche las nieves del kiosko en Lerdo, tal vez ella tomaba de la mano a su hijo mayor e imaginaba que le explicaba por qué había tenido que huir hacia el sur; tal vez soñaba con romper la amarga frontera de resentimientos entre ella y el hijo abandonado; tal vez sintió envidia del destino de su hermana, mucho más placentero que el de ella. Pero quiero imaginar que valiente como era, aceptó su destino sin quejarse, sin nostalgias ni remordimientos absurdos, cobijada en un amor que aunque sucedáneo la colmaba. Cuentan que a veces en el aula de la escuela resuena la voz de Candelaria y una calma bienhechora envuelve el silencio murmurante de la honda manigua de la cuenca. Dicen que dicen que, como Candelaria había recorrido en su cayuco todos los meandros del río, las gentes del pueblo tomaron su féretro y lo subieron a una barca que toda cubierta de luces y flores blancas fue recorriendo durante la anochecida los viejos caminos de Candelaria. Allí iba acompañada de sus más viejos y nuevos alumnos, esos que la habían seguido durante su vida y que ahora la acompañaban en su muerte. Cómo saber lo que ya nunca sabré si no es imaginando el dolor del alejamiento del hogar, de aquel horizonte de espacios abiertos, del sutil murmullo de los cenicientos árboles que bordean los canales del río: el encuentro con un nuevo mundo en el que descubrió una nueva y gran familia, nuevas voces de pájaros, nuevos árboles, bosques, meandros de ríos en los cuales alguna vez se perdió y el horizonte cerrado y verde de la selva tropical. Me dicen que un día en esas catastróficas inundaciones que se suelen producir en la cuenca del Papaloapan, quedó apresada en un cayuco por más de cuatro días en compañía de su hijo el pequeño. Me cuentan que nunca pudo curarse de las fiebres tercianas que aquella aventura le causara. Cómo contar otros dolores, otras soledades, otros amores perdidos. Dicen, por lo menos así cuenta la tradición, que cuando uno se va a morir recuerda lo más profundo y entrañable que a lo largo de su vida ha ido atesorando en esa caja, que puede ser de Pandora, que son los recuerdos. Tal vez ella saboreaba en medio de la noche las nieves del kiosko en Lerdo, tal vez ella tomaba de la mano a su hijo mayor e imaginaba que le explicaba por qué había tenido que huir hacia el sur; tal vez soñaba con romper la amarga frontera de resentimientos entre ella y el hijo abandonado; tal vez sintió envidia del destino de su hermana, mucho más placentero que el de ella. Pero quiero imaginar que valiente como era, aceptó su destino sin quejarse, sin nostalgias ni remordimientos absurdos, cobijada en un amor que aunque sucedáneo la colmaba. Cuentan que a veces en el aula de la escuela resuena la voz de Candelaria y una calma bienhechora envuelve el silencio murmurante de la honda manigua de la cuenca.
|



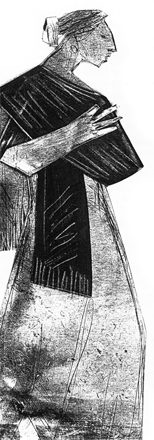
 Dicen que dicen que, como Candelaria había recorrido en su cayuco todos los meandros del río, las gentes del pueblo tomaron su féretro y lo subieron a una barca que toda cubierta de luces y flores blancas fue recorriendo durante la anochecida los viejos caminos de Candelaria. Allí iba acompañada de sus más viejos y nuevos alumnos, esos que la habían seguido durante su vida y que ahora la acompañaban en su muerte. Cómo saber lo que ya nunca sabré si no es imaginando el dolor del alejamiento del hogar, de aquel horizonte de espacios abiertos, del sutil murmullo de los cenicientos árboles que bordean los canales del río: el encuentro con un nuevo mundo en el que descubrió una nueva y gran familia, nuevas voces de pájaros, nuevos árboles, bosques, meandros de ríos en los cuales alguna vez se perdió y el horizonte cerrado y verde de la selva tropical. Me dicen que un día en esas catastróficas inundaciones que se suelen producir en la cuenca del Papaloapan, quedó apresada en un cayuco por más de cuatro días en compañía de su hijo el pequeño. Me cuentan que nunca pudo curarse de las fiebres tercianas que aquella aventura le causara. Cómo contar otros dolores, otras soledades, otros amores perdidos. Dicen, por lo menos así cuenta la tradición, que cuando uno se va a morir recuerda lo más profundo y entrañable que a lo largo de su vida ha ido atesorando en esa caja, que puede ser de Pandora, que son los recuerdos. Tal vez ella saboreaba en medio de la noche las nieves del kiosko en Lerdo, tal vez ella tomaba de la mano a su hijo mayor e imaginaba que le explicaba por qué había tenido que huir hacia el sur; tal vez soñaba con romper la amarga frontera de resentimientos entre ella y el hijo abandonado; tal vez sintió envidia del destino de su hermana, mucho más placentero que el de ella. Pero quiero imaginar que valiente como era, aceptó su destino sin quejarse, sin nostalgias ni remordimientos absurdos, cobijada en un amor que aunque sucedáneo la colmaba. Cuentan que a veces en el aula de la escuela resuena la voz de Candelaria y una calma bienhechora envuelve el silencio murmurante de la honda manigua de la cuenca.
Dicen que dicen que, como Candelaria había recorrido en su cayuco todos los meandros del río, las gentes del pueblo tomaron su féretro y lo subieron a una barca que toda cubierta de luces y flores blancas fue recorriendo durante la anochecida los viejos caminos de Candelaria. Allí iba acompañada de sus más viejos y nuevos alumnos, esos que la habían seguido durante su vida y que ahora la acompañaban en su muerte. Cómo saber lo que ya nunca sabré si no es imaginando el dolor del alejamiento del hogar, de aquel horizonte de espacios abiertos, del sutil murmullo de los cenicientos árboles que bordean los canales del río: el encuentro con un nuevo mundo en el que descubrió una nueva y gran familia, nuevas voces de pájaros, nuevos árboles, bosques, meandros de ríos en los cuales alguna vez se perdió y el horizonte cerrado y verde de la selva tropical. Me dicen que un día en esas catastróficas inundaciones que se suelen producir en la cuenca del Papaloapan, quedó apresada en un cayuco por más de cuatro días en compañía de su hijo el pequeño. Me cuentan que nunca pudo curarse de las fiebres tercianas que aquella aventura le causara. Cómo contar otros dolores, otras soledades, otros amores perdidos. Dicen, por lo menos así cuenta la tradición, que cuando uno se va a morir recuerda lo más profundo y entrañable que a lo largo de su vida ha ido atesorando en esa caja, que puede ser de Pandora, que son los recuerdos. Tal vez ella saboreaba en medio de la noche las nieves del kiosko en Lerdo, tal vez ella tomaba de la mano a su hijo mayor e imaginaba que le explicaba por qué había tenido que huir hacia el sur; tal vez soñaba con romper la amarga frontera de resentimientos entre ella y el hijo abandonado; tal vez sintió envidia del destino de su hermana, mucho más placentero que el de ella. Pero quiero imaginar que valiente como era, aceptó su destino sin quejarse, sin nostalgias ni remordimientos absurdos, cobijada en un amor que aunque sucedáneo la colmaba. Cuentan que a veces en el aula de la escuela resuena la voz de Candelaria y una calma bienhechora envuelve el silencio murmurante de la honda manigua de la cuenca.