| No. 154/SIETE NARRADORES DE COAHUILA |
|
|
| |
|
Olimpo Rosas*
(Chavez Ravine, California, 1930–Torreón, Coahuila, 1997) Localizada en un valle a pocas millas del centro de Los Angeles, la comunidad de Chavez Ravine fue durante generaciones el hogar, la frágil patria de miles de emigrantes y sus descendientes. Un río turbulento y móvil de aquellas vidas sin forma. Cuerpos puro presente, sin apenas noción de futuro. Nombrada así en recuerdo de Julián Chávez, uno de los primeros líderes del condado Los Angeles hacia 1800, Chavez Ravine se distinguió desde siempre por su carácter autosuficiente, así como por su cohesión racial. Un raro ejemplo de vida pueblerina no alejada de las opciones de una gran metrópoli. Durante décadas, sus residentes erigieron sus iglesias y escuelas, y cultivaron su propio alimento en sus pequeñas tierras. La comunidad estaba formada originalmente por tres grandes vecindarios: Palo Verde, La Loma y Bishop, también conocida como “La Shangri-La de los pobres”. 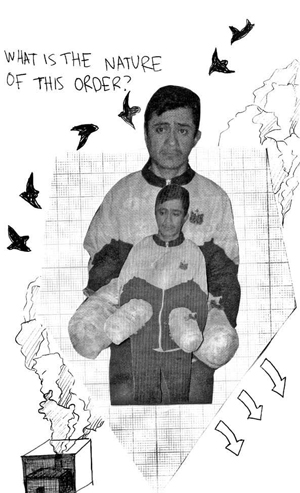 La inducida muerte de Chavez Ravine comenzó a gestarse hacia 1949, el mismo año en que el gran fotógrafo Don Normak, como previniendo el fin de aquel territorio, de aquel limbo moreno en el corazón blanco de Norteamérica, captara el conjunto de imágenes por las que hoy se conocen insospechados aspectos de la vida de aquella comunidad de migrantes. La inducida muerte de Chavez Ravine comenzó a gestarse hacia 1949, el mismo año en que el gran fotógrafo Don Normak, como previniendo el fin de aquel territorio, de aquel limbo moreno en el corazón blanco de Norteamérica, captara el conjunto de imágenes por las que hoy se conocen insospechados aspectos de la vida de aquella comunidad de migrantes. Ese año, un acta federal otorgó dinero a las ciudades con el fin de construir proyectos de vivienda pública acorde a una nueva redistribución urbana. Así, el alcalde de Los Angeles logró la aprobación de un megaproyecto de diez mil nuevas viviendas, las cuales estarían localizadas en el territorio ocupado por el enclave migrante. Vista por la comunidad anglosajona como un vecindario de invasores, los trescientos acres de Chavez Ravine fueron considerados por las autoridades como la primera zona de rediseño urbano. En julio de 1950, todos los residentes de Chavez Ravine recibieron cartas de las autoridades de la ciudad avisándoles que debían vender sus terrenos y abandonar sus casas en un breve lapso. Algunos residentes resistieron la orden, siendo etiquetados automáticamente como invasores. La mayoría fue reubicada por la fuerza, siendo al final parcialmente subsanada en su pérdida, o ya de plano, ignorada en su indemnización. Hacia agosto de 1952 Chavez Ravine era prácticamente un pueblo fantasma. Durante esa década y las siguientes, Los Angeles siguió creciendo rápidamente, enterrando en su prisa las cenizas de aquel barrio proscrito. El 10 de abril de 1962, sobre los terrenos que dos décadas atrás aún ocupara la comunidad de Chavez Ravine, los cincuenta y seis mil asientos del Dodger Stadium fueron oficialmente inaugurados. Ahí, en la época dorada de Chavez Ravine, mucho antes de los soldados y las caterpillars, en el barrio bravo de Palo Verde, vio su primera luz Olimpo Rosas. Fascinado desde niño por la estética del pachuco, aun viejo y en bancarrota usaba palabras como “jaina”, “ranfla”, o “bato”. 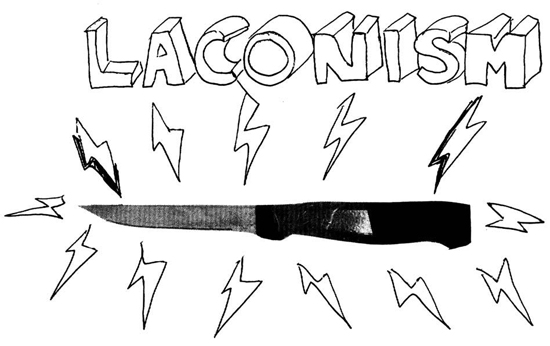
Arrojada su familia, al este de Los Angeles, luego de un fugaz y estéril paso por la legendaria escuela Garfield, Rosas asumió la determinación irreductible de que su destino era vivir para la música. A pesar de todo el empeño puesto, resultó ser un pésimo músico, poseedor de un oído de artillero que le negaba la posibilidad de hilar tres acordes, incapaz de seguir un simple compás de tres por cuatro. La oscura revelación de saberse imposibilitado para ejercer el oficio que más amaba lo sumió en la parálisis durante meses, en un estado de inapetencias diversas, sin ganas de abrir la boca, ajeno a su carácter dicharachero y sociable. Como una planta gris incapaz de renacer, indiferente incluso a la hipnótica savia de las mujeres, su vicio más feliz.
Pero se impuso su naturaleza desbocada, su terquedad de soñador ajeno a las catástrofes, su estupidez de entusiasta a toda prueba. Así sintió que su energía se diluía en una ciudad como Los Angeles, dura con el migrante, un Leviatán brutal y excluyente. En pocos meses, con poco más de veinte años, mediante fondos de dudoso origen fundó la disquera Lone Star Stygma Records. Lector voraz de Herman Melville, Mark Twain, Ambroise Bierce y poetas ingleses como William Buttler Yeats y Lord Byron, la producción musical, así como el olfato para rastrear el talento, se revelaron como el verdadero don de Olimpo Rosas. Innumerables solistas y grupos que emergían desde el abismo del anonimato aparecían en calidad de ectoplasma en su estudio de grabación, como fantasmas perdidos entre rudimentarias consolas para sucumbir de nuevo a la oscuridad. Y en Lone Star Stygma Records había lugar para todos: desde conjuntos de gospel y bandas de zydeco hasta orquestas trasterradas desde Mobile, Alabama; y con el transcurrir del tiempo, la inédita locura de vaqueros sonámbulos cantando en español hacia el blanco corazón de Texas. Lone Star Stygma Records pronto se posicionó como una de las empresas más reconocidas y estrambóticas de la industria musical de su tiempo. Los antropólogos musicales del siguiente milenio se referían a su fundador como el George Martin del desierto. Sus competidores, en aquellos años fugaces como un tornado, empezaron a hablar de dinero proveniente de la mafia y las apuestas clandestinas, resentidos porque figuras como Patsi Cline o Hank Williams figuraban en su catálogo. Para cuando Mark Orozco y Luther Perkins conocieron a Olimpo Rosas, bajo el cielo de Texarcana, un cielo de nubes ensangrentadas como la gigantesca ala de un ángel herido, ya era lugar común la leyenda de que la inagotable fuente que apuntalaba los descabellados proyectos de Lone Star Stygma Records eran las carretadas de arrugados billetes que las pupilas de Olimpo Rosas ganaban con el sudor de su cuerpo. Era leyenda su fama de padrote, el portento de su miembro, su ubicua energía de productor musical y administrador de prostíbulos, su labia y su cinismo, su amor a la música y a los cuerpos jóvenes. Su trinidad de billetes, sonido y piel, a la que con su inefable sonrisa de oro se refería como “la luz de mis pupilas”, es decir, los recursos brotados del esfuerzo de sus decenas de protegidas, las que en sus inagotables faenas nocturnas, desahogando vaqueros ingrávidos, estudiantes primerizos o banqueros culposos, hacían posible su sueño de inventar para sí los grupos, las canciones y vivir el elíxir de toda esa parafernalia musical hasta entonces vedada a sí mismo. En los años dorados de Lone Star Stygma Records, cuando Olimpo ya no abandonó jamás su vestimenta de abrigos de piel, dentadura de oro y lentes de armazón de colores, se grabaron cientos de discos: rockabilly, bluegrass, folk, rock, tex mex, zydeco, jazz, tradicional escocesa, bandas de acordeoneros alemanes, danzas polacas, spirituals negros, bolero ranchero, polcas tamaulipecas, redoba, música de cámara, solistas, y hasta una soprano ciega procedente de Virginia. Se cuenta que la ruina de Olimpo Rosas provino de sus propias virtudes, exageradas hasta el delirio: la desbocada inclusión de proyectos de toda índole —aun los destinados al fracaso comercial—, así como la aparición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que en el conservador Valle de Texas de principios de los ochenta mermó la habitual clientela de los prostíbulos operados mediante prestanombres por aquel Midas en bancarrota. Al poco tiempo, durante el auge de Reagan, tuvo que huir de los bancos. En México, vivió durante años en Monterrey, habitando a salto de mata viviendas prestadas por músicos a quienes en otro tiempo proyectara, o entusiastas deslumbrados por su desfalleciente leyenda. Ahí, en la derrota más total, surgió brevemente su vocación de compositor de un solo éxito: Valerio Salazar, el único representante del bolero norteño abiertamente homosexual, grabó un éxito que aún puede escucharse en algunas cantinas del extrarradio de Saltillo o Monterrey: “La luz de mis pupilas”. Olimpo Rosas, quien sobreviviera a balaceras en estacionamientos a oscuras de Nuevo México o Arizona; amenazado de muerte mil veces por novios resentidos o competidores apabullados por su éxito y enfermedades venéreas de toda índole, murió en un accidente de tránsito en la ciudad de Torreón. Se dirigía a un homenaje que el Instituto Smithsoniano le ofrecía en Albuquerque, en su calidad de pionero y benefactor, forjador indiscutible de la tradición musical fronteriza. 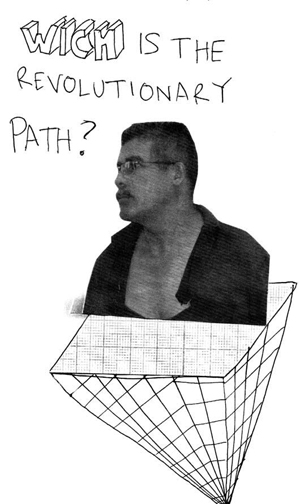 Macario Orozco** Macario Orozco**(Ciudad Ocampo, Tamaulipas, 1928–Nueva Orleáns, 2007) I El sol es una cuchilla unánime sobre las cañas de maíz, el viento multiplica su brillo cegador sobre el verde filo del follaje. El hombre aquel despierta y su primera sensación, antes de sumergirse en la insoportable blancura del disco solar, es un latido en ambas manos, como si su corazón se hubiera trasladado al cuadrante de sus nudillos. Un palpitar que no cesa. Un dolor casi anestésico. Son sus dedos. Están rotos. Como si un tropel de potros enloquecidos les hubiera pasado encima; sus manos no son manos, apenas dos trozos de carne deforme y amoratada. Pero no es ése el único pasmo del hombre tumbado en el cañaveral, sino las preguntas multiplicadas con el rumor del viento entre las cañas. ¿Quién es él? ¿A dónde se fueron sus manos? ¿Quién tuvo la oscura ocurrencia de dejar al alcance de sus manos martirizadas una guitarra intacta, el filo de sus seis cuerdas cercano e inaccesible? En un innato reflejo por evadir la avalancha de respuestas ahora remotas, el hombre vuelca su mirada aún confundida a los detalles del instrumento: un ligero polvo se ha detenido apenas en la pulida superficie de su caja. La tapa que rodea su boca es de metal trabajado y reluciente. Un mandala enigmático y luminoso. Como la tensión metálica de sus cuerdas, el delirio paralelo que realza su misterio de bestia ensimismada y magnífica, su mástil es suave, el diapasón separado por delgadas láminas doradas; la maquinaria de afinación donde concluye la tensión de sus cuerdas aparece rematada por minúsculos grabados que en sus flancos reproducen escenas del sur rural. Una cartografía donde florece el rumor ancestral de su palpitar oculto. Los diminutos engranes donde terminan por enroscarse los tonos, son espirales mascullando respuestas incomprensibles. Aturdido por la palpitación amnésica de su tacto, como un mutilado reciente, con su camisa ensangrentada y un viejo saco empolvado, el hombre se incorpora despacio. Y tomándola como a una mujer, por su curvatura más breve, se echa a caminar con la guitarra en un abrazo a medias, a través del carril infinito y resplandeciente del maizal. Pasa mucho tiempo antes de que el silencio monótono sea roto por rumores lejanos. Súbito atronar de alas. Cuervos de plata negra y resplandeciente. El sol es una chispa a través de las seis cuerdas de la guitarra, del laberíntico trazo de su caja metálica. El cielo sobre las cañas se ha vestido de malva, y la incertidumbre persiste como el cerco de las plantas infinitas. Un laberinto verde, paralelo y lineal, que parece no tener fin. El dolor en la punta de los brazos se va y vuelve a ráfagas, como la lucidez, el silencio, los furtivos recuerdos. El cansancio duerme los brazos, rompe los maltrechos zapatos, se torna maldición, una suerte de autismo donde lo único real es el incierto tránsito a través de un maizal infinito, abrazado al mástil de una guitarra, único asidero luego de este naufragio a ras de suelo. Pasan siglos de andar y andar con la cabeza como un papel en blanco, el filo de una planta calcinada por el inclemente brillo del sol. La luz empieza a declinar, erigiendo murallas de sombra en el plantío, perfilando más profundo el trazo paralelo de dos neumáticos sobre la franja de tierra. El hombre mira las huellas como quien atiende el surgimiento de nuevas devastaciones en el propio rostro. El trazo equívoco del automóvil serpentea hacia la distancia hasta fundirse en la oscuridad total que cae como una guillotina sobre el mundo. El hombre aquel no sabe qué cede primero: si la mirada, el tacto abolido, el entendimiento o la torre vencida de sus piernas desfallecientes. Luego se recuesta como el viento nocturno que erige un canto restallante a través de los infinitos callejones del maíz dormido. De pronto, todo es oscuridad. Un limbo de oscuridad donde se amortiguan los ruidos, el dolor, la conciencia del extravío. El amanecer lo sorprende dormido al final del rastro de las huellas misteriosas. El áspero centro de una carretera vacía. La guitarra permanece reluciente, intacta.  El cuerpo del hombre es un nudo de dolencias que acorralan la conciencia a un mínimo reducto donde todo retumba y llega como defragmentado. La carretera es una esperanza teñida de negro. Ahora el extravío está contenido en límites más estrechos. El tránsito continúa. El abrazo ciego, la guitarra muda, las manos inútiles. El sol cuelga como una lámpara en el cenit cuando un rectángulo de hierro oxidado anuncia el oráculo a orillas de la serpiente asfáltica: El cuerpo del hombre es un nudo de dolencias que acorralan la conciencia a un mínimo reducto donde todo retumba y llega como defragmentado. La carretera es una esperanza teñida de negro. Ahora el extravío está contenido en límites más estrechos. El tránsito continúa. El abrazo ciego, la guitarra muda, las manos inútiles. El sol cuelga como una lámpara en el cenit cuando un rectángulo de hierro oxidado anuncia el oráculo a orillas de la serpiente asfáltica: Calumet City. 60 millas. La espera ha terminado. El destino cabe ahora en dos palabras, además del océano de los sembradíos a ambos lados de la carretera. Un ronroneo mínimo en la distancia va creciendo desde la lejanía hasta tomar la forma de un Opel azul claro con los guardabarros abollados. El auto se detiene con un estrépito de trastos viejos. Desde su penumbra, un hombre de su misma edad, en mangas de camisa y con la nariz enorme y rojiza lo llama. Calumet City está en la ruta de esa desolación. El chofer mira con desconfianza la costra oscura que recubre las manos amoratadas del hombre petrificado a un lado de la carretera. Lo invita a subir, ayudándolo a colocar el instrumento en el asiento trasero. Le pregunta por el accidente. El hombre de la guitarra dice no recordar nada, limitándose a mostrar una parte de su perfil aguileño, sus ojos diminutos y grises, el mentón mínimo enmarcado por un pelo cano y ya largo. El chofer destapa el ruido incipiente de su cháchara. El hombre de las manos rotas alcanza a atrapar para su atención, como un crucigrama inacabado, palabras como “Robert Cappa”, “Joliet”, “roast beef ”, “tractor” y “Lake Huron”… Calumet City es el fin del mundo. Casas de madera esmaltada bajo un cielo de plomo. Un gótico americano multiplicado. Niños cubiertos de pecas y putas de modales campesinos. Licor destilado en el sitio, y un rumor como surgido del palpitar mismo de la tierra. El chofer, conocido ahora como Ben O’Brien, ha resultado ser un agricultor solitario y piadoso. Un dipsómano tan persistente como inofensivo, asiduo al licor de manzana y a las mujeres de color. Su único hijo trabaja desde hace algunas semanas para la General Motors de Indianapolis. El hombre de la guitarra tiene ahora para sí, sin saber hasta cuándo, una cama limpia con sábanas de lino crudo y amarillento. Una palangana de peltre despostillado y unas persianas de color hueso por donde se filtra el sol de la mañana a perfilar la lepra del tapiz que invade las paredes del dormitorio. A veces, equívoco, rebota en el sigiloso y oscuro espejo de la guitarra, en su diapasón de acordes dormidos, en la pregunta paralela y multiplicada de sus seis cuerdas. Ha podido platicar brevemente con O’Brien, y en agradecimiento a su hospitalidad, le ha regalado un peso escondido en la bolsa de su saco: un objeto del que no recuerda nada; un cenicero de cristal con la palabra “Murania” grabada. Con los días, el tamaño y el dolor de las manos se va reduciendo. El continente negro de los hematomas cede a la piel de siempre. Los dedos recobran lentamente su forma de ramas nudosas, pero no el movimiento. II Macario Orozco nació en un pueblo de la Huasteca famoso por sus trovadores y sus asesinos, pero un destino esquinado lo fue llevando por rutas inverosímiles. Un camino como un laberinto, un futuro como un juego de serpientes y escaleras, donde la curvatura de las serpientes muchas veces tomaba la forma de alguna, de muchas mujeres; y las escaleras regularmente eran de bajada hacia ámbitos clandestinos, donde neblinas de tabaco permitían mirar apenas los zapatos bicolores en un suelo de apuestas prohibidas. Se lo había advertido ya el ciego que en su pueblo cargaba un costal de naranjas. Un versificador al aire que miraba el futuro entre las nieblas de su cabeza. Sobrino de un diputado y cineasta reconocido por sus afortunadas incursiones en el melodrama ranchero, Macario Orozco tuvo que huir hacia lo más recóndito de la frontera cuando su prima carnal, de apenas quince años, se prendara de él de una manera afiebrada y atroz. Los sicarios priístas de su tío, más por aburrimiento que por desidia, le perdieron la pista en Nogales. Se oían aún los ecos de la Segunda Guerra cuando Macario, por esas carambolas existenciales que lo llevaban a conocer a los personajes más bizarros, terminó dibujando las primeras series de las hoy míticas Tijuana Bibles, aquellas historietas de un porno rudimentario, donde en dibujos a línea se narraban improbables encuentros entre colegialas y sus mascotas, o de musculosos aviadores y oportunas meretrices. Aunque los especialistas hoy afirman que se trató del primer cómic porno del mundo a nivel masivo, y su nombre se deriva del hecho de estar impresas en papel Biblia y supuestamente maquiladas en Tijuana, nunca se pudo comprobar su origen. En aquella ciudad, aburrido de entintar a mano cientos de páginas a la semana, Orozco terminó decorando cabarets a punta de murales de motivos egipcios mezclados con los héroes rancheros en boga. Así, en alguna pared rumbo a la platea de las orquestas era dado ver el rostro de Jorge Negrete junto al de Cleopatra, o al dios Anubis a un lado de Luis Aguilar.  En una de esas noches que duraban semanas, Macario Orozco, quien había renunciado a la música culpándola de su destino de trasterrado, pudo presenciar uno de los muchos concursos de aficionados que los cabarets organizaban más con ánimo de escarnio que de reconocimiento. Los participantes eran generalmente jornaleros provenientes del sur en espera de una oportunidad para pasar a San Diego. En las últimas rondas de aquella noche delirante, el finísimo oído de Orozco escuchó una voz que en el recuerdo futuro compararía con la de Gabriel Silva Levario, uno de los mejores exponentes del bolero ranchero aparecido décadas después. El participante, un mojado recién repatriado, con dos días sin comer, tímido hasta la misantropía, ganó el primer premio consistente en ciento cincuenta dólares, interpretando una pieza de su propia inspiración llamada “Murania”. Al muchacho, casi un niño, Macario nunca pudo olvidarlo. Se llamaba Vulcano Almaguer. En una de esas noches que duraban semanas, Macario Orozco, quien había renunciado a la música culpándola de su destino de trasterrado, pudo presenciar uno de los muchos concursos de aficionados que los cabarets organizaban más con ánimo de escarnio que de reconocimiento. Los participantes eran generalmente jornaleros provenientes del sur en espera de una oportunidad para pasar a San Diego. En las últimas rondas de aquella noche delirante, el finísimo oído de Orozco escuchó una voz que en el recuerdo futuro compararía con la de Gabriel Silva Levario, uno de los mejores exponentes del bolero ranchero aparecido décadas después. El participante, un mojado recién repatriado, con dos días sin comer, tímido hasta la misantropía, ganó el primer premio consistente en ciento cincuenta dólares, interpretando una pieza de su propia inspiración llamada “Murania”. Al muchacho, casi un niño, Macario nunca pudo olvidarlo. Se llamaba Vulcano Almaguer. Cuando años después, por un delito menor de falsificación, Macario pisó la prisión de Huntsville, en cuestión de música prefería a Celio González que a Pedro Infante, nunca había oído hablar de Woody Guthrie, y no sabía exactamente en qué consistía el género tex mex. Hasta que en un patio de arcilla rojiza conoció a Luther Perkins. Perkins era tan mal ladrón como virtuoso en la guitarra. Aún no lo sabía, pero años después de aquel encuentro, en otra prisión y en otra circunstancia, quedaría inmortalizado para siempre al grabar, durante un concierto en vivo, la legendaria pieza “Folsom Prision Blues” junto a Johnny Cash. Perkins le mostró una de las primeras grabaciones de Cash, “Ballad of a Teenage Queen”, y otro mundo se abrió para Macario. Descubrió que había una simultaneidad en el registro metálico del bajosexto mexicano y la guitarra que apenas se electrificaba en el género country y en el incipiente tex mex. Un mismo palpitar, una áspera ternura. Un mismo pasmo y una misma desolación. Meses después de dejar la cárcel, Perkins lo contactó para acompañar a un conjunto de tex mex en un bar de San Arcangelo, tierra nativa del guitarrista negro, donde éste, además de gozar un relativo éxito, comandaba un coro gospel. Imbuido ya del estilo que muchas décadas después proyectaran mundialmente Los Tornados de Texas, Macario Orozco fue arrojado por el invierno más al sur, a San Antonio. Ahí, Luther Perkins, personalmente, le señaló el bar donde fuera envenenado Robert Johnson por un marido celoso. El comentario del guitarrista no era inocente. Orozco lucía en sus presentaciones una espléndida guitarra, de una belleza rarísima. En una de las parrandas que sucedían a cada presentación, cuando el acto de recoger el equipo se demoraba entre botellas de las tonalidades y los gustos más disímiles, el músico mexicano, que ahora se hacía llamar Mark Orozco, confesaría a sus compañeros que el portentoso instrumento era un regalo de una admiradora suya llamada Nora Belle Overton. Una rubia de bucles como serpientes que la había mandado comprar especialmente para él, directamente de un muelle de la remota Nueva Orleáns. Sin embargo, no todo fue miel para Mark Orozco; tuvo pleitos con Woody Guthrie y Alna Lomax, folcloristas y viajeros irredentos, a quienes lo mismo les daba tocar en fábricas en huelga o campamentos de pizca. Cuando un periodista malintencionado le preguntó acerca de su presunta enemistad con aquellos ídolos del folk, en un español enrevesado, Orozco le contestó: “Es que no se puede uno llevar bien con todos.” Pero la diferencia no mermó su fugaz popularidad. El valle de Texas era un embudo de polvo demasiado amplio para odios de cualquier tamaño, aun los provocados por alguna mujer. Estaciones perdidas en el desierto, en la montaña o en las ciudades donde empezaba a campear un crimen rudimentariamente organizado, programaban piezas suyas que hablaban de los caminos y la distancia, de los remolinos en el llano y las nubes como barcos vagando entre mares de lágrimas. De amantes con hábitos de vampiro y caballos desmoronados por el viento, del recuerdo de una mujer como un cazador furtivo en pos de un venado ciego. El otoño de aquel año vio caer como hojas una breve cadena de éxitos con letra, música y voz de Mark Orozco: “El cactus is bleeding”, “La sirena de Caborca”, “Las cenizas y el viento”, “El pájaro de la luna” y “Moonlight Tijuana howling”, que de este lado de la frontera los programadores bautizaron como “Hombre lobo en Tijuana”. Mark Orozco & Los Huracanes del Valle. Así grabó discos que hoy son de culto, en disqueras tan fantasmales como los pueblos que pisaba olvidándolos al siguiente día: Coyote Records, Eolo Media Group, y la legendaria Lone Star Stygma Records, donde grabara su álbum fundamental antes de desaparecer para siempre: Mark Orozco & Los Huracanes del Valle. Empty Roads & Wasted Words. El pájaro de la luna.  Aunque hay quien afirma que existe la cumbre, perdida e inaccesible, y aun algún abuelo octogenario es capaz de tararear la pieza más bella, jamás grabada por Mark Orozco: “Murania”. Una pieza que el mismísimo Woody Guthrie, su acérrimo enemigo, no tardó en alabar y calificar como una de las más hermosas canciones folk de todos los tiempos. Hay quien cuenta que hasta Hank Williams pensaba grabarla, antes de morir de una sobredosis. Según los que llegaron a escucharla, “Murania” era un extraño híbrido de balada donde se dejaban oír gaitas escocesas, contrapunteada con un lento arpegio de guitarra en blues; una crónica de viajes que narraba al amor como un río subterráneo, dibujando el pecho de una mujer como una fortaleza inaccesible. Una muralla de hierro ante la que los hombres caían abatidos como pistoleros buenos en una película muda. El amor como una enorme ola decorando una ciudad vacía. Aunque hay quien afirma que existe la cumbre, perdida e inaccesible, y aun algún abuelo octogenario es capaz de tararear la pieza más bella, jamás grabada por Mark Orozco: “Murania”. Una pieza que el mismísimo Woody Guthrie, su acérrimo enemigo, no tardó en alabar y calificar como una de las más hermosas canciones folk de todos los tiempos. Hay quien cuenta que hasta Hank Williams pensaba grabarla, antes de morir de una sobredosis. Según los que llegaron a escucharla, “Murania” era un extraño híbrido de balada donde se dejaban oír gaitas escocesas, contrapunteada con un lento arpegio de guitarra en blues; una crónica de viajes que narraba al amor como un río subterráneo, dibujando el pecho de una mujer como una fortaleza inaccesible. Una muralla de hierro ante la que los hombres caían abatidos como pistoleros buenos en una película muda. El amor como una enorme ola decorando una ciudad vacía. Al igual que con Robert Johnson, el destino del músico se cifró también en las sospechas de un marido: el esposo de Nora Belle Overton. Macario, alias “Mark” Orozco, fue secuestrado una madrugada de 1957, en San Benito, Texas, poco antes del debut de un muchacho pelirrojo llamado Baldemar Huerta, el mismo que años después, al firmar con Imperial Records, se haría llamar Freddie Fender. Tres tipos lo patearon en un callejón mientras le preguntaban por la guitarra. Él no sabía a qué guitarra se referían, hasta que entre la cortina púrpura de su sangre atisbó el recuerdo de la suave Nora Belle. Desecha su habitación y recuperada la guitarra, el Chevrolet Impala con motor de ocho cilindros enfiló en dirección opuesta al amanecer, rumbo al norte, hacia el frío de los grandes lagos, más allá del golfo y los pantanos, hacia una especie de amanecer negro, mientras Mark Orozco encajuelado, en rachas de conciencia repetía para sí una suave balada acerca de un país remoto, en el fondo de la tierra, en la zona más oscura del corazón de los hombres.
|
|
* Del libro de cuentos Murania, Fondo Editorial Tierra Adentro, 331, México, 2007, pp. 83-88. |
|
Alejandro Pérez Cervantes. Es escritor y artista plástico. Licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad Autónoma de Coahuila, desde 1993 ha sido colaborador en el área de periodismo cultural en diversos medios regionales como El Norte, Espacio 4, Diez minutos y Vanguardia (donde obtuvo en dos ocasiones el Premio Estatal de Periodismo), además de medios nacionales como La revista de El Universal, Día Siete y Replicante. Es editor de Azimuth y consejero editorial de Contratiempo (Estados Unidos). Autor de la plaquette Los muros de niebla (1998). Con Murania (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2007), su primer volumen de cuento, obtuvo el Premio Nacional de Cuento Julio Torri en su edición 2006. En 2007 fue becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. Actualmente se desempeña como catedrático de tiempo completo en la Escuela de Artes Plásticas Rubén Herrera de la UADEC en el área de literatura y cursa un posgrado en la Universidad de Monterrey. |


 Alejandro Pérez Cervantes
Alejandro Pérez Cervantes