Carrusel / Heredades / No. 217
Un viajero encallado en Argentina
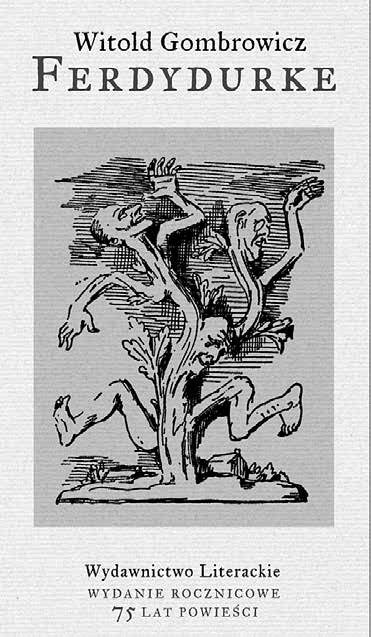 […] comenzábamos a dejar de ser jóvenes, a aceptar el fin de los sueños.
[…] comenzábamos a dejar de ser jóvenes, a aceptar el fin de los sueños.Roberto Bolaño
A los 20 años creí ser devoto de la literatura argentina. Leía a los nombres que habían encontrado en las calles de Buenos Aires la experiencia universal, me deleitaba con su español cargado de agudas y aspiraba a la perfección con que confeccionaban cuentos y novelas donde desmenuzaban, desde una cotidianidad chabacana, el problema de la eternidad, de los medios de comunicación masiva, del yo y el otro; en definitiva, los asuntos trascendentales de la humanidad. Claramente no salía del grupo de la revista Sur y sus discípulos afrancesados, figuras prodigiosas cuya cátedra no se limitaba a sus obras, sino que con su trayectoria dictaban el camino al aspirante a escritor que dormita en las inseguridades de muchos estudiantes de Literatura. Me obsesionaba con las fechas de sus primeras publicaciones para tranquilizar mi angustia ante la tardanza de mi debut literario, pero la comparación con el genio desalienta. Pronto me convencí de que la juventud me estaba tragando, de que nunca alcanzaría la madurez para escribir la obra perfecta.
Desconocía por entonces a Witold Gombrowicz (1904-1969), el polaco que escribió el grueso de su obra en Argentina sin rozar el español; el viajero que hizo de la Segunda Guerra Mundial la oportunidad perfecta para exiliarse no sólo de su país, sino de la civilización occidental; el novelista que prefería las sombras de las buhardillas de ajedrez y los bares de jóvenes borrachos a las tertulias intelectuales; el falso conde que decidió vivir el carnaval al que aspiraban las vanguardias; el escritor inmaduro, el eterno aspirante, el acomplejado con la inferioridad, el entronizador del fracaso, el chavorruco que se supo una caricatura de sí mismo.
Quizá su rasgo más sobresaliente sea que hizo su estilo a partir de las contradicciones y las paradojas. Una de ellas: las excentricidades de Gombrowicz lo habrían oscurecido como a un autor de culto de no haber vivido en un periodo consagrado a la heterodoxia y adorador de lo anómalo. Su éxito internacional, sufrido por él con gozo, sería a raíz de la traducción al francés de la novela Ferdydurke. Yo lo conocí a través de Vila-Matas, un escritor que puso en el centro la marginalidad y la rareza, y para quien una de sus figuras tutelares es Gombrowicz, por haber hecho de la juventud un ariete contra el hombre civilizado.
Gombrowicz llegó a Argentina en 1939 a bordo de un trasatlántico. Lo habían invitado, junto con otros tres escritores polacos, a promocionar con un relato de viajes esa experiencia turística. No hablaba español y le pesaban como losas los cuentos de Memorias del periodo de la inmadurez (1933) y Ferdydurke (1937), que había publicado con relativo éxito en Polonia. Tenía 35 años, pero —sin fonca ni instituciones culturales similares— afrontaba su “eterno hechizo ante la juventud y su encantadora inferioridad”. A los 33 años, edad perfecta, edad en que muere Cristo y nace Huidobro, había logrado hacer, de sus complejos por no estar a la altura de la madurez que la civilización exige, una confesión narrada desaforadamente, una novela confeccionada con ironía y espíritu desmesurado, juguetón, violento en su audacia: el relato de José Kowalski, un hombre de 30 años que, resuelto a nunca madurar, es confinado en un colegio a vivir una forzada juventud a manos de la pedagogía y del amor.
Si insisto tanto en la edad del autor no es sólo por mi costumbre a seguirme comparando, sino para señalar, junto con el polaco, que al desarrollo biológico le corresponde un mandato social, no por ridículo menos grave: “Atravesé hace poco el Rubicón de la ineludible treintena, crucé la frontera, según mis documentos, y mi apariencia semejaba la de un hombre maduro y, sin embargo, no estaba maduro”. Con esta declaración, José Kowalski señala la construcción civilizatoria, por ende artificial, de las etapas del desarrollo humano, cuyos fundamentos biológicos se desdibujan en los comportamientos asumidos de los roles sociales asignados. De modo que se nos obliga a cobijarnos tras un gesto, una mueca donde se cifran los requisitos para la validación personal: en México, quien ha pasado de los 30 años no puede ser un “escritor en formación”, y con más de 35 deja de pertenecer a los “jóvenes creadores”.
¿Defensor de la juventud o aspirante orgulloso a la “trágica y nada atractiva, madura superioridad”? Para Gombrowicz no hay disyuntiva; ambos caminos son una cárcel. “La edad convierte en una trampa de hierro la vida del hombre”. Para este escritor que encontraba insufrible la seriedad de las Ocampo, Borges y Bioy Casares, “la vida digna de admiración está en lo inacabado”. Incluso en el prólogo de su novela sugiere que el tema de la inmadurez puede traducirse como un cuestionamiento de la forma, es decir, de las construcciones sociales institucionalizadas, desde el género de la novela hasta el funcionamiento del Estado.
Gombrowicz sabía que la juventud también es perseguida para formalizarse, tanto que en las últimas décadas se ha difundido como un artículo de consumo. No sólo se ofertan productos para vivirla plenamente y sin arrugas; se nos ha enseñado que es la única forma de disfrutar la vida, la etapa en que la felicidad llega sin saberlo y el amor puede ejercerse sin resultar obsceno. Como Kowalski, estamos sometidos a un clima de forzado rejuvenecimiento en el que ser adulto es desaprender a madurar. Sin embargo, la angustia por envejecer no ha impulsado las ediciones de Ferdydurke ni mucho menos ha generado un tsunami de fans que caminen con la mano en la oreja derecha. Quizá porque su concepto de inmadurez contradice nuestra juventud.
En su Diario argentino, un ensayo personal a veces más apreciado que sus novelas, Gombrowicz reconoce la atracción hipnótica del “demonio de la inmadurez”: ser joven es un compromiso con la incompletud, con lo informe y la imperfección; consiste en un ímpetu dúctil y fluido, una rabia indeterminada. Como tal, el joven se reconoce incapaz de la obra maestra; está llamado a improvisar, a sepultar las formas en busca de sí mismo. Sabe que está condenado a ser un segundón, a permanecer en la insignificancia, “eterno aspirante, candidato a la grandeza y a la perfección”, porque, ante todo, quiere balbucear.
Ferdydurke ha aportado a nuestro idioma más palabras que otras novelas concebidas originalmente en español gracias a su desfachatez. Cuculeito, en la que el tartamudo “cu-cu” del individuo tímido e inseguro se transparenta con el culito con que los profesores argentinos someten en su lugar a los adolescentes; nopodermiento, la capacidad de ser incapaz para sentir y actuar en consecuencia con las expectativas sociales.
 Estas dos obras de Gombrowicz han sido para mí una muestra de otra literatura argentina relegada del circuito cultural dominante. En efecto, a pesar de haber sido escritas originalmente en polaco, el Diario argentino y Ferdydurke tienen la rara peculiaridad de pertenecer a la literatura hispanoamericana, aun cuando la novela ni siquiera fuera compuesta en el continente. El primero, porque es resultado de una selección que su círculo de amigos hispanohablantes quería leer del único libro que el propio autor consideró como un verdadero ejercicio de literatura, sus diarios. De modo que el Diario argentino se lee como producto del intercambio entre lenguas, pues las partes elegidas exponen una consciencia plena del lector al que van dirigidas.
Estas dos obras de Gombrowicz han sido para mí una muestra de otra literatura argentina relegada del circuito cultural dominante. En efecto, a pesar de haber sido escritas originalmente en polaco, el Diario argentino y Ferdydurke tienen la rara peculiaridad de pertenecer a la literatura hispanoamericana, aun cuando la novela ni siquiera fuera compuesta en el continente. El primero, porque es resultado de una selección que su círculo de amigos hispanohablantes quería leer del único libro que el propio autor consideró como un verdadero ejercicio de literatura, sus diarios. De modo que el Diario argentino se lee como producto del intercambio entre lenguas, pues las partes elegidas exponen una consciencia plena del lector al que van dirigidas.En cuanto a la novela, su proceso de traducción al español debe leerse como un acto de apropiación colectiva por parte del Círculo de Traductores del Café Rex. Organizado por los cubanos Virgilio Piñera y Humberto Rodríguez Tomeu, este grupo de escritores bohemios ajedrecistas intervino la traducción que el propio Gombrowicz hacía de su novela con el fin de compartírselas. El autor polaco también tenía el propósito de convencer a Piñera de que era un buen novelista, pues entre ambos existía una declarada lucha por demostrar su superioridad intelectual ante ese grupo de artistas periféricos. El resultado de esta colaboración informal terminó por adoptar a Ferdydurke en las letras hispanoamericanas, pero nunca al novelista.
Enamorado del desconcierto y la desorientación, enemigo de lo definitivo, Gombrowicz deambuló por los bordes de la cultura occidental que inauguraba su apocalipsis al terminar la Segunda Guerra Mundial. Se despidió de su ser europeo y nunca se asumió argentino. Como llegó a escribir en su Diario…, era como si hasta cierto punto, de alguna forma pero no exactamente, nos invitara a la mudanza continua, a la movilidad, a construirnos infatigablemente, más allá de todos los límites, lo cual es lo más parecido a la utopía. “¿No será el papel de una cultura más joven, además de repetir las obras de los adultos, crear sus propios puntos de partida?”.




