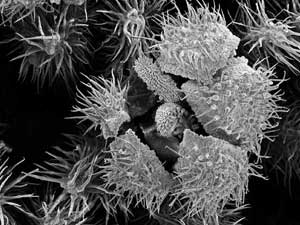|
Parecería que el ensayo es una buena forma de ejercer la literatura en la vida práctica. Mientras la poesía y la narrativa son géneros a los que vemos aún con romanticismo, se diría que con fe, el ensayo nos mantiene saludables. La novela es esa cosa que se construye poco a poco mientras se practica el ensayo cada semana. La misma relación que existe entre el amor y el sexo. El ensayo es la mejor manera de seguir en la mira pública mientras hacemos a escondidas eso otro que consideramos verdadera literatura.
Posiblemente el ensayo tenga que ver con sobrevivir, con librar los días carentes de historias o poesía, pero en los cuales hay que convencerse de que uno es escritor. Para esos momentos aciagos siempre podremos recurrir a nuestras lecturas, a someter la realidad al análisis o a cumplir cualquier encargo con eficiencia. Género a contrarreloj —subordinado como ningún otro a un plazo a punto de vencerse—, el ensayo nos inmiscuye de una vez por todas lo que sucede en el mundo, la literatura y con frecuencia nuestras vidas.
Pocas cosas tan complicadas como hablar de un autor y también pocas cosas tan recurrentes en la vida de quien escribe.1 Los editores de los suplementos culturales asumen que un ensayista puede ser llamado cada que un escritor hace eso que suelen hacer los escritores: cumplir décadas, sacar un nuevo libro, decir que no escribirán más, ganar el Nobel o, en el último de los casos, morirse. Y eso no es lo peor, porque aún después de muertos sus obras seguirán reeditándose y cumpliendo años. ¿Cómo llega uno a una mesa redonda, a un dossier, a un reportaje? Es decir, ¿cómo se mete uno a este negocio?, ¿qué tipo de infancia forma al futuro comentador de la literatura?2
El ensayo, hay que decirlo, es un género sin heroísmo. Es decir, en tu currículo nunca aparecerán las amenazas de muerte, porque en cuestión de oficios la amenaza de muerte es lo que separa al escritor de ensayos del periodista. Nadie pide seguridad para un escritor de ensayos porque hasta ahora no conozco al ensayista que viva con el temor de que un ancla le caiga a mitad de una conferencia. No hay peligro, sino apenas miedo de perder no la cabeza sino algunas cosas prescindibles, como las becas, los amigos o las oportunidades de asistir a más encuentros.
Una paradoja: a pesar de que el ensayo se considera un género narcisista presenta demasiadas desventajas para la vanidad. A menos que te llames George Steiner, nadie te leerá por quien eres, sino por el autor de quien hablas. Es aquí cuando hay que bendecir a aquellos tesistas que compran cualquier libro donde aparezca el nombre de “su” autor, pues son como aquellas adolescentes que consumen cualquier chamarra con la firma de Justin Bieber. El ensayista es, a veces, como el vendedor de souvenirs que nos aborda a las afueras del concierto: tazas de Proust, llaveros de Paz, un encendedor para iluminar a Thomas Pynchon. Sus productos dependen en demasía de un nombre famoso para llamar nuestra atención. Los libros de ensayos —salvo por la celebridad que los avale o por algunas palabras clave que los vuelvan rentables: hermenéutica, violencia, precio de saldo— carecen de interés comercial, de emociones para el viaje, de entretenimiento para las salas de espera. Son material para los obsesos, adicciones extra para quienes, de por sí, se consideran ya adictos a la literatura.
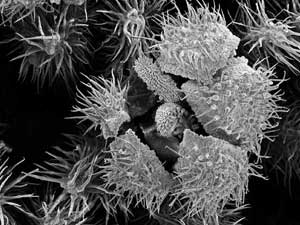
Por eso, si eres un autor joven, ten la seguridad de que los ensayos no te servirán para alcanzar el estrellato. Una primera novela deslumbra, un libro de poemas otorga renombre o, al menos, un premio con el cual iniciar una carrera; pero los ensayos son aparatos demasiado útiles para ser vistos como algo más que literatura ancilar. Al igual que los inodoros de Duchamp, necesitan un marco que los legitime como arte: la trayectoria del autor, por ejemplo. Su principal función, por lo menos en este país, es servir de ars poética para los escritores serios, esos que ya demostraron su efectividad en la ficción o la poesía. Porque, además, ¿qué novelista que se respete no siente en algún momento de su vida la necesidad de utilizar el ensayo para establecer su canon personal, revelar su maquinaria creativa, o simplemente para meterse en alguna discusión que lo ponga de nuevo frente a los reflectores?
El altercado. He ahí una alternativa rentable para los escritores jóvenes, a quienes no les cuesta hablar de libros. Como rockeros cada vez más dispuestos al escándalo, el medio literario ha llevado a los nuevos ensayistas a confundir la polémica con una especie de pleito carcelario por correspondencia. Para hacerse un nombre, el ensayista contemporáneo se ha visto obligado a atacar a un puñado de autores reconocidos o pulverizar a las nuevas generaciones, y esperar que alguien de ellos responda. Dado que decapita autores, ayuda a vender libros y consume literatura, el ensayista es al mismo tiempo zeta, dealer y farmacodependiente.
Reconozcamos que, a pesar de este gris panorama, siempre queda abierta la posibilidad de que el ensayista salga del anonimato. Lamentablemente eso sólo acontecerá el día en que incursione en algún género de verdad. La novela, por decir algo. Según estimaciones del Inegi, en México un ensayista a secas tiene 40 por ciento más probabilidades de morir sin ser recordado que cualquier otro tipo de escritor (aunque según esas mismas estadísticas, un poeta tiene 56.7 por ciento de probabilidades de no publicar fuera de las ediciones gubernamentales y un narrador aún inédito tiene 78 por ciento de posibilidades de ser en realidad un ensayista o un poeta encubierto). Los números parecen decir: no te arriesgues al ensayo a menos que tengas en este momento una novela en el cajón de urgencias de un dictaminador.
Y uno se pregunta ¿por qué la fama, y aún peor, el reconocimiento, le están negados a quien escribe ensayos? En primer lugar, el ensayista no acostumbra a esconderse por dos años y después dar a la imprenta una obra maestra. Siempre anda publicando aquí y allá. Habla de libros en periódicos y revistas y la mayoría de las veces escribe a pedido de un editor.3 Con ese ritmo de escritura, rara vez el ensayista llega a una obra cumbre y, a lo más que aspira, es a conformar el material para una antología póstuma que se respete. El ensayo existe precisamente como un certificado perceptible de salud, una suerte de caminata en lugares públicos que corrobora la vitalidad de quien se ha tardado demasiado redactando su siguiente libro. Si hubiera que inventarse de nuevo, sería difícil que el género ensayístico surgiera en nuestros tiempos de una torre de Perigord.
Conscientes de lo anterior: ¿qué interés supone embarcarse en un tipo de literatura que no da lectores, ni groupies, ni riesgos, ni siquiera muchos premios? Aventuro una respuesta: la valía práctica del ensayo se encuentra en su disposición para la estafa. El ensayista es uno de esos impostores que se la pasan engañando a universidades, revistas y editoriales, y sale impune de cada uno de esos episodios. La mejor forma de timar al Conacyt es convertir un ensayo en tesis doctoral, o en caso de que se prefiera ganar el premio José Vasconcelos, siempre está la posibilidad de convertir la tesis en ensayo. ¿Ser publicado en el periódico, aparecer en revistas, justificar la presencia en un congreso sobre literatura? Ensayos, ensayos y más ensayos traficados a manera de artículos, crítica literaria o ponencias. La maleabilidad de su prosa le otorga al ensayo esa libertad para encajar en una variedad de etiquetas, y dar el paso desenfadado de la revista indexada a la publicación de creación literaria. El ensayo es la moneda de cambio entre la academia, el arte y la lectura de páginas web en horas de trabajo. Nos parece práctico y, cuando viene con la firma de un novelista, hasta literario. No concede ningún estatus, pero ayuda a conservar una reputación (en caso que tuviéramos alguna).
Sin embargo, todavía hay una lectura más, una posibilidad para el género, que es donde me gusta incluirme: la del ensayo como fracaso de escritura. Me explico: a cierta edad uno sólo concibe su vida en formatos épicos: la novela, el poema extenso, el tratado filosófico, el menage à trois. Con el tiempo, con los libros, uno descubre que no tiene otra alternativa más que fracasar a través de los apuntes, el verso en la servilleta, el ensayo literario o la monogamia.
Es decir: el ensayo es eso que queda cuando quisimos hacer otra cosa. Como la biografía. Nos quita tiempo para escribir malas novelas, y un mal ensayo nunca es un desperdicio, porque al menos puede convertirse en algún texto provechoso, digamos la bibliografía de un estudiante universitario. Precisamente, porque se trata de un descalabro que —en el peor de los casos— terminará siendo útil, resulta el marco propicio para el autorretrato, eso que los tradicionalistas aún llaman “el estilo”, y que en variadas ocasiones no es sino el memorando de que no pudimos llegar a donde nos habíamos propuesto. El estilo, ha dicho Rodrigo Fresán, es el fantasma de las carencias de cada autor, más que de sus virtudes. Y ya que el estilo algo tiene de resignación, el ensayista aspira a que si va a naufragar, que por lo menos quede constancia del hundimiento. El ensayo es su desastre y su crónica.
Exceso de equipaje en las Obras Completas de los escritores, los ensayos constituyen la condena de lo nunca concluido. De ahí que uno no quiera ser sólo ensayista. El escritor mira a la posteridad y no encuentra la catedral a donde los lectores vayan a rendirle culto. Y se entiende: el autor de ensayos es un urbanista que nos ha entregado una ciudad llena de obras negras. ¿Qué canon tomaría en serio a un tipo así? Máxime si la inmortalidad le da por ignorar todas esas ocasiones en que edificios a medio construir nos han servido para pasar la noche a tanto lector vagabundo, escéptico, desconfiado de la vida y de los libros; y porque la mayoría de las veces, los autores escribimos no pensando en la literatura, sino en la historia de la literatura.
El ensayo es una anomalía, una variante de la egolatría que para hablar de sí recurre a escritores mejores. ¿Hay un mejor pretexto que ése? En pocas ocasiones, y he aquí el mejor motivo para escribirlo. Malograr la literatura se ha visto simplemente como “hacer literatura”.
|