|
Pedro no halló la pluma roja que buscaba en su mochila sino una superficie lisa que nunca antes había tocado: la de un pene de plástico. Cuando agarró el miembro de goma y lo sacó, aquella tarde de abril de 2009, la clase de inglés retumbó de risa. Guardarlo de nuevo sólo habría remarcado su vergüenza, hubiera sido como confesar que el dildo era suyo, así que lo arrojó hacia adelante sin percatarse de que los ojos de la profesora lo iban a cazar en un vistazo. Las risas ascendieron a carcajadas y Pedro fue llevado a la Dirección. El pene, plantado en la mochila por dos compañeros de clase, quedó tirado en el piso.
Pedro Suárez es gordo, usa lentes, su mano es fofa y sudorosa, a sus catorce años aún no ha cambiado de voz. Lo imagino siguiendo el taconeo severo de la “teacher Patricia”, debió andar cabizbajo como lo veo caminar hacia mí en la sala de su casa en Calderón, al extremo norte de Quito. Su voz, un hilo que se demora en desanudarse, se esfuerza por recrear los abusos de los bullies. Él no esperaba que la escena en la Dirección fuera muy distinta a la que había soportado dos semanas antes. Unos compañeros habían desinflado las llantas del auto del profesor de matemáticas y lo inculparon. Ambos sabían que él no se defendería, hacía tiempo que había renunciado a defenderse. Lo que Pedro temía de verdad era la hora de salida.
Mientras subía al rectorado en el tercer piso, pensaba en el momento de tomar el bus y encontrarse de nuevo con los cabecillas del acoso: Miguel Narváez, el más alto de la clase, y Daniel Morales, el arquero de décimo de básica. La inseguridad le de-cía a Pedro que era mejor no denunciar a sus verdugos. Si los acusaba, como había intentado un mes atrás, temía que de nuevo pudieran darle un tablazo en la cabeza para filmarlo y subir la “proeza” a YouTube.
Pero en el bus escolar no había golpes, los golpes se reservaban para el patio del recreo —detrás del coliseo—, allí más compañeros podrían verlos exhibir su poder de humillación. Hubo ocasiones en las que un mensaje de Facebook marcaba la hora y el lugar de la golpiza; poner un “me gusta” al anuncio se volvió una forma de contabilizar la popularidad aliada a los acosadores. En el bus amarillo, la misión consistía en no dejar que Pedro se moviera. Daniel se sentaba a un lado y Miguel oprimía a Pedro en el centro para bloquearle la salida. Con el arranque del motor arrancaba la tortura.
—¿Por qué no hablas con nadie?, ¿eres autista o retrasado?
—No es autista, es un maricón… una loca.
—Te vamos a matar perro hijueputa.
—Jaja sí, ahora digámosle perro, nada de Pedro, desde hoy te llamas perro
—Perro, verás que nos tienes que tratar de usted, siempre de usted, mamaverga.
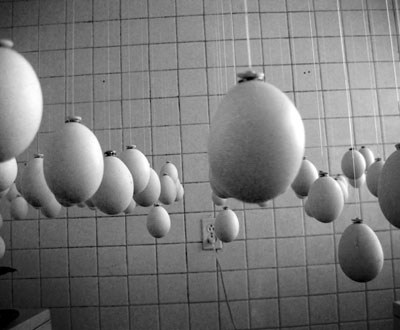 “Cuando te hacen cosas así crees que de verdad pasa algo malo contigo, que lo que eres no vale la pena”, se anima a decirme Pedro cuando Gina, su madre, secretaria de cincuenta y cinco años, deja la sala para ir a la cocina. Él no imaginaba que no estaba solo, que, según el Innfa (Instituto Nacional de la Niñez y la Familia), de los cinco millones de menores que viven en Ecuador, el 32% sufrió de acoso escolar en 2009. Sin embargo, como explica el psicólogo José Terán, es un secreto a voces la abundancia de casos invisibilizados por entidades educativas que temen perder prestigio. “Es más —añade Terán, quien trata a niños—, pocos códigos estudiantiles toman precauciones frente al bullying, todo queda en la expulsión o sanción del agresor y no hay prevención del acoso mediante normas o una mejor observación.” “Cuando te hacen cosas así crees que de verdad pasa algo malo contigo, que lo que eres no vale la pena”, se anima a decirme Pedro cuando Gina, su madre, secretaria de cincuenta y cinco años, deja la sala para ir a la cocina. Él no imaginaba que no estaba solo, que, según el Innfa (Instituto Nacional de la Niñez y la Familia), de los cinco millones de menores que viven en Ecuador, el 32% sufrió de acoso escolar en 2009. Sin embargo, como explica el psicólogo José Terán, es un secreto a voces la abundancia de casos invisibilizados por entidades educativas que temen perder prestigio. “Es más —añade Terán, quien trata a niños—, pocos códigos estudiantiles toman precauciones frente al bullying, todo queda en la expulsión o sanción del agresor y no hay prevención del acoso mediante normas o una mejor observación.”
La palabra “pene” nunca salió de la boca del director, cuenta Pedro. Pero sí llegó a decir: “¿Cómo es que te atreves a traer esa… cosa y lanzarla en plena clase?” Como de costumbre, Pedro no objetó el regaño. “Pedrito era un niño muy alegre —dice Gina—. Siempre fue gordito pero, a eso de los doce años, empezó a aumentar de peso. Fue poco a poco que se fue volviendo más retraído, ya no le llamaba la atención hacer amigos. A veces llegaba directo del colegio a encerrarse en su cuarto o pasaba toda la tarde viendo televisión… La primera vez que el director me llamó fue por el asunto de las llantas del profesor. Pedro no dijo nada en esa oficina.” La cara de Gina se enrojece, ya no reprime sus lágrimas: “Ya en la casa me dijo que había sido su culpa, que no es la primera vez que el director lo regañaba… es increíble cómo el miedo hacía que siguiera encubriendo a los que le hicieron daño.”
Esa tarde de 2009, mientras subía al autobús, Pedro pisó la escalera de metal —su superficie como la de un espejo— y lamentó haber abierto una cuenta de Facebook. Además de su aspecto, el detonador de los maltratos había sido el inocente pasatiempo que digitó en su perfil personal: “Me gusta: estar con amigos.” La frase lo hizo pasar, sin escalas, del gordito de la clase al gay acosado cibernéticamente.
“Lo que busca el agresor —dice el adolescentólogo Jorge Naranjo, quien trató a Pedro durante un año— es una aceptación a través de sus malos actos, el bully necesita de una audiencia. Por lo general vienen de hogares disfuncionales, como en el caso de Miguel y Daniel. Ambos tenían poca comunicación con la madre y un padre atormentador. De alguna forma buscaban retomar esa figura paterna."
Apenas Silvia se sienta frente a mí en la cafetería del colegio (donde se me ha permitido conversar con ella a condición de que no revele el nombre del plantel), sus piernas ya quieren irse. Tiene dieciséis años, lo que menos desea es hablarme de Pedro. Una vez, a las 12:45 pm, hora del segundo recreo, ella fue testigo de una de las golpizas. “Sí, yo sabía que era el ‘pato’ del curso, que todo el mundo le jodía y no, yo tampoco hice nada para defenderle… Es que tú no quieres que te rechacen y no vas a arriesgarte a que te aparten o te humillen. Ese día fue Daniel quien se le lanzó a puñetazos y le sacó sangre de la nariz.”
El trayecto en bus del colegio a la casa de Pedro dura una hora. Gina trae café, la cabeza del chico apoyada sobre el sofá me hace visualizar su llegada aquella tarde hace más de dos años. Estaba solo en casa y no quiso calentarse la comida. Prendió la computadora que sus padres apenas empleaban para contestar un par de mails a la semana. En su muro de Facebook encontró un link, hizo click y fue a parar a una página de Mercado Libre con la imagen de un french poodle blanco: “Se vende perro gay, se llama Pedro Suárez.”
Del llanto sobre el sofá, pasó al baño de sus padres y abrió el gabinete detrás del espejo. “Sólo sabía que quería hacerme pedazos, así que me tomé dos frascos de jarabe de tos”, dice Pedro en un susurro que taladra el pecho de su madre. “Cuando mi esposo y yo llegamos, lo encontramos tumbado boca abajo en el umbral del baño.”
Fue sólo después del intento de suicidio, y un mes de tratamiento psiquiátrico, que los padres supieron que era víctima de bullying. “Luego el doctor nos contó que el pobrecito temía que le crecieran senos por su gordura y que dudaba del tamaño de su pene. Tenía terror de volverse… homosexual”, dice la madre.
Al parecer, en su nuevo colegio, Pedro está mejor. Tiene amigos, practica natación. Es el único de la clase que no tiene cuenta de Facebook. Aún lleva una cicatriz en la espalda; un corte que se dio en un pupitre durante una golpiza que no quiso detallar. Está a dieta y en Navidad le van a regalar lentes de contacto.
|
