| No. 141/CUENTO |
|
|
|
Los peces rojos
|
Gerardo Martínez |
| FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM |
|
|
|
—Nunca sabes lo que harás en los siguientes cinco o diez minutos. Por ejemplo yo, que debería estar echado en la tumbona, saboreando mi jaibol, tengo que aguantarlo a usted con sus preguntas. Y no crea que lo atiendo por solidaridad. Nada más equivocado. ¿Le gustan los puros? ¿Nada más cuando hay? Qué curioso. Cuando yo tenía su edad decía lo mismo. |
|
Perdón? No. El móvil del asesinato no fue pasional. Simplemente Zárate se opuso al método. Para ser comunista era también bastante bonachón y moralino. En su lógica decía que engañábamos a mucha gente. Después de muchos años pienso que no estaba equivocado. Insistía en que no era tiempo, que intentáramos en la política, con sindicatos, como hacía su hermano Sergio. Nadie siguió su apuesta, ya sea porque creían en nuestra lucha ciegamente o por el temor que inspiraba el camarada Shangai. En una de esas ocasiones se enfrentaron a palabras ambos líderes. Cuando el chino ya no pudo dar más argumentos tomó la Beretta que Soriano había dejado en una de las mesas y apuntó a Felipe: “A ver, Felipe. Dame una razón política para no embarrar tu mierda de cerebro en las paredes.” Hubiera sido un episodio lamentable. El Gallo era medio pendejo y por suerte había olvidado recargar el arma. La relación que tuvimos con Shangai fue muy accidentada, tanto así que algún tiempo después fue expulsado de la célula por motivos que refiero reservarme. |
Ilustraciones de Roberto Hernández, ENAP-UNAM |
|
|
El viejo humedeció uno de sus dedos con saliva y recogió la masa de ceniza que cayó por el golpe dado al escritorio. |
||
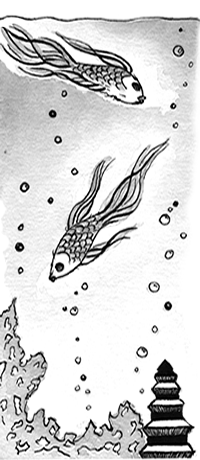 |
A una pregunta del reportero reventó como si lo hubieran agraviado. Alzó el bigote para enfatizar su enojo: —¿Cómo que por qué? Eso a usted debe tenerlo sin cuidado, muchachito. Déjeme decirle que a los perio distas también les entran balas —más por nervios que por mostrarse reacio a la intimidación, el joven mordió el puro.
|
|
|
—No, joven. Está usted equivocado. A Felipe Zárate lo asesinó el Estado. Nosotros nada más lo ejecutamos. Es distinto. Felipe murió a manos de la tentación y el ansia de poder —con el índice punteó en el escritorio y de inmediato enmudeció acosado por la reflexión—. Pero fíjese que con los años he pensado que quizá no estaba mal lo que nos proponía. Después de todo buscábamos hacernos del poder. Para cambiar el puto mundo, qué sé yo. Estábamos ciscados, pues para el Estado éramos los hijos de la rechingada que le habíamos declarado la guerra. El joven sonrió. Minutos antes descubrió la mala calidad del puro y lo aplastó en el cenicero. El viejo trató de reprimir una sonrisa y, dando media vuelta, extrajo un ejemplar oscuro, bello, del cajón de su librero. Mordió la cola del tabaco y lo arrojó sobre el escritorio. El joven lo encendió y le soltó la última pregunta mientras saboreaba el puro.
—Sí, joven. También yo creo que el chino estaba loco. Zárate se opuso a sus consejos hasta el último momento. Shangai quería que no fumáramos y Felipe lo hacía en todo momento. Sobre todo durante la noche, cuando escribía su segundo libro.
Aquella noche discutieron. Pero no sólo tuvo dificultades con él; las tuvo conmigo y con Jacobo González. Shangai y Zárate estuvieron a punto de golpearse un día antes, durante la cena. En realidad era comida, pero la llamamos cena navideña porque sabíamos que muchos no regresaríamos. Al final de la comida comenzó la discusión entre González y Soriano contra Zárate, que insistía y berreaba y mentaba madres para convencernos de que el movimiento se iría directo al matadero…
Pero vámonos al grano. En la discusión, el chino no dijo palabra. Sacó sus peces y los puso a combatir. Ignoro si lo hacía por perversión o para inspirarse más frialdad. Por su parte, Zárate nos dijo que tomaría su decisión antes de partir y, sin decirnos nada más, se fue a la cama. Una hora después estaba decidido todo. Para el chino era claro que Felipe era un agente con consigna de partir el grupo. Soriano y yo nos opusimos al castigo que él había propuesto. Los peces seguían peleando. Al final votamos y se decidió que en muestra de castigo, la sentencia la ejecutaría uno de nosotros dos. Quien haya sido conservaba el sentimiento del deber para cumplir la orden. El verdugo se paró de espaldas a la puerta, pistola en mano. Las gotas de sudor corrían por sus mejillas y de tanto en tanto volvió la vista al grupo. Aunque había corriente eléctrica, por seguridad iluminábamos el cuarto con velas. Shangai tenía las manos recargadas sobre el alféizar de la ventana y parecía mirar el campo, pero vigilaba al sesgo cada movimiento del verdugo. Por fin éste tragó saliva, abrió la puerta y vio que Zárate dormía. Se acercó, levantó la mano temblorosa con el arma confundida entre sus dedos, apretando las quijadas. Entonces Zárate despertó al momento en que éste le descargó una bala en pleno rostro. El compañero que dormía junto a Felipe dio voces de alarma. Buscó desesperado su fusil hasta que supo lo que en realidad pasaba. Se arrodilló ante el cuerpo de Felipe y no tardó en soltar el llanto. El primer muerto era producto de nuestras intrigas. Shangai, como siempre, no soltó palabra. Salió del cuarto y descubrió a sus peces muertos, que flotaban en la superficie del agua. Tomó la pecera y la arrojó a la mesa, donde estaban todavía los restos de la cena navideña. Como usted sabe, atacamos el cuartel en punto de las tres con treinta y nueve del sábado 25 de diciembre del 65. Felipe Zárate hizo el viaje con nosotros, dando tumbos en la camioneta. Fue el primer mártir de nuestra guerrilla. El resto de la noche, Shangai no dijo palabra. Las primeras balas eran nuestras. |





