|
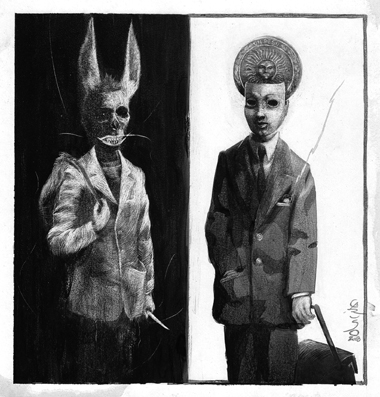 El día que cumplí ocho años, mi hermana —que no soportaba que dejaran de mirarla un solo segundo— se tomó de un saque una taza entera de lavandina. Abi tenía tres años. Primero sonrió, quizá por el mismo asco, después arrugó la cara en un asustado gesto de dolor. Cuando mamá vio la taza vacía colgando de la mano de Abi, se puso más blanca todavía que ella. El día que cumplí ocho años, mi hermana —que no soportaba que dejaran de mirarla un solo segundo— se tomó de un saque una taza entera de lavandina. Abi tenía tres años. Primero sonrió, quizá por el mismo asco, después arrugó la cara en un asustado gesto de dolor. Cuando mamá vio la taza vacía colgando de la mano de Abi, se puso más blanca todavía que ella.
—Abi-mi-dios —eso fue todo lo que dijo mamá—. Abi-mi-dios —y todavía tardó unos segundos en ponerse en movimiento.
La sacudió por los hombros, pero Abi no respondió. Le gritó, pero Abi tampoco respondió. Corrió hasta el teléfono y llamó a papá y, cuando volvió corriendo, Abi todavía seguía de pie, con la taza colgándole de la mano. Mamá le sacó la taza y la tiró en la pileta. Abrió la heladera, sacó la leche y la sirvió en un vaso. Se quedó mirando el vaso, luego a Abi, luego el vaso y finalmente tiró también el vaso a la pileta. Papá, que trabajaba muy cerca de casa, llegó casi de inmediato, pero todavía le dio tiempo a mamá de hacer todo el show del vaso de leche una vez más, antes de que él empezara a tocar la bocina y a gritar.
Cuando me asomé al living, vi que la puerta de entrada, la reja y las puertas del coche ya estaban abiertas. Papá volvió a tocar bocina y mamá pasó como un rayo cargando a Abi contra su pecho. Sonaron más bocinas y mamá, que ya estaba sentada en el auto, empezó a llorar. Papá tuvo que gritarme dos veces para que yo entendiera que era a mí a quien le tocaba cerrar.
Hicimos las diez primeras cuadras en menos tiempo de lo que me llevó cerrar la puerta del coche y ponerme el cinturón. Pero cuando llegamos a la avenida el tráfico estaba prácticamente parado. Papá tocaba bocina y gritaba: ¡Voy al hospital! ¡Voy al hospital! Los coches que nos rodeaban maniobraban un rato y milagrosamente lograban dejarnos pasar, pero entonces, un par de autos más adelante, todo empezaba de nuevo. Papá frenó detrás de otro coche, dejó de tocar bocina y se golpeó la cabeza contra el volante. Nunca lo había visto hacer una cosa así. Hubo un momento de silencio y entonces se incorporó y me miró por el espejo retrovisor. Se dio vuelta y me dijo:
—Sacate la bombacha.
Tenía puesto mi jumper del colegio. Todas mis bombachas eran blancas, pero eso era algo en lo que yo no estaba pensando en ese momento y no podía entender el pedido de papá. Apoyé las manos sobre el asiento para sostenerme mejor. Miré a mamá y entonces ella gritó:
—¡Sacate la puta bombacha!
Y yo me la saqué. Papá me la quitó de las manos. Bajó la ventanilla, volvió a tocar bocina y sacó afuera mi bombacha. La levantó bien alto mientras gritaba y tocaba bocina, y toda la avenida se dio vuelta para mirarla. La bombacha era chica, pero también era muy blanca. Una cuadra más atrás, una ambulancia encendió las sirenas, nos alcanzó rápidamente y nos escoltó, pero papá siguió sacudiendo la bombacha hasta que llegamos al hospital.
Dejaron el coche junto a las ambulancias y se bajaron de inmediato. Sin esperarnos, mamá corrió con Abi y entró en el hospital. Yo dudaba si debía o no bajarme: estaba sin bombacha y quería ver dónde la había dejado papá, pero no la encontré ni en los asientos delanteros ni en su mano, que cerraba ahora la puerta.
—Vamos, vamos —dijo papá.
Abrió mi puerta y me ayudó a bajar. Cerró el coche. Me dio unas palmadas en el hombro cuando entramos en el hall central. Mamá salió de una habitación del fondo y nos hizo una seña. Me alivió ver que volvía a hablar, daba explicaciones a las enfermeras.
—Quedate acá —me dijo papá, y me señaló unas sillas naranjas al otro lado del pasillo.
Me senté. Papá entró en el consultorio con mamá y yo esperé un buen rato. No sé cuánto, pero fue un buen rato. Junté las rodillas, bien pegadas, y pensé en todo lo que había pasado en tan pocos minutos y en la posibilidad de que alguno de los chicos del colegio hubiera visto el espectáculo de mi bombacha. Cuando me puse derecha el jumper se estiró y mi cola tocó parte del plástico de la silla. A veces la enfermera entraba o salía del consultorio y se escuchaba a mis padres discutir y, una vez que me estiré un poquito, llegué a ver a Abi moverse inquieta en una de las camillas y supe que al menos ese día no iba a morirse. Y todavía esperé un rato más. Entonces un hombre vino y se sentó a mi lado. No sé de dónde salió, no lo había visto antes.
—¿Qué tal? —preguntó.
Pensé en decir muy bien, que es lo que siempre contesta mamá si alguien le pregunta, aunque acabe de decir que la estamos volviendo loca.
—Bien —dije.
—¿Estás esperando a alguien?
Lo pensé. Y me di cuenta de que no estaba esperando a nadie o, al menos, de que no era lo que quería estar haciendo en ese momento. Así que negué y él dijo:
—¿Y por qué estás sentada en la sala de espera?
No sabía que estaba sentada en una sala de espera y me di cuenta de que era una gran contradicción. Él abrió un pequeño bolso que tenía sobre las rodillas. Revolvió un poco, sin apuro. Después sacó de una billetera un papelito rosado.
—Acá está —dijo—, sabía que lo tenía en algún lado.
El papelito tenía el número 92.
—Vale por un helado, yo te invito —dijo.
Dije que no. No hay que aceptar cosas de extraños.
—Pero es gratis —dijo él—, me lo gané.
—No.
Miré al frente y nos quedamos en silencio.
—Como quieras —dijo él al final, sin enojarse.
Sacó del bolso una revista y se puso a llenar un crucigrama. La puerta del consultorio volvió a abrirse y escuché a papá decir: “No voy a acceder a semejante estupidez.” Me acuerdo porque ése es el punto final de papá para casi cualquier discusión, pero el hombre no pareció escucharlo.
—Es mi cumpleaños —dije.
“Es mi cumpleaños”, repetí para mí misma, “¿qué debería hacer?” Él dejó el lápiz marcando un casillero y me miró con sorpresa. Asentí sin mirarlo, consciente de tener otra vez su atención.
—Pero… —dijo y cerró la revista—, es que a veces me cuesta mucho entender a las mujeres. Si es tu cumpleaños, ¿por qué estás en una sala de espera?
Era un hombre observador. Me enderecé otra vez en mi asiento y vi que, aun así, apenas le llegaba a los hombros. Él sonrió y yo me acomodé el pelo. Y entonces dije:
—No tengo bombacha.
No sé por qué lo dije. Es que era mi cumpleaños y yo estaba sin bombacha, y era algo en lo que no podía dejar de pensar. Él todavía estaba mirándome. Quizá se había asustado, u ofendido, y me di cuenta de que, aunque no era mi intención, había algo grosero en lo que acababa de decir.
—Pero es tu cumpleaños —dijo él.
Asentí.
—No es justo. Uno no puede andar sin bombacha el día de su cumpleaños.
—Ya sé —dije, y lo dije con mucha seguridad, porque acababa de descubrir la injusticia a la que todo el show de Abi me había llevado.
Él se quedó un momento sin decir nada. Luego miró hacia los ventanales que daban al estacionamiento.
—Yo sé dónde conseguir una bombacha —dijo.
—¿Dónde?
—Problema solucionado —guardó sus cosas y se incorporó.
Dudé en levantarme. Justamente por no tener bombacha, pero también porque no sabía si él estaba diciendo la verdad. Miró hacia la mesa de entrada y saludó con una mano a las asistentes.
—Ya mismo volvemos —dijo, y me señaló—, es su cumpleaños —, y yo pensé: “Por dios y la virgen María, que no diga nada de la bombacha”, pero no lo dijo: abrió la puerta, me guiñó un ojo y yo supe que podía confiar en él.
Salimos al estacionamiento. De pie yo apenas pasaba su cintura. El coche de papá seguía junto a las ambulancias, un policía le daba vueltas alrededor, molesto. Me quedé mirándolo y él nos vio alejarnos. El aire me envolvió las piernas y subió acampanando mi jumper, tuve que caminar sosteniéndolo, con las piernas bien juntas.
—Mi dios y la virgen María —dijo él cuando se volvió para ver si lo seguía y me vio luchando con mi uniforme—, es mejor que vayamos rodeando la pared.
—No digas “mi dios y la virgen María” —dije, porque eso era algo de mamá y no me gustó cómo lo había dicho él.
—Okey, darling —dijo.
—Quiero saber a dónde vamos.
—Te estás poniendo muy quisquillosa.
 Y no dijimos nada más. Cruzamos la avenida y entramos en un shopping. Era un shopping bastante feo, no creo que mamá lo conociera. Caminamos hasta el fondo, hacia una gran tienda de ropa, una realmente gigante que tampoco creo que mamá conociera. Antes de entrar él dijo “no te pierdas” y me dio la mano, que era fría pero muy suave. Saludó a las cajeras con el mismo gesto que les había hecho a las asistentes a la salida del hospital, pero no vi que nadie le respondiera. Avanzamos entre los pasillos de ropa. Además de vestidos, pantalones y remeras, había ropa de trabajo. Cascos, jardineros amarillos como los de los basureros, guardapolvos de señoras de limpieza, botas de plástico y hasta algunas herramientas. Me pregunté si él compraría su ropa ahí y si usaría alguna de esas cosas y entonces también me pregunté cómo se llamaría. Y no dijimos nada más. Cruzamos la avenida y entramos en un shopping. Era un shopping bastante feo, no creo que mamá lo conociera. Caminamos hasta el fondo, hacia una gran tienda de ropa, una realmente gigante que tampoco creo que mamá conociera. Antes de entrar él dijo “no te pierdas” y me dio la mano, que era fría pero muy suave. Saludó a las cajeras con el mismo gesto que les había hecho a las asistentes a la salida del hospital, pero no vi que nadie le respondiera. Avanzamos entre los pasillos de ropa. Además de vestidos, pantalones y remeras, había ropa de trabajo. Cascos, jardineros amarillos como los de los basureros, guardapolvos de señoras de limpieza, botas de plástico y hasta algunas herramientas. Me pregunté si él compraría su ropa ahí y si usaría alguna de esas cosas y entonces también me pregunté cómo se llamaría.
—Es acá —dijo.
Estábamos rodeados de mesadas de ropa interior masculina y femenina. Si estiraba la mano, podía tocar un gran contenedor de bombachas gigantes, más grandes que las que yo podría haber visto alguna vez, y a sólo tres pesos cada una. Con una de esas bombachas podían hacerse tres para alguien de mi tamaño.
—Ésas no —dijo él—, acá —y me llevó un poco más allá, a una sección de bombachas más pequeñas—. Mirá todas las bombachas que hay. ¿Cuál será la elegida, my lady?
Miré un poco. Casi todas eran rosas o blancas. Señalé una blanca, una de las pocas que había sin moño.
—Ésta —dije—. Pero no tengo plata.
Se acercó un poco y me dijo al oído:
—Eso no hace falta.
—¿Sos el dueño de la tienda?
—No. Es tu cumpleaños.
Sonreí.
—Pero hay que buscar mejor. Estar seguros.
—Okey, darling —dije.
—No digas “okey, darling” —dijo él—, que me pongo quisquilloso —y me imitó sosteniéndome la pollera en la playa de estacionamiento.
Me hizo reír. Y, cuando terminó de hacerse el gracioso, dejó frente a mí sus dos puños cerrados y así se quedó hasta que entendí y toqué el derecho. Lo abrió y estaba vacío.
—Todavía podés elegir el otro.
Toqué el otro. Tardé en entender que era una bombacha porque nunca había visto una negra. Y era para chicas, porque tenía corazones blancos, tan chiquitos que parecían lunares, y la cara de Kitty al frente, donde suele estar ese moño que ni a mamá ni a mí nos gusta.
—Hay que probarla —dijo.
Apoyé la bombacha en mi pecho. Él me dio otra vez la mano y fuimos hasta los probadores femeninos, que parecían estar vacíos. Nos asomamos. Él dijo que no sabía si podría entrar. Que tendría que hacerlo sola. Me di cuenta de que era lógico porque, a menos que sea alguien muy conocido, no está bien que te vean en bombacha. Pero me daba miedo entrar sola al probador, entrar sola o algo peor: salir y no encontrar a nadie.
—¿Cómo te llamás? —pregunté.
—Eso no puedo decírtelo.
—¿Por qué?
Él se agachó. Así quedaba casi a mi altura, quizá yo unos centímetros más alta.
—Porque estoy ojeado.
—¿Ojeado? ¿Qué es estar ojeado?
—Una mujer que me odia dijo que la próxima vez que yo diga mi nombre me voy a morir.
Pensé que podía ser otra broma, pero lo dijo todo muy serio.
—Podrías escribírmelo.
—¿Escribirlo?
—Si lo escribieras, no sería decirlo, sería escribirlo. Y, si sé tu nombre, puedo llamarte y no me daría tanto miedo entrar sola al probador.
—Pero no estamos seguros. ¿Y si para esa mujer escribir es también decir…? ¿Si con “decir” ella se refirió a dar a entender, a informar mi nombre del modo que sea?
—¿Y cómo se enteraría?
—La gente no confía en mí y soy el hombre con menos suerte del mundo.
—Eso no es verdad, eso no hay manera de saberlo.
—Yo sé lo que te digo.
Miramos juntos la bombacha, en mis manos. Pensé que mis padres podrían estar terminando.
—Pero es mi cumpleaños —dije.
Y quizá sí lo hice a propósito, pero así lo sentí en ese momento: los ojos se me llenaron de lágrimas. Entonces él me abrazó, fue un movimiento muy rápido, cruzó sus brazos a mis espaldas y me apretó tan fuerte que mi cara quedó un momento hundida en su pecho. Después me soltó, sacó su revista y su lápiz, escribió algo en el margen derecho de la tapa, lo arrancó y lo dobló tres veces antes de dármelo.
—No lo leas —dijo, se incorporó y me empujó suavemente hacia los cambiadores.
Dejé pasar cuatro vestidores vacíos, siguiendo el pasillo, y, antes de juntar valor y meterme en el quinto, guardé el papel en el bolsillo de mi jumper, me volví para verlo y nos sonreímos.
 Me probé la bombacha. Era perfecta. Me levanté el jumper para ver bien cómo me quedaba. Era tan, pero tan perfecta… Me quedaba increíblemente bien, papá nunca me la pediría para revolearla detrás de las ambulancias y, si lo hacía, no me daría tanta vergüenza que mis compañeros la vieran. Mirá qué bombacha tiene esta piba, pensarían, qué bombacha tan perfecta. Me di cuenta de que ya no podía sacármela. Y me di cuenta de algo más, y es que la prenda no tenía alarma. Tenía una pequeña marquita en el lugar donde suelen ir las alarmas, pero no tenía ninguna alarma. Me quedé un momento más mirándome al espejo, y después no aguanté más y saqué el papelito, lo abrí y lo leí. Me probé la bombacha. Era perfecta. Me levanté el jumper para ver bien cómo me quedaba. Era tan, pero tan perfecta… Me quedaba increíblemente bien, papá nunca me la pediría para revolearla detrás de las ambulancias y, si lo hacía, no me daría tanta vergüenza que mis compañeros la vieran. Mirá qué bombacha tiene esta piba, pensarían, qué bombacha tan perfecta. Me di cuenta de que ya no podía sacármela. Y me di cuenta de algo más, y es que la prenda no tenía alarma. Tenía una pequeña marquita en el lugar donde suelen ir las alarmas, pero no tenía ninguna alarma. Me quedé un momento más mirándome al espejo, y después no aguanté más y saqué el papelito, lo abrí y lo leí.
Cuando salí del probador, él no estaba donde nos habíamos despedido, pero sí un poco más allá, junto a los trajes de baño. Me miró y, cuando vio que no tenía la bombacha a la vista, me guiñó un ojo y fui yo la que lo tomó de la mano. Esta vez me sostuvo más fuerte, a mí me pareció bien y caminamos hacia la salida. Confiaba en que él sabía lo que hacía. En que un hombre ojeado y con la peor suerte del mundo sabía cómo hacer esas cosas. Cruzamos la línea de cajas por la entrada principal. Uno de los guardias de seguridad nos miró acomodándose el cinto. Para él, mi hombre sin nombre sería papá, y me sentí orgullosa. Pasamos los sensores de la salida, hacia el shopping, y seguimos avanzando en silencio, todo el pasillo, hasta la avenida. Entonces vi a Abi, sola, en medio del estacionamiento. Y vi a mamá más cerca, de este lado de la avenida, mirando hacia todos lados. Papá también venía hacia nosotros desde el estacionamiento. Seguía a paso rápido al policía que antes miraba su coche y ahora, en cambio, nos señalaba. Pasó todo muy rápido. Cuando papá nos vio, gritó mi nombre y unos segundos después el policía y dos más que no sé de dónde salieron ya estaban sobre nosotros. Él me soltó, pero dejé unos segundos mi mano suspendida hacia él. Lo rodearon y lo empujaron de mala manera. Le preguntaron qué estaba haciendo, le preguntaron su nombre, pero él no respondió. Mamá me abrazó y me revisó de arriba a abajo. Tenía mi bombacha blanca enganchada en la mano derecha. Entonces, quizá tanteándome, se dio cuenta de que llevaba otra bombacha. Me levantó el jumper en un solo movimiento: fue algo tan brusco y grosero, delante de todos, que yo tuve que dar unos pasos hacia atrás para no caerme. Él me miró, yo lo miré. Cuando mamá vio la bombacha negra, gritó: “Hijo de puta, hijo de puta”, y papá se tiró sobre él y trató de golpearlo. Mientras los guardias los separaban, yo busqué el papel en mi jumper, me lo puse en la boca y, mientras me lo tragaba, repetí en silencio su nombre, varias veces, para no olvidármelo nunca.
|
