|
La verdad existe, sólo lo falso tiene que ser inventado.
George Braque
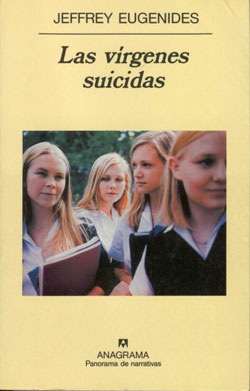 Rodeada de un aura de misterio nunca resuelto y de una sensación de explorar inciertos, la novela de Jeffrey Eugenides puede ingresar, fácilmente, en el terreno de las narraciones poco comunes. A pesar de contar con esa guía etérea que nos ofrece el narrador, no se puede evitar la visión de esta narración que, como un cuento de hadas contemporáneo que extrae sus ambientes de algún filme de Tim Burton (especialmente Eduardo Manostijeras), otorga a toda la imagen resultante de la lectura un color grisáceo en el mejor de los casos y completamente oscuro en la mayoría. Rodeada de un aura de misterio nunca resuelto y de una sensación de explorar inciertos, la novela de Jeffrey Eugenides puede ingresar, fácilmente, en el terreno de las narraciones poco comunes. A pesar de contar con esa guía etérea que nos ofrece el narrador, no se puede evitar la visión de esta narración que, como un cuento de hadas contemporáneo que extrae sus ambientes de algún filme de Tim Burton (especialmente Eduardo Manostijeras), otorga a toda la imagen resultante de la lectura un color grisáceo en el mejor de los casos y completamente oscuro en la mayoría.
La primera situación que salta a la vista es la indefinición del narrador que se vale de la primera persona del plural (un nosotros nunca aclarado) para contarnos la edificante historia de las niñas Lisbon que, sin razón aparente, deciden un mal día quitarse la vida. Es necesario poner especial atención a la forma en cómo el narrador hila la trama a fin de que el lector conozca la mayor parte de los hechos nunca llevados al plano axiológico. La voz que nos guía por la vida cotidiana y las acciones de las hermanas Lisbon, nunca emite un juicio explicativo acerca de la conducta de las hermanas; el único juicio que se atreve a ejercer es el que se refiere al embrujo que la belleza de las hermanas produce en el grupo de amigos de la cuadra, y una serie de suposiciones acerca de los motivos que las orillan a suicidarse. Este grupo de amigos se vuelve al mismo tiempo sujeto de la narración (“Queríamos disponer de las fotos cronológicamente, pero habían pasado tantos años que resultaba difícil” [p. 10], “Se convirtieron en criaturas demasiado poderosas para vivir con nosotros, demasiado ególatras, demasiado visionarias, demasiado ciegas” [p. 229]), y, en un plano temporal completamente diferente, objeto de tal narración (“Encontramos al señor Buell abajo, en el dormitorio que no compartía con su mujer y que había decorado con motivos deportivos” [p. 22], “Cuánto rato permanecimos de aquel modo, en comunión con su espíritu desaparecido, es algo que no podemos recordar, pero fue el suficiente para que nuestra respiración colectiva desencadenara una brisa en la habitación que hizo girar el cuerpo inerte de Bonnie” [p. 200]).
Este narrador colectivo es, al mismo tiempo, uno de los elementos indiscutibles de la influencia o referencia consciente de la novela negra dentro de la narración: la figura del investigador, el explorador incesante de la verdad. Además de buscar una explicación que coincida con los hechos observados (vividos, recordados), el grupo recolecta toda clase de objetos (simbólicos, cotidianos, fetiches) que le permita reconstruir la historia que narra. En este sentido, el relato constituye la enumeración de los argumentos que los muchachos tienen a la mano para explicar la muerte de las hermanas Lisbon. Es, así mismo, la descripción de la forma en que los objetos recolectados se convierten en detonantes potenciales de recuerdos y en aliciente para las memorias de los interesados en explicar los huecos de la historia. Al mismo tiempo, la situación de tales objetos y su ubicación física en un futuro relativamente lejano convierte la pesquisa en un ejercicio de memoria.
Y aquí es donde se empiezan a configurar algunas intuidas pretensiones de la novela, la más evidente es la que se refiere a la imposibilidad de acceder a conclusiones terminantes. La historia contada es un ejercicio de memoria y, en ese sentido, un ejercicio de ficción. Debemos poner en relieve la corta distancia existente entre lo que se recuerda y lo que se inventa. Por lo general, la ficción se encuentra íntimamente ligada a la memoria (o, como menciona Sivia Molloy: “toda ficción es, claro está, memoria”) y se vuelve por tanto un argumento irrebatible de la existencia de la Verdad. De una Verdad. Es decir, al igual que las conclusiones del narrador colectivo, que es al mismo tiempo investigador concienzudo que enumera sus evidencias, las conclusiones de la gente involucrada más allá de esta reconstrucción (policía, los padres Lisbon, los vecinos, los propios paramédicos) son tan válidas en tanto no son verdaderas (“Desde diferentes caminos, con ojos de colores diferentes o con diferentes movimientos de la cabeza, todos habían descifrado el secreto que conduce a la cobardía o al valor, lo que quiera que sea” [p. 226]). Es decir, no existe una explicación, sino una infinita serie de versiones.
La diferencia entre las verdades asumidas por los personajes de la historia (verdades por otra parte desconocidas) y por la versión del narrador, consiste en la aceptación de esta transitoriedad de la versión reconstruida, versión reelaborada para intentar explicar(se) lo aparentemente inexplicable. La inevitabilidad de la incertidumbre. Apunta hacia el final el narrador-guía-detective (mutación Virgilio-Bogart): “Finalmente, dispusimos de algunas piezas del rompecabezas pero, por muchas combinaciones que hiciéramos con ellas, seguía habiendo huecos, espacios vacíos de formas extrañas, delimitados por todo lo que los rodeaba, países que no sabíamos nombrar.” (p. 227).
Y aunado a todo esto, el sentimiento romántico que atraviesa toda la novela. Elementos obvios de los melodramas como la muerte, la belleza, la represión y la inaccesibilidad, pero mezclados de tal forma que resulta ocioso tratar de ubicar este relato en la tradición de la novela rosa. Es claro que existe la descripción aviesa de las citas amorosas y los juicios laudatorios del narrador colectivo-personaje que inunda la imagen de las hermanas Lisbon de un misterio irresistible, misterio atri-buible, por supuesto, al nulo acceso que los chicos tenían a ellas. Sin embargo, la muerte las vuelve cercanas, las humaniza y, paradójicamente, también las vuelve inalcanzables, las lanza al limbo de lo que tiene que ser santificado por imposible. El recuerdo se vuelve nostalgia y la nostalgia se convierte en motivo de suspiros y desvelos a destiempo: “A fin de cuentas, daba igual la edad que tuviesen, el que fueran tan jóvenes, lo único que importaba era que las habíamos amado y que no nos habían oído cuando las llamábamos, que seguían sin oírnos ahora, aquí arriba, en la casa del árbol, con nuestro escaso cabello y nuestra barriga, llamándolas para que salgan de aquellas habitaciones donde se habían quedado solas para siempre…” (p. 229).
Podemos decir que Las vírgenes suicidas, más allá de la alegoría de la sociedad estadounidense de todos los tiempos; más allá de la evocación de cintas de nostalgia tipo Stand by me; aún más allá del contraste de épocas históricas en sus personajes (la vocación medieval de la señora Lisbon en contraste con la necesidad moderna del análisis psicológico); más que la búsqueda (inútil por otra parte) de una explicación de la muerte; lo que la vuelve una novela inquietante es la atmósfera llena de gases venenosos, insectos, represión, escatología y claustrofobia que nos hace ubicar de manera bastante aproximada el lugar que ocupan los intestinos en este nuestro cada día más cuerpo desligado de las tragedias del alma.
|
