| No. 129/FRAGMENTO DE NOVELA |
|
|
| Los vestigios del tiempo |
Antonio Bautista Ortiz
|
| FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM |
|
Un hombre recostado sobre cuatro asientos, como almohada una caja de cartón en la que lleva parte de sus pertenencias, duerme junto a mí. Entre sus brazos cruzados sostiene un periódico arrugado; un sombrero estilo norteño le cubre la cara. Enfrente de mí, dos ancianas desenvuelven un paquete de papel estraza, en su interior hay varias servilletas y tacos de canasta que empiezan a comer. Su equipaje sólo consiste en dos bolsas de plástico casi vacías. Camino al andén y ahí espero los pocos minutos que faltan para que parta mi autobús.
 El chofer recibe mi boleto después de dar un trago a su refresco y una mordida a su torta; masticando aún, me devuelve la parte del boleto que me corresponde. El chofer recibe mi boleto después de dar un trago a su refresco y una mordida a su torta; masticando aún, me devuelve la parte del boleto que me corresponde.—Pásele joven, si quiere ir al baño o a comprar algo vaya de una vez porque no tardamos en salir. Una joven ocupa ya el asiento contiguo al mío; hojea una revista y me sonríe al ver que coloco mi mochila en el portaequipaje y me dispongo a sentarme junto a ella. La revista que “lee” es una de esas tantas publicaciones de espectáculos. El camión salió de la central y media hora después estábamos ya en carretera. Un contacto me esperaría en la terminal de Chilpancingo; él me llevaría a la sierra, a nuestro campamento. Me habían dado sus señas y me habían indicado el lugar preciso en donde se encontraría. Los autos nos rebasaban y, gradualmente, el sol se disipaba en nuestras caras. La carretera parecía un simple camino gris que no llevaba a ninguna parte, y el camión avanzaba sin sentido entre montañas y una vegetación que se tornaba más exuberante a medida que avanzábamos. El humo de alguna cocina salía de una que otra casa que encontrábamos a nuestro paso. Casas pequeñas, a veces de madera ya muy vieja y gastada por la lluvia, donde los niños jugaban en patios de tierra húmeda y los gallos andaban como si fueran centinelas. Avanzábamos entre un aire que se oscurecía, que se volvía más denso al grado de hacernos disminuir la velocidad. Tenía la impresión de que aquel sendero de asfalto sin sentido podría terminarse en cualquier momento y el autobús quedaría suspendido, por unos segundos, en un precipicio antes de caer, o se estrellaría contra un gran árbol o una peña, si es que acaso el chofer no frenaba a tiempo. Los caminos nunca convergen, y terminan, por el contrario, en ningún lado. Horas más tarde, la muchacha dormía con la revista a punto de deslizarse entre sus manos. El camión se detuvo ante un retén militar, algo muy común en aquella zona. Yo lo esperaba, y estaba preparado para ello, no llevaba nada que pudiera comprometerme, ni siquiera un libro de “literatura subversiva”, como algo de Gramsci o El capital. Lo que no me pareció normal fue que tres soldados subieran armados. Caminaron precipitadamente por el pasillo del autobús y al llegar al lugar en el cual me encontraba, me apuntaron con sus armas al tiempo que cortaban cartucho. —Aquí está. Tú, bájate. —¿Por qué? —Te dije que te bajaras.  La muchacha despertó y gritó al ver a los soldados apuntándonos, muy decididos a disparar. Yo me levanté lentamente y, de inmediato, me bajaron del autobús. Uno de los soldados se encargó de tomar mi mochila tras cerciorarse de que yo no llevara ningún arma. La muchacha despertó y gritó al ver a los soldados apuntándonos, muy decididos a disparar. Yo me levanté lentamente y, de inmediato, me bajaron del autobús. Uno de los soldados se encargó de tomar mi mochila tras cerciorarse de que yo no llevara ningún arma.—Ya puede irse— le dijo un teniente al chofer. El autobús reinició su marcha. Por una de las ventanillas pude ver a mi compañera de viaje que me observaba, asustada, sin apartar la vista de mí, hasta que el autobús se alejó. —Creíste que no íbamos a dar contigo, ¿verdad? Hijo de la chingada— me dijo el teniente, dándome un puñetazo en el estómago. Siempre consideré la posibilidad de que me agarraran, pero no tan pronto. Ni siquiera tuve la oportunidad de combatir. Esto me deja como un revolucionario en ciernes, si es que con esto he dejado de serlo. Me conducen de regreso al DF: ¿Serán judiciales o militares vestidos de civil? Qué carajos importa. Seguro me llevan a la DFS. Es cierto que las carreteras se bifurcan, que se multiplican como esas habitaciones que lo guardan todo. Sin embargo, no por eso dejan de llevar a ninguna parte. Escapamos de matanzas perpetradas en los cuartos inferiores y, desde lejos, vemos a los cuerpos caer y cómo les prenden fuego después de verter gasolina sobre ellos. “Éste es el fin de la historia”, dice alguien, y los cuartos dejan de multiplicarse. Cristo regresa de Wall-Street, fatigado por la dura jornada, con la corbata desanudada y la camisa desfajada, y nosotros permanecemos sentados en las cornisas. El ser parmenídeo se torna imposible: lo que no es, es o puede ser. es la una de la madrugada, detienen el auto para comprar refrescos y cigarros, para pasar al baño sin preguntarme si yo también quería pasar, fingiendo no escucharme cuando les pregunté si me permitían pasar a mi también. “Éste es el fin de la historia”, vuelve a decir alguien. La muerte es sólo el principio de todo, la vida es una especie de complemento. No me he atrevido a volver a tocarla desde que la besé, no he vuelto a tocar su frente para cerciorarme de que no era sudor lo que me había parecido ver. No quiero convencerme de que está muerta. Aún cuando todo esto pase, a pesar de que haya sido enterrada, su presencia persistirá, permanecerá conmigo. Aunque sea de forma involuntaria me sorprenderé pensando en ella como si estuviera presente en el mundo. El teléfono sonará y yo descolgaré la bocina esperando escuchar su voz, o tendré la ocurrencia de marcarle previendo que me contestará cansada y nerviosa en medio de una filmación. Tardaré en hacerme a la idea de su muerte, en habituarme a ella, en acostumbrarme a su ausencia, a no tenerla ya presente en el mundo. Cuando camine por la calle, mis pasos, mecanizados por la monotonía de la rutina, se verán interrumpidos por ti, por tu recuerdo. cruzaré la calle sin mirar siquiera por distracción aquellos rostros anónimos que pasan a mi lado, acentuando mi indiferencia por todo, hasta por esos niños vestidos de payaso que se incendian en las avenidas, borrándose aquella sonrisa ficticia que queda desparramada en la acera. Tu muerte me recuerda mi propia muerte, me recuerda que yo también soy vulnerable, que puedo incluso morir aquí, encerrado contigo si se fuera la luz, el teléfono no pudiera cargarse y la comida se acabara. Puedo morir en cualquier momento y por cualquier causa; en un asalto en el que no necesariamente deba oponer resistencia para que el asaltante decida matarme. Puede pensar que puedo denunciarlo o confundir alguno de mis movimientos para darle lo que me pide con la intención de sacar un arma y defenderme. El sonido del televisor encendido me despertó. El video había terminado mucho antes y en la pantalla aparecían rayas grises que chocaban entre sí, a la manera de una batalla imposible entre seres abstractos. Me dolían las piernas por haber permanecido tanto tiempo sentado en el suelo. Fui a la cocina por un vaso de agua y, al pasar por la sala, sólo vi en el sillón la toalla con la que cubrí el cuerpo de Mónica. Ella no estaba. Encendí todas las luces y la llamé sin que me respondiera. La busqué en la cocina, en el patio de servicio, en el baño; al regresar al cuarto me pareció escuchar que alguien se movía detrás de la puerta. Al asomarme, la encontré riendo al verse descubierta. Se había puesto una blusa larga y verde que le cubría hasta los muslos. Me abrazó y, después de besarme, se lanzó a la cama. ¿Creíste que estaba muerta, verdad? sí. ¿Y quién te asegura que realmente no lo estoy? nadie sabe lo que es la muerte, y el mismo Sócrates reprendió a sus jueces por ello. Veo que has estado viendo nuestros videos. Mónica tomó la videocámara del buró y comenzó a grabarme. ¿Por qué no grabamos cosas nuevas? nunca nos filmamos haciendo el amor. Según tú es algo enfermo. ¿No dices nada? creí que estabas muerta. Ya te dije que no puedes tener la certeza de ello, ni siquiera de ti. Abrí los ojos. El televisor continuaba encendido, mostrando esas rayas grises sin sentido. Fui a la sala y ella continuaba en el sillón, cubierta por la toalla, inmóvil.  Los únicos ruidos que se escuchaban eran el del motor, el de las gotas de lluvia estrellándose contra los cristales del auto y el de los limpiaparabrisas. Rara era la vez que algún vehículo pasaba junto a nosotros. El tipo que conducía me miraba de vez en cuando por el espejo retrovisor, como si los dos sujetos que iban a mi lado fueran insuficientes para vigilarme. Dio vuelta en una desviación que llevaba a un camino de terracería y se detuvo algunos kilómetros después. Los únicos ruidos que se escuchaban eran el del motor, el de las gotas de lluvia estrellándose contra los cristales del auto y el de los limpiaparabrisas. Rara era la vez que algún vehículo pasaba junto a nosotros. El tipo que conducía me miraba de vez en cuando por el espejo retrovisor, como si los dos sujetos que iban a mi lado fueran insuficientes para vigilarme. Dio vuelta en una desviación que llevaba a un camino de terracería y se detuvo algunos kilómetros después.—¿Aquí? —pregunta medio adormilado el que va delante, junto al conductor, subiéndose el cierre de la chamarra. —Ya ves que ya se hizo tradición hacerlo aquí. Bájenlo. Los dos hombres de atrás desenfundaron sus pistolas y me pidieron que saliera. —Aquí te vas a morir, pendejo. Caminamos hasta llegar a un profundo barranco y me ordenaron pararme ante el precipicio. Se alejaron y, detrás de mí, los escuché cortar cartucho. Ambos dispararon. El sonido de la detonación se prolongó por algunos segundos. Yo permanecí inmóvil. Los hombres comenzaron a reír. Uno de ellos me golpeó con la pistola en la nuca. —¿A poco te lo creíste, cabrón? —Nomás te queríamos dar un sustito. ¿Puedes asumirlo?, ¿puedes asumirlo? Y comenzaron a patearme. —Ya tráiganlo —ordenó el tipo que conducía. Arrastrándome, con las ropas terrosas, me llevaron de nuevo al vehículo. —Yo insisto en que de verdad le deberíamos aplicar la ley fuga. —No, cómo crees, después a quienes se la van a aplicar es a nosotros y pa’ qué quieres. —¿Crees que este pendejo es el líder? no lo habríamos agarrado tan fácil. La lluvia nos acompañó hasta que llegamos al DF.  ¿Por qué he comenzado a desaparecer? Estoy dejando de existir. Lo sé porque a veces nadie puede verme. Ni siquiera yo mismo puedo ver ni sentir mis propias manos. Comienzo a ser como una especie de espectro. ¿No lo era ya antes, desde hace años? ¿No lo somos todos? incluso mis sueños se han vuelto extraños y los he llegado a confundir con la realidad. Qué fácil fue escapar del sanatorio, nadie me vio. Simplemente me salí. Ni siquiera creo que hayan notado mi ausencia. Todas estas personas que viajan en el metro, ¿serán reales o serán espectros como yo? ¿De dónde sale tanta gente? apenas cabemos en el vagón y podemos respirar. A pesar de lo lleno que está, un muchacho ha encontrado la manera de cortarse las uñas, y una pareja espacio suficiente para besarse. Al fin llegamos a una estación en la que baja la mayoría de la gente y yo continúo mi viaje durante dos estaciones más, hasta que decido bajar. Salgo de la estación y camino por las calles llenas de basura, con la impresión de que en ocasiones alguien puede mirarme. lo que no ha desaparecido del todo es mi estómago, así que decido buscar qué comer entre la basura, resignado, en vista de que no tengo ni un varo. Dos mendigos que dormían junto al bote se despiertan al escucharme hurgar en él. ¿Por qué he comenzado a desaparecer? Estoy dejando de existir. Lo sé porque a veces nadie puede verme. Ni siquiera yo mismo puedo ver ni sentir mis propias manos. Comienzo a ser como una especie de espectro. ¿No lo era ya antes, desde hace años? ¿No lo somos todos? incluso mis sueños se han vuelto extraños y los he llegado a confundir con la realidad. Qué fácil fue escapar del sanatorio, nadie me vio. Simplemente me salí. Ni siquiera creo que hayan notado mi ausencia. Todas estas personas que viajan en el metro, ¿serán reales o serán espectros como yo? ¿De dónde sale tanta gente? apenas cabemos en el vagón y podemos respirar. A pesar de lo lleno que está, un muchacho ha encontrado la manera de cortarse las uñas, y una pareja espacio suficiente para besarse. Al fin llegamos a una estación en la que baja la mayoría de la gente y yo continúo mi viaje durante dos estaciones más, hasta que decido bajar. Salgo de la estación y camino por las calles llenas de basura, con la impresión de que en ocasiones alguien puede mirarme. lo que no ha desaparecido del todo es mi estómago, así que decido buscar qué comer entre la basura, resignado, en vista de que no tengo ni un varo. Dos mendigos que dormían junto al bote se despiertan al escucharme hurgar en él.—Órale, hijo de la chingada, ¿qué te traes con nuestro bote? —Eso es propiedad privada. —Sólo busco algo qué comer. —Pues búscalo con la más vieja de tu casa. Ambos se levantan y me golpean. Uno de ellos toma un tubo oxidado y me pega con él en la cabeza. Ya en el suelo, los dos me patean. Un grupo de curiosos forma un círculo alrededor de nosotros. —¡Eso es, comadreja, tú eres un chingón, mátalo! —grita un niño, animando a uno de ellos. Yo trato de incorporarme y defenderme, pero es inútil, no tengo fuerzas, y ellos continúan pateándome hasta que un muchacho que pasa cargando unos costales los deja en el suelo para acercarse y apartarlos de mí. —Ya déjenlo, se van a meter en un problema, lo pueden matar. —Pues ese cabrón, que no respeta nuestro bote —dijo uno, escupiéndome. el muchacho logra llevárselos y yo quedo tendido en el suelo. No sé cuanto tiempo después me levanto y, con la cara llena de sangre y moretones en todo el cuerpo, me marcho de esa colonia. Qué distinto es todo, hacía tantos años que no caminaba por estas calles, que no me topaba con estos rostros pétreos, cincelados quién sabe por qué pinche demiurgo, indiferentes al tiempo, cómplice de esa muerte agazapada en la yema de los dedos, que muchos transmutan en cierto placer secreto. El dolor me obliga a sentarme en una banca de la alameda y me quedo dormido en ella casi hasta que amanece, envidiando la cobija, aunque rota, de unos escuincles que duermen en la banca contigua a la mía; yo sólo pude conseguir un periódico y un pedazo de cartón. Ella encendió la cámara, colocada en una de las repisas del librero, y se alejó, dando por un instante la espalda. Estaba descalza, despeinada. Vestía solamente una camisa que le cubría hasta los muslos, como siempre. Se paró ante la ventana, ahora de perfil a la cámara, y encendió un cigarro. Era como si se acabara de levantar y se le hubiera ocurrido filmarse. Permanecía pensativa, como si no estuviera del todo segura de lo que quería decir, o como si, ensimismada como estaba, hubiera olvidado que la máquina estaba encendida. Se apartó de la ventana y, de la manera más natural, de la misma forma que si platicara con alguien, comenzó a hablar. Se desplazaba de un extremo al otro de la estancia con el cigarro en la mano, dirigiéndose a veces a la cámara, y otras, permaneciendo totalmente indiferente a ella, como si actuara un monólogo ante un público imaginario. Nuestras conversaciones eran así, de repente uno de los dos se extendía en un monólogo mientras el otro escuchaba, igual que si asistiera a una representación única y exclusiva. Habla en un tono suave, melancólico. Habla de ella y de su pareja, la de su relación anterior a la nuestra, de quien no sabía nada hasta ese momento, ya que en aquel tiempo ella y yo no nos conocíamos y luego nunca hablamos de nuestras relaciones pasadas. Te toco y tus manos se desmoronan por mi tacto, me penetras y te desmoronas entre mis piernas. No entiendo por qué estoy grabando todo esto, quizás porque lo olvido todo y necesito esto para recordar. ¿Por qué no necesito nada para recordarte? sólo tú estás presente, aunque siento que contigo no tengo nada, ni siquiera un cuerpo, nada. La memoria es una construcción inútil. Hoy dejaré de llamarte. El hombre dio un vistazo a su alrededor, mirándolos a todos con desconfianza, una vez que el mesero puso las cervezas sobre la mesa. El barullo y la atención que dejó de prestarme me obligaron a repetir la pregunta: —¿Cuántos cadáveres eran? —Cinco. Casi todos murieron mientras los torturaban; están enterrados en el mismo sitio que los otros. Alguien propuso arrojarlos al mar, como lo han hecho otras veces, pero ahora se les ocurrió clavarse hasta lo de la gasolina del avión, así que les fue más fácil cavar un hoyo para todos. —Necesito que me digas exactamente en qué lugar los enterraron y que me facilites esos documentos de los que me hablaste, no puedo publicar un artículo sin tener pruebas. —Ya le dije en qué pueblo es y cómo llegar. Si lo llevo sabrán que yo fui el soplón y me matarán, recuerde que soy un desertor, bastante me he arriesgado con los informes que le he dado. Y respecto de esos documentos, trate de obtenerlos por sus medios, usted es reportero y debe tener sus contactos, sus mañas; yo creo que ya lo ayudé bastante. —¿Cuál fue tu participación en todo esto? —Yo no sabía nada, nomás estaba ahí de paso. Me ordenaron llevar a esos efectivos en el camión. Al principio, cuando subieron los bultos, yo no sabía de lo que se trataba, hasta que nos internamos en la sierra. Me pidieron que parara donde le dije, ahí un cabo me contó todo. —Tú eres al que madrearon, ¿verdad? Cuando abrí los ojos, vi ante mí aquel rostro moreno y de larga barba entrecana; traía puesto un gorro negro sucio y roto, y sostenía una bolsa de plástico en la que llevaba todas sus pertenencias. Su ropa estaba manchada como si hubiera sido untada con carbón. —Sí que te dejaron gacho mi compa. Pero tú no sabías, nadie te advirtió sobre ellos, son unos asesinos. Pero no te fijes mi buen, yo soy cuate. Ven, te invito el breakfast. 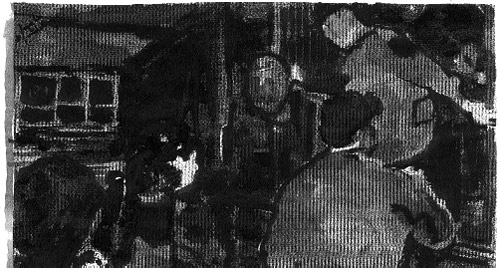
Cruzamos la Alameda y nos paramos ante un improvisado puesto de tamales, recibiendo en la cara el vapor que emanaba del interior de los botes al retirar la tapa que los cubría.

|
|
Ilustraciones: Mayela Cardona, Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” |


