|
1.
Cuando murió la señorita Emily Grierson, todo nuestro pueblo fue a su funeral: los hombres por una especie de respetuoso afecto hacia un monumento caído, las mujeres sobre todo por la curiosidad de ver el interior de su casa, que nadie, excepto un viejo criado —mezcla de jardinero y cocinero— había visto, por lo menos, en los últimos diez años.
Era una casa de madera, grande, más bien cuadrada, que alguna vez había sido blanca; estaba decorada con cúpulas, agujas y balcones con volutas, según el airoso y pesado estilo de los setenta. Se ubicaba en la que antiguamente fue nuestra mejor calle, después invadida por talleres y limpiadoras de algodón que se inmiscuyeron e hicieron caer en el olvido incluso los apellidos más ilustres de ese vecindario. Sólo la casa de la señorita Emily seguía alzando su obstinada y coquetona decadencia por encima de los camiones de algodón y las bombas de gasolina —un adefesio entre adefesios. Y ahora la señorita Emily había ido a reunirse con los que otrora portaran aquellos ilustres apellidos en el lánguido cementerio de cedros, donde yacían entre las tumbas, ordenadas en filas y anónimas, de los soldados de la Unión y la Confederación que cayeron en la batalla de Jefferson.
En vida, la señorita Emily había sido una tradición, una preocupación y un deber; algo así como una obligación hereditaria que recayó sobre el pueblo desde aquel día de 1894 en que el coronel Sartoris, el alcalde —quien creó el decreto por el cual ninguna mujer negra podría salir a la calle sin un delantal— le condonó el pago de impuestos desde la muerte de su padre y a perpetuidad. No era que la señorita Emily hubiera aceptado una obra de caridad. El coronel Sartoris inventó una complicada historia según la cual el padre de ella había prestado dinero al pueblo, dinero que la comunidad, por cuestiones financieras, prefería pagarle de esta manera. Sólo un hombre de la generación y con la mentalidad del coronel Sartoris podría haber inventado algo así, y sólo una mujer podría haberlo creído.
Este acuerdo generó cierto descontento cuando la siguiente generación, con ideas más modernas, llegó a la alcaldía y al Consejo. El primer día del año le enviaron por correo una notificación del pago de impuestos. Llegó febrero y aún no había respuesta. Le escribieron un oficio para pedirle que se presentara en la oficina del alguacil en cuanto le fuera posible. Una semana después, el alcalde mismo le escribió, ofreciéndose a visitarla o enviarle su coche y recibió como respuesta una nota escrita en un papel de apariencia anticuada, con caligrafía fina y fluida y tinta desvanecida, en la que la señorita Emily le decía que ya no salía nunca. También incluía la notificación del pago de impuestos, sin comentario alguno.
Convocaron a una junta especial de concejales. Una delegación fue a buscarla y tocó la puerta por la que ningún visitante había pasado desde que ella dejó de dar clases de pintura en porcelana ocho o diez años antes. El viejo negro los guió hacia un oscuro vestíbulo, desde donde ascendía una escalera que se adentraba en una oscuridad todavía más profunda. Olía a polvo y desuso —un olor a encierro, a humedad. El negro los condujo a la sala, donde había pesados muebles de piel. Cuando él abrió las persianas de una ventana, pudieron ver las grietas en la piel de los muebles y al sentarse, un ligero polvillo se elevó perezosamente alrededor de sus muslos, girando con lentas motas a la luz del único rayo de sol. En un caballete dorado deslustrado que se encontraba frente a la chimenea, se erigía un retrato al carbón del padre de la señorita Emily.
Se levantaron cuando ella entró —una mujer pequeña y gorda, vestida de negro, con una delgada cadena de oro que descendía hasta su cintura y desaparecía en su cinturón. Se apoyaba en un bastón de ébano con cabeza de oro deslustrado. Su esqueleto era pequeño y enjuto; quizás por eso lo que en otra persona hubiera sido simple gordura, en ella era obesidad. Se veía hinchada y con el mismo color pálido que un cuerpo sumergido por mucho tiempo en agua estancada. Sus ojos, perdidos en las protuberancias que formaban los pliegues de su cara, parecían dos pequeños carbones presionados en un bulto de masa que se movían de una cara a otra mientras los visitantes explicaban el motivo de su visita.
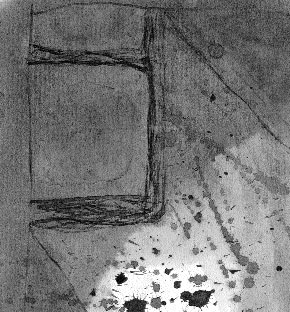 Ella no los invitó a sentarse. Solamente se paró bajo el marco de la puerta y escuchó en silencio hasta que el hombre titubeó y se detuvo. Entonces ellos pudieron escuchar el tictac del invisible reloj que colgaba de la cadena de oro. Ella no los invitó a sentarse. Solamente se paró bajo el marco de la puerta y escuchó en silencio hasta que el hombre titubeó y se detuvo. Entonces ellos pudieron escuchar el tictac del invisible reloj que colgaba de la cadena de oro.
Su voz era seca y fría. “Yo no tengo que pagar im puestos en Jefferson. El coronel Sartoris me lo explicó. Quizás alguno de ustedes pueda tener acceso a los registros de la ciudad y comprobarlo por sí mismo.”
“Ya lo hicimos. Somos las autoridades de la ciudad, señorita Emily. ¿No recibió una notificación del alguacil, firmada por él mismo?”
“Sí, recibí un papel —dijo la señorita Emily—. Quizás él se cree el alguacil… Yo no tengo que pagar impuestos en Jefferson.”
“Pero, verá usted, no hay ningún registro que lo demuestre. Debemos seguir…”
“Vean al coronel Sartoris. Yo no tengo que pagar impuestos en Jefferson.”
“Pero, señorita Emily…”
“Vean al coronel Sartoris. (El coronel Sartoris había muerto hacía casi diez años.) Yo no tengo que pagar impuestos en Jefferson. ¡Tobe! —el negro apareció—. Muéstrale a los caballeros dónde está la salida.”
2.
Así que los venció, por completo, tal y como había vencido a sus antepasados treinta años atrás en relación con el olor. Eso fue dos años después de la muerte del padre de la señorita Emily y poco después de que su enamorado —el que todos creíamos que la desposaría— la abandonara. Después de la muerte de su padre ella salía muy poco; después de que su novio se fue, ya no se le veía en la calle en lo absoluto. Algunas damas tuvieron la osadía de buscarla pero no las recibió, y la única señal de vida en el lugar era el negro —joven entonces— que salía y entraba con la canasta del mercado.
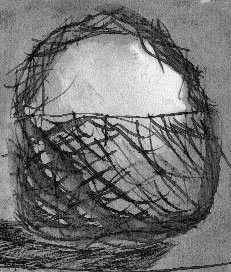 “Como si un hombre —cualquier hombre— pudiera llevar una cocina adecuadamente”, decían las damas. Así que no se sorprendieron cuando surgió el olor. Fue otro vínculo entre el mundo ordinario, terrenal, y los encumbrados y poderosos Grierson. “Como si un hombre —cualquier hombre— pudiera llevar una cocina adecuadamente”, decían las damas. Así que no se sorprendieron cuando surgió el olor. Fue otro vínculo entre el mundo ordinario, terrenal, y los encumbrados y poderosos Grierson.
Una vecina se quejó con el alcalde, el juez Stevens, de ochenta años de edad.
“¿Pero qué quiere que haga al respecto, señora?”, dijo.
“Bueno, mande a alguien a decirle que lo detenga —dijo la mujer—. ¿Acaso no hay leyes?”
“Estoy seguro de que no será necesario —dijo el juez Stevens—. Probablemente sea solamente que su negro mató una víbora o una rata en el jardín. Habla ré con él al respecto.”
Al día siguiente recibió dos quejas más, una de ellas de un hombre que le dijo con tímida desaprobación: “De verdad debemos hacer algo al respecto, juez. Yo sería el último en molestar a la señorita Emily, pero debemos hacer algo.” Esa noche el Consejo se reunió —tres hombres con barbas grises y un hombre más joven, miembro de la nueva generación.
“Es simple —dijo este último—. Enviémosle un aviso para que limpie su propiedad. Le damos un plazo para hacerlo y si no lo hace…”
“Por Dios —dijo el juez Stevens—, ¿acusaría a una dama de oler mal en su propia cara?”
Así que la noche siguiente, después de media noche, cuatro hombres cruzaron el jardín de la señorita Emily y se escabulleron en la casa como ladrones, husmeando a lo largo del basamento de ladrillo y los huecos del sótano mientras uno de ellos hacía un movimiento regular con el brazo, como de sembrador, sacando algo de un saco que colgaba de su hombro. Rompieron la puerta del sótano y espolvorearon cal ahí y en todo el exterior de la casa. Cuando cruzaron de nuevo el jardín, una ventana que había estado apagada estaba ahora iluminada y se podía ver a la señorita Emily sentada, con la luz detrás de ella y la parte superior de su torso inmóvil como la de un ídolo. Se deslizaron silenciosamente a través del césped hacia la sombra de las acacias que bordeaban la calle. Después de una semana o dos el olor desapareció.
Eso fue cuando la gente ya había comenzado a sentir verdadera pena por ella. El pueblo recordaba cómo la anciana Wyatt, su tía abuela, se había vuelto completamente loca y creía que los Grierson se sentían más importantes de lo que realmente eran. Ningún joven era lo suficientemente bueno para la señorita Emily y su familia. Habíamos pensado durante mucho tiempo en ellos como si fueran un cuadro, la delgada figura de la señorita Emily en el fondo y la figura de su padre al frente, con la espalda vuelta hacia ella y sujetando un látigo, ambos enmarcados por la puerta principal abierta. Así que cuando ella cumplió treinta años y aún era soltera, no fuimos precisamente complacidos, sino vengados; incluso con la locura de su familia, ella no hubiera rechazado todas sus oportunidades si éstas se hubieran materializado de verdad.
Cuando su padre murió, se rumoraba que la casa fue todo lo que le dejó, y de alguna forma, la gente estaba contenta por ello. Finalmente podrían compadecerse de la señorita Emily. Al quedar sola y pobre, se había humanizado. Ahora también ella sabría lo que eran la desesperación y el temor de tener un centavo de más o de menos.
El día siguiente a la muerte de su padre, todas las damas se prepararon para ir a su casa y ofrecer sus condolencias y ayuda, como es nuestra costumbre. La señorita Emily las encontró en la puerta, vestida como siempre y sin señal alguna de aflicción en el rostro. Les dijo que su padre no estaba muerto. Lo hizo durante tres días, con todo y que los ministros y los doctores la buscaban tratando de persuadirla para deshacerse del cuerpo. Justo cuando iban a recurrir a la ley y la fuerza, ella tuvo una crisis y ellos enterraron a su padre rápidamente.
Entonces no decíamos que estaba loca. Creíamos que tenía que hacer lo que hizo. Recordábamos a todos los jóvenes que su padre había ahuyentado y sabíamos que, ahora que nada le quedaba, tendría que aferrarse a quien la había robado, como cualquiera en su lugar lo haría.
3.
Estuvo enferma durante mucho tiempo y cuando volvimos a verla, se había cortado el cabello, lo que la hacía parecer una niña, con un ligero parecido a esos ángeles de los vitrales de las iglesias —entre trágicos y serenos.
 El pueblo acababa de aceptar los contratos para pavimentar las aceras y las obras comenzaron en el verano que siguió a la muerte de su padre. La compañía de construcción llegó con negros y mulas, maquinaria y un capataz llamado Homer Barron, yanki —un hombre grande, de piel oscura, vivaz, con una voz fuerte y ojos más claros que su rostro. Los niños lo seguían en grupos para escucharlo maldecir a los negros y a éstos cantar al compás con que subían y bajaban los picos. Muy pronto Homer Barron conocía ya a todo el pueblo. Siempre que se escuchaban risas en algún lugar de la plaza, él estaba en el centro del grupo. Poco tiempo después comenzamos a verlo con la señorita Emily las tardes de domingo, conduciendo su coche con ruedas amarillas y el par de caballos bayos de la caballeriza. El pueblo acababa de aceptar los contratos para pavimentar las aceras y las obras comenzaron en el verano que siguió a la muerte de su padre. La compañía de construcción llegó con negros y mulas, maquinaria y un capataz llamado Homer Barron, yanki —un hombre grande, de piel oscura, vivaz, con una voz fuerte y ojos más claros que su rostro. Los niños lo seguían en grupos para escucharlo maldecir a los negros y a éstos cantar al compás con que subían y bajaban los picos. Muy pronto Homer Barron conocía ya a todo el pueblo. Siempre que se escuchaban risas en algún lugar de la plaza, él estaba en el centro del grupo. Poco tiempo después comenzamos a verlo con la señorita Emily las tardes de domingo, conduciendo su coche con ruedas amarillas y el par de caballos bayos de la caballeriza.
Al principio nos dio gusto que la señorita Emily estuviera interesada en alguien, porque todas las damas decían: “Por supuesto, una Grierson no tomaría en serio a un obrero del norte.” Pero otros, mayores, afirmaban que ni siquiera la aflicción podría hacer que una verdadera dama olvidara la noblesse oblige —sin llamarla exactamente noblesse oblige. Solamente decían: “Pobre Emily. Su familia debería visitarla.” Ella tenía algunos parientes en Alabama; pero años atrás su padre se había peleado con ellos por la herencia de la anciana Wyatt, la loca, y ya no había comunicación entre las dos familias. Ni siquiera habían enviado a alguien en su representación al funeral.
Y tan pronto como los ancianos dijeron “Pobre Emily”, los rumores comenzaron. “¿Crees que sea cierto? —se decían entre ellos—. Por supuesto que sí. ¿Qué más podría…?” Lo decían a sus espaldas; y el susurro de la seda y el raso detrás de las persianas cerradas bajo el sol de la tarde de domingo conforme sonaba el rápido clop-clop-clop de los caballos: “Pobre Emily.”
Ella llevaba la frente muy en alto —incluso cuando creíamos que había caído. Era como si demandara más que nunca el reconocimiento de su dignidad como la última Grierson; como si ese toque de desenfado reafirmara su impenetrabilidad. Como cuando compró el veneno para ratas, el arsénico. Eso sucedió un año después de que comenzaran a decir “Pobre Emily”, du rante la visita de sus dos primas.
 “Quiero un veneno”, dijo al droguero. Entonces ya rebasaba los treinta, era aún una mujer delgada, aunque más delgada de lo normal, con ojos negros, fríos y arrogantes, en una cara con la piel estirada sobre las sienes y alrededor de los ojos, como uno imaginaría que debe verse la cara de un guardafaros. “Quiero un veneno”, dijo. “Quiero un veneno”, dijo al droguero. Entonces ya rebasaba los treinta, era aún una mujer delgada, aunque más delgada de lo normal, con ojos negros, fríos y arrogantes, en una cara con la piel estirada sobre las sienes y alrededor de los ojos, como uno imaginaría que debe verse la cara de un guardafaros. “Quiero un veneno”, dijo.
“Sí, señorita Emily. ¿De qué tipo? ¿Para ratas y cosas por el estilo? Le recomiendo…”
“Quiero el mejor que tenga. No me importa de qué tipo sea.”
El droguero mencionó varios. “Matarían hasta a un elefante. Pero lo que quiere es…”
“Arsénico —dijo la señorita Emily—. ¿Ése es bueno?”
“¿Arsénico?… Sí, señora. Pero lo que usted quiere…”
“Quiero arsénico.”
El droguero bajó la mirada. Ella lo miró, muy erguida, con el rostro como una bandera tirante. “Bueno, por supuesto —dijo el droguero—. Si eso es lo que desea. Pero la ley exige que diga para qué va a usarlo.”
 La señorita Emily sólo lo miró, con la cabeza inclinada hacia atrás para verlo a los ojos, hasta que él desvió la mirada, fue por el arsénico y lo envolvió. El repartidor, un niño negro, le llevó el paquete; el droguero no volvió. Cuando ella abrió el paquete en su casa, estaba escrito sobre la caja, debajo del símbolo de la calavera y los huesos cruzados: “Para ratas.” La señorita Emily sólo lo miró, con la cabeza inclinada hacia atrás para verlo a los ojos, hasta que él desvió la mirada, fue por el arsénico y lo envolvió. El repartidor, un niño negro, le llevó el paquete; el droguero no volvió. Cuando ella abrió el paquete en su casa, estaba escrito sobre la caja, debajo del símbolo de la calavera y los huesos cruzados: “Para ratas.”
4.
Así que al día siguiente todos dijimos “Va a suicidarse”; y pensábamos que era lo mejor que podía hacer. Cuando se le había comenzado a ver con Homer Barron, habíamos dicho “Se casará con él”. Luego dijimos “Todavía puede convencerlo”, porque el mismo Homer había puntualizado que él no era para casarse, le gustaba alternar con hombres y se sabía que bebía con los jóvenes en el Club de Elk. Después dijimos “Pobre Emily” detrás de las persianas, cuando pasaban por la tarde de domingo en el brillante coche, la señorita Emily con la frente en alto y Homer Barron con el sombrero ladeado y un puro entre los dientes, tomando las riendas y el látigo entre sus guantes amarillos.
Luego algunas damas comenzaron a decir que era una desgracia para el pueblo y un mal ejemplo para los jóvenes. Los hombres no querían intervenir, pero finalmente las damas forzaron al pastor de la iglesia bautista —la familia de la señorita Emily pertenecía a la iglesia episcopal— a que hablara con ella. Él nunca habría de decir qué pasó durante la entrevista, pero se negó a regresar. Al domingo siguiente ellos pasaron de nuevo por las calles y el lunes la esposa del ministro le escribió a los parientes de la señorita Emily en Alabama.
De modo que de nuevo tenía parientes bajo su techo y nosotros esperamos para ver los acontecimientos. Al principio no sucedió nada. Luego estábamos seguros de que se casarían. Nos enteramos de que la señorita Emily había ido con el joyero y le había pedido un juego de tocador de plata para hombre, con las letras H.B. grabadas en cada pieza. Dos días después nos enteramos de que había comprado un juego completo de ropa de hombre, incluyendo un camisón para dormir. Entonces dijimos “Están casados”. De verdad estábamos contentos. Lo estábamos porque las dos primas eran aún más Grierson de lo que la señorita Emily había sido.
De modo que no nos sorprendió que Homer Barron se fuera —las obras en las calles habían terminado desde hacía algún tiempo. Nos desilusionó un poco que no hubiera una despedida pública, pero creíamos que él se había ido para preparar la llegada de la señorita Emily, o para darle la oportunidad de deshacerse de sus primas. (Para entonces ya era una conspiración y todos éramos aliados de la señorita Emily para ayudar a ahuyentar a las primas.) Efectivamente, después de una semana partieron. Y, como todos esperábamos, tres días después Homer Barron volvió al pueblo. Una vecina vio al negro recibiéndolo por la puerta de la cocina en la penumbra una noche.
 Ésa fue la última vez que vimos a Homer Barron. También a la señorita Emily, por algún tiempo. El negro entraba y salía con la canasta del mercado, pero la puerta principal seguía cerrada. De vez en cuando la veíamos en la ventana por un momento, como cuando la vieron los hombres que esparcieron la cal, pero durante casi seis meses ella no se apareció en la calle. Entonces supimos que también esto era de esperarse; como si la personalidad de su padre, que había frustrado su vida de mujer tantas veces, hubiera sido demasiado virulenta y furiosa como para morir. Ésa fue la última vez que vimos a Homer Barron. También a la señorita Emily, por algún tiempo. El negro entraba y salía con la canasta del mercado, pero la puerta principal seguía cerrada. De vez en cuando la veíamos en la ventana por un momento, como cuando la vieron los hombres que esparcieron la cal, pero durante casi seis meses ella no se apareció en la calle. Entonces supimos que también esto era de esperarse; como si la personalidad de su padre, que había frustrado su vida de mujer tantas veces, hubiera sido demasiado virulenta y furiosa como para morir.
Cuando volvimos a verla, había engordado y su cabello se estaba volviendo gris. Con los años se tornó gradualmente más gris hasta que llegó a ser de un gris acerado, entrecano parejo, y así permaneció. El día de su muerte a los setenta y cuatro años seguía siendo el mismo brioso gris acerado, como el cabello de un hombre activo.
A partir de entonces la puesta principal de su casa permaneció cerrada, excepto por un periodo de seis o siete años, cuando ella tenía alrededor de cuarenta años, durante el cual dio clases de pintura en porcelana. Acondicionó una de las habitaciones a manera de estudio en la planta baja y allí le enviaban a las hijas y nietas de los coetáneos del coronel Sartoris, con la misma regularidad y el mismo espíritu con que las mandaban a la iglesia los domingos, con una moneda de veinticinco centavos para la canastilla de la limosna. Para entonces ya le habían condonado el pago de impuestos.
Entonces la nueva generación se volvió la columna vertebral y el alma del pueblo, las alumnas de pintura crecieron, se fueron y no enviaron a sus hijas con cajas de colores y tediosos pinceles e imágenes recortadas de las revistas para damas a la casa de la señorita Emily. La puerta principal se cerró por última vez detrás de la última alumna y permaneció cerrada para siempre. Cuando el pueblo tuvo correo gratuito, únicamente la señorita Emily se negó a dejarlos poner los números metálicos sobre su puerta y a instalar un buzón. Ella no los escuchaba.
Día con día, mes con mes, año con año, vimos al negro encanecer y encorvarse, entrando y saliendo con la canasta del mercado. Cada diciembre enviábamos a la señorita Emily una notificación para que pagara sus impuestos, notificación que regresaría por correo una semana después, sin haber sido abierta. De vez en cuando la veíamos en una de las ventanas de la planta baja —evidentemente, había cerrado el piso superior de la casa— como el torso tallado de un ídolo en un nicho, sin que supiéramos si nos veía o no. Así siguió de generación en generación —cercana, ineludible, impenetrable, impasible y perversa.
Y así murió. Se enfermó en la casa llena de polvo y de sombras, con sólo el negro senil para atenderla. Ni siquiera nos enteramos de que estaba enferma; hacía mucho que habíamos dejado de intentar obtener información del negro. Él no hablaba con nadie, quizás ni siquiera con ella, ya que su voz se había vuelto áspera y oxidada, como por el desuso.
Ella murió en una habitación de la planta baja, en una pesada cama de nogal con cortina, su cabeza gris apoyada en una almohada amarillenta y mohosa por el tiempo y la falta de luz del sol.
5.
El negro recibió a las damas en la puerta principal, con sus cuchicheos silbantes y sus miradas furtivas y curiosas, y luego desapareció. Atravesó la casa, salió por la parte trasera y nadie volvió a verlo.
Las dos primas vinieron en seguida. Ellas organizaron el funeral al segundo día y recibieron al pueblo que venía a ver a la señorita Emily bajo un ramo de flores compradas, con la cara al carbón de su padre meditando profundamente por encima del ataúd, las damas repugnantes susurrando y los muy ancianos —algunos con sus uniformes de la Confederación recién cepillados— en el porche y el césped, hablando de la señorita Emily como si hubiera sido contemporánea suya, creyendo que habían bailado con ella y que quizás hasta la habían cortejado, confundiendo el tiempo y su progresión matemática, como le pasa a los ancianos, para quienes el pasado no es un camino que se estrecha, sino un vasto campo al que el invierno nunca toca, separado de ellos por el estrecho cuello de botella de la década más reciente.
Ya sabíamos que había una habitación en el piso de arriba que nadie había visto en cuarenta años, cuya puerta debería forzarse. Esperaron, sin embargo, hasta que la señorita Emily estuviera decentemente bajo tierra antes de abrirla.
 La violencia al romper la puerta pareció llenar la habitación con un polvillo penetrante. Un paño delgado como el de la tumba cubría toda la habitación que es taba adornada y amueblada como para unas nupcias: sobre las cenefas de color rosa desvaído, sobre las lu ces rosas, sobre el tocador, sobre los delicados adornos de cristal y sobre los artículos de tocador de hombre, cubiertos con plata deslustrada, tan deslustrada que las letras estaban oscurecidas. Entre ellos estaba un cuello y una corbata, como si alguien se los acabara de quitar; al levantarlos, dejaron sobre la superficie una pálida medialuna entre el polvo. Sobre una silla estaba colgado el traje, cuidadosamente doblado; debajo de éste, los mudos zapatos y los calcetines tirados a un lado. La violencia al romper la puerta pareció llenar la habitación con un polvillo penetrante. Un paño delgado como el de la tumba cubría toda la habitación que es taba adornada y amueblada como para unas nupcias: sobre las cenefas de color rosa desvaído, sobre las lu ces rosas, sobre el tocador, sobre los delicados adornos de cristal y sobre los artículos de tocador de hombre, cubiertos con plata deslustrada, tan deslustrada que las letras estaban oscurecidas. Entre ellos estaba un cuello y una corbata, como si alguien se los acabara de quitar; al levantarlos, dejaron sobre la superficie una pálida medialuna entre el polvo. Sobre una silla estaba colgado el traje, cuidadosamente doblado; debajo de éste, los mudos zapatos y los calcetines tirados a un lado.
El hombre yacía en la cama.
Durante un largo rato nos quedamos parados ahí, contemplando aquella sonrisa profunda y descarnada. Parecía que el cuerpo había estado alguna vez en la posición de un abrazo, pero ahora el largo sueño que sobrevive al amor, que conquista incluso los gestos del amor, le había sido infiel. Lo que quedaba de él, podrido bajo lo que quedaba del camisón, se había vuelto inseparable de la cama en la que yacía, y la cubierta uniforme del paciente y eterno polvo cubría el cuerpo y la almohada a su lado.
Entonces nos dimos cuenta de que en la segunda almohada estaba la marca de una cabeza. Uno de nosotros levantó algo de ella e, inclinándonos hacia delante, con el débil e invisible polvo seco y acre en la nariz, encontramos un largo mechón de cabello color gris acerado.
|




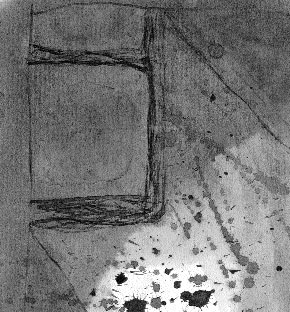 Ella no los invitó a sentarse. Solamente se paró bajo el marco de la puerta y escuchó en silencio hasta que el hombre titubeó y se detuvo. Entonces ellos pudieron escuchar el tictac del invisible reloj que colgaba de la cadena de oro.
Ella no los invitó a sentarse. Solamente se paró bajo el marco de la puerta y escuchó en silencio hasta que el hombre titubeó y se detuvo. Entonces ellos pudieron escuchar el tictac del invisible reloj que colgaba de la cadena de oro.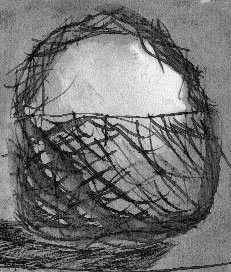 “Como si un hombre —cualquier hombre— pudiera llevar una cocina adecuadamente”, decían las damas. Así que no se sorprendieron cuando surgió el olor. Fue otro vínculo entre el mundo ordinario, terrenal, y los encumbrados y poderosos Grierson.
“Como si un hombre —cualquier hombre— pudiera llevar una cocina adecuadamente”, decían las damas. Así que no se sorprendieron cuando surgió el olor. Fue otro vínculo entre el mundo ordinario, terrenal, y los encumbrados y poderosos Grierson. El pueblo acababa de aceptar los contratos para pavimentar las aceras y las obras comenzaron en el verano que siguió a la muerte de su padre. La compañía de construcción llegó con negros y mulas, maquinaria y un capataz llamado Homer Barron, yanki —un hombre grande, de piel oscura, vivaz, con una voz fuerte y ojos más claros que su rostro. Los niños lo seguían en grupos para escucharlo maldecir a los negros y a éstos cantar al compás con que subían y bajaban los picos. Muy pronto Homer Barron conocía ya a todo el pueblo. Siempre que se escuchaban risas en algún lugar de la plaza, él estaba en el centro del grupo. Poco tiempo después comenzamos a verlo con la señorita Emily las tardes de domingo, conduciendo su coche con ruedas amarillas y el par de caballos bayos de la caballeriza.
El pueblo acababa de aceptar los contratos para pavimentar las aceras y las obras comenzaron en el verano que siguió a la muerte de su padre. La compañía de construcción llegó con negros y mulas, maquinaria y un capataz llamado Homer Barron, yanki —un hombre grande, de piel oscura, vivaz, con una voz fuerte y ojos más claros que su rostro. Los niños lo seguían en grupos para escucharlo maldecir a los negros y a éstos cantar al compás con que subían y bajaban los picos. Muy pronto Homer Barron conocía ya a todo el pueblo. Siempre que se escuchaban risas en algún lugar de la plaza, él estaba en el centro del grupo. Poco tiempo después comenzamos a verlo con la señorita Emily las tardes de domingo, conduciendo su coche con ruedas amarillas y el par de caballos bayos de la caballeriza. “Quiero un veneno”, dijo al droguero. Entonces ya rebasaba los treinta, era aún una mujer delgada, aunque más delgada de lo normal, con ojos negros, fríos y arrogantes, en una cara con la piel estirada sobre las sienes y alrededor de los ojos, como uno imaginaría que debe verse la cara de un guardafaros. “Quiero un veneno”, dijo.
“Quiero un veneno”, dijo al droguero. Entonces ya rebasaba los treinta, era aún una mujer delgada, aunque más delgada de lo normal, con ojos negros, fríos y arrogantes, en una cara con la piel estirada sobre las sienes y alrededor de los ojos, como uno imaginaría que debe verse la cara de un guardafaros. “Quiero un veneno”, dijo. La señorita Emily sólo lo miró, con la cabeza inclinada hacia atrás para verlo a los ojos, hasta que él desvió la mirada, fue por el arsénico y lo envolvió. El repartidor, un niño negro, le llevó el paquete; el droguero no volvió. Cuando ella abrió el paquete en su casa, estaba escrito sobre la caja, debajo del símbolo de la calavera y los huesos cruzados: “Para ratas.”
La señorita Emily sólo lo miró, con la cabeza inclinada hacia atrás para verlo a los ojos, hasta que él desvió la mirada, fue por el arsénico y lo envolvió. El repartidor, un niño negro, le llevó el paquete; el droguero no volvió. Cuando ella abrió el paquete en su casa, estaba escrito sobre la caja, debajo del símbolo de la calavera y los huesos cruzados: “Para ratas.” Ésa fue la última vez que vimos a Homer Barron. También a la señorita Emily, por algún tiempo. El negro entraba y salía con la canasta del mercado, pero la puerta principal seguía cerrada. De vez en cuando la veíamos en la ventana por un momento, como cuando la vieron los hombres que esparcieron la cal, pero durante casi seis meses ella no se apareció en la calle. Entonces supimos que también esto era de esperarse; como si la personalidad de su padre, que había frustrado su vida de mujer tantas veces, hubiera sido demasiado virulenta y furiosa como para morir.
Ésa fue la última vez que vimos a Homer Barron. También a la señorita Emily, por algún tiempo. El negro entraba y salía con la canasta del mercado, pero la puerta principal seguía cerrada. De vez en cuando la veíamos en la ventana por un momento, como cuando la vieron los hombres que esparcieron la cal, pero durante casi seis meses ella no se apareció en la calle. Entonces supimos que también esto era de esperarse; como si la personalidad de su padre, que había frustrado su vida de mujer tantas veces, hubiera sido demasiado virulenta y furiosa como para morir. La violencia al romper la puerta pareció llenar la habitación con un polvillo penetrante. Un paño delgado como el de la tumba cubría toda la habitación que es taba adornada y amueblada como para unas nupcias: sobre las cenefas de color rosa desvaído, sobre las lu ces rosas, sobre el tocador, sobre los delicados adornos de cristal y sobre los artículos de tocador de hombre, cubiertos con plata deslustrada, tan deslustrada que las letras estaban oscurecidas. Entre ellos estaba un cuello y una corbata, como si alguien se los acabara de quitar; al levantarlos, dejaron sobre la superficie una pálida medialuna entre el polvo. Sobre una silla estaba colgado el traje, cuidadosamente doblado; debajo de éste, los mudos zapatos y los calcetines tirados a un lado.
La violencia al romper la puerta pareció llenar la habitación con un polvillo penetrante. Un paño delgado como el de la tumba cubría toda la habitación que es taba adornada y amueblada como para unas nupcias: sobre las cenefas de color rosa desvaído, sobre las lu ces rosas, sobre el tocador, sobre los delicados adornos de cristal y sobre los artículos de tocador de hombre, cubiertos con plata deslustrada, tan deslustrada que las letras estaban oscurecidas. Entre ellos estaba un cuello y una corbata, como si alguien se los acabara de quitar; al levantarlos, dejaron sobre la superficie una pálida medialuna entre el polvo. Sobre una silla estaba colgado el traje, cuidadosamente doblado; debajo de éste, los mudos zapatos y los calcetines tirados a un lado.