|
Acaso nadie sepa qué es la realidad, y sin embargo, no resulta imposible reconocer un árbol, una nube o un amigo entre las muchas cosas que hay en torno a nosotros.
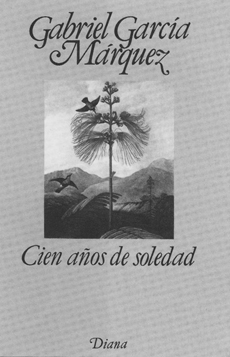 Perdidos, incapaces de responder las preguntas mínimas acerca del mundo y la vida, habitamos un espacio y un tiempo, nos relacionamos con los demás, platicamos, inventamos el amor, hallamos poemas y meditamos entre sombras. Que ya nadie lo dude: de la realidad depende nuestra existencia, nuestros mínimos placeres y nuestros grandes dolores. A pesar de ignorarlo todo (ni siquiera en los sueños puede haber certezas), el escritor se aventura a inventar, por medio de palabras, mundos extraordinarios, mundos que huyen de lo cotidiano, a pesar de que intenten, a su manera, ser un reflejo insuficiente de lo que sucede todos los días. Cada hombre es el personaje de una historia única e irrepetible. La literatura no alcanza para dar cuenta de todos los excesos, de todas las alegrías, de todos los íntimos instantes de los hombres —la literatura se encarga no solamente de lo que ocurre, sino también de lo que jamás sucederá. Contrario a lo que suponen los mal informados, nadie puede sobrevivir sin literatura; ésta es, al igual que el agua y el aire, la sustancia que nos permite seguir aquí, entre tinieblas inexorables, a la expectativa, siempre a la expectativa de algo que no sabes qué es.
Perdidos, incapaces de responder las preguntas mínimas acerca del mundo y la vida, habitamos un espacio y un tiempo, nos relacionamos con los demás, platicamos, inventamos el amor, hallamos poemas y meditamos entre sombras. Que ya nadie lo dude: de la realidad depende nuestra existencia, nuestros mínimos placeres y nuestros grandes dolores. A pesar de ignorarlo todo (ni siquiera en los sueños puede haber certezas), el escritor se aventura a inventar, por medio de palabras, mundos extraordinarios, mundos que huyen de lo cotidiano, a pesar de que intenten, a su manera, ser un reflejo insuficiente de lo que sucede todos los días. Cada hombre es el personaje de una historia única e irrepetible. La literatura no alcanza para dar cuenta de todos los excesos, de todas las alegrías, de todos los íntimos instantes de los hombres —la literatura se encarga no solamente de lo que ocurre, sino también de lo que jamás sucederá. Contrario a lo que suponen los mal informados, nadie puede sobrevivir sin literatura; ésta es, al igual que el agua y el aire, la sustancia que nos permite seguir aquí, entre tinieblas inexorables, a la expectativa, siempre a la expectativa de algo que no sabes qué es.
Me siento obligado a hacer una aclaración inaplazable: la literatura no está únicamente en las páginas de los libros. Cada una de las historias que me han contado y que he imaginado, cada uno de esos relatos casi verdaderos, casi falsos, que me han seducido, los he hecho parte de mí (algunos chismes alcanzan la categoría de novela; un ejemplo magistral: Crónica de una muerte anunciada). Yo no soy originario de Macondo (en mi partida de nacimiento leo que soy mexicano). Tampoco soy coronel (mi trato con el ejército ha sido nulo). No ostento por nombre el de Aureliano Buendía (no necesito leer, de nuevo, mi partida de nacimiento para salir de dudas). Debo advertir, además, que nunca he comparecido frente al paredón de fusilamiento (desconozco, incluso, las causas impostergables de mi muelle futura, de la que no sé absolutamente nada). Sin embargo, no podría negar —¡no se me tome por loco!— que mi padre me llevó, hace muchos años, a conocer el hielo. Con las siguientes palabras comienza la novela más emocionante de García Márquez: “Muchos años después, frente al paredón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos”. Cien añas de soledad perdura en mi memoria con una intensidad parecida a la de un beso deseado y correspondido. No recuerdo la genealogía exacta de los personajes —sus aventuras y desventuras, sus amores y sus batallas—, pero me basta cerrar los ojos si deseo caminar, de nuevo, por las calles de Macondo —escucho ahora mismo, por ejemplo, la música de sus pájaros. La población de Macondo, según mis cálculos demográficos, es bastísima: cada uno de los lectores de Cien años de soledad ha llegado para quedarse.
Un verdadero escritor —Gabriel García Márquez es mi escritor verdadero— construye espacios imaginarios para que nosotros, los lectores, poblemos las calles, las casas y los jardines de sus historias, de sus relatos y novelas; pero no sólo esos lugares, esos espacios físicos: también y de manera más importante, las vidas de los personajes.
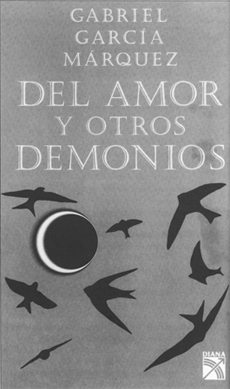 Lo que nunca nos será concedido en esta vida —conocer con amplitud lo que acontece a los demás— es posible gracias a esa construcción literaria llamada novela (la literatura, sin embargo, también aprovecha la duda, lo incierto, lo irresoluble como materia prima, como asunto para la narración). La realidad, de la cual no sabemos nada de la cual somos a final de cuentas víctimas, no es enemiga de lo literario; puedo afirmar, en cambio, que suscita cada uno de los pasajes de ese ilimitado ámbito que es la literatura. Uno de los cuentos de García Márquez que más me gustan se llama “Un señor muy viejo con unas alas enormes”. Recuerdo con especial cariño este cuento porque fue uno de los primeros que conocí del autor colombiano. Y ahora regreso a él.
Lo que nunca nos será concedido en esta vida —conocer con amplitud lo que acontece a los demás— es posible gracias a esa construcción literaria llamada novela (la literatura, sin embargo, también aprovecha la duda, lo incierto, lo irresoluble como materia prima, como asunto para la narración). La realidad, de la cual no sabemos nada de la cual somos a final de cuentas víctimas, no es enemiga de lo literario; puedo afirmar, en cambio, que suscita cada uno de los pasajes de ese ilimitado ámbito que es la literatura. Uno de los cuentos de García Márquez que más me gustan se llama “Un señor muy viejo con unas alas enormes”. Recuerdo con especial cariño este cuento porque fue uno de los primeros que conocí del autor colombiano. Y ahora regreso a él.
Ignoro si la infancia es un territorio único, ahora lejano, que se presenta con las mismas características para todos; si esto es cierto, si para cada uno de nosotros la infancia fue algo parecido, nadie ha de contradecirme si me atrevo a asegurar que los ángeles eran cosa de todos los días; uno podía escalar los árboles, o pasar las noches más oscuras a solas en un cuarto apartado, o fingir absoluta demencia al momento de las preguntas más comprometedoras porque un ángel, del cual podíamos hacer, incluso, una descripción pormenorizada, no vacilaba en proporcionar la protección y el alivio requerido; subíamos tranquilos por las ramas de ese árbol, dormíamos con los dos ojos totalmente cerrados (no hacia falta intuir la presencia de algún monstruo) y mentíamos sin malicia; y todo esto, al cobijo de las alas benefactores de un ángel señalado. En el cuento de García Márquez hay, desde luego, un ángel, pero tan distinto a los de la infancia —nuestra infancia— que cuesta trabajo reconocer en él algún atisbo de la presencia divina: “Estaba vestido como un trapero. Le quedaban apenas unas hilachas descoloridas en el cráneo pelado y muy pocos dientes en la boca, y su lastimosa condición de bisabuelo ensopado lo había desprovisto de toda grandeza. Sus alas de gallinazo grande, sucias y medio desplumadas, estaban encalladas para siempre en el lodazal”.
La realidad del cuento —la vida cotidiana de los personajes— se trastorna con la llegada de este insólito ser. Un problema terreno —la preocupación de Elisenda por la precaria salud de su hijo— adquiere un sentido nuevo como resultado de esta visita. La vecina advierte que ese ángel —porque ella no duda que ese hombre escuálido, grotesco, es un ángel— ha venido para llevarse al infante moribundo; por tanto, el marido de Elisenda, antes que decidirse por el asesinato, opta por encerrarlo: “Pelayo estuvo vigilándolo toda la larde desde la cocina, armado con su garrote de alguacil, y antes de acostarse lo sacó a rastras del lodazal y lo encerró con las gallinas en el gallinero alambrado. “¿Quién se atrevería a mirar el rostro de un ser sospechoso de ser ángel, a encerrarlo, a pesar de las dudas, de las herejías que seguramente acompañan este acto, en el mismo sitio donde habitan unas gallinas que nada saben acerca de las ciencias teológicas, de los aspectos más sagrados del cosmos? Acepto la siguiente objeción: nuestra realidad no da para tanto. Sé bien que nunca seré niño de nuevo; mis visiones de entonces no volverán; la inocencia es un estado transitorio. A pesar de que la compañía de los hombres y las mujeres me agrada, no encuentro en sus rostros una señal mínima que me haga suponer que posean una naturaleza angelical; por eso recurro, a pesar de que no soy un hombre religioso, al relato del colombiano. El cuento de García Márquez me permite, desde la realidad, disfrutar de esa presencia extraordinaria —la de un probable ángel— por medio de la literatura (nadie puede vivir sin un poco de ficción). No me propongo contar aquí cada uno de los pasajes “mágicos” del cuento— García Márquez lo ha hecho ya magistralmente y no hay necesidad de que yo reformule la historia—, sin embargo, hay todavía algunas cosas que me gustaría decir antes de concluir este breve ensayo. Adelanto que no diré cómo concluye el cuento —sólo diré que tiene que ver con que ese “señor muy viejo con unas alas enormes” se dedica o no a volar. A pesar de mi lectura, de mis varias lecturas, todavía no sé si el personaje, a pesar de sus alas, es o no un ángel. Nadie que conozca algo de literatura se escandalizará por esto, porque nunca nos lo dice todo. La realidad es, a pesar de lo que opinan muchos, un territorio por descubrir. ¡Qué decir, entonces, de la ficción literaria, tan próxima a la realidad, y a la vez su aparente opuesto! Quien viaje por las páginas de cualquier obra de Gabriel García Márquez se encontrará a sí mismo en contacto con la literatura. Es mi deseo que la ilusión —el ángel de la ilusión— los proteja y acompañe en cada uno de sus futuros viajes.
|


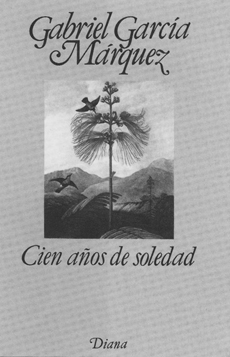 Perdidos, incapaces de responder las preguntas mínimas acerca del mundo y la vida, habitamos un espacio y un tiempo, nos relacionamos con los demás, platicamos, inventamos el amor, hallamos poemas y meditamos entre sombras. Que ya nadie lo dude: de la realidad depende nuestra existencia, nuestros mínimos placeres y nuestros grandes dolores. A pesar de ignorarlo todo (ni siquiera en los sueños puede haber certezas), el escritor se aventura a inventar, por medio de palabras, mundos extraordinarios, mundos que huyen de lo cotidiano, a pesar de que intenten, a su manera, ser un reflejo insuficiente de lo que sucede todos los días. Cada hombre es el personaje de una historia única e irrepetible. La literatura no alcanza para dar cuenta de todos los excesos, de todas las alegrías, de todos los íntimos instantes de los hombres —la literatura se encarga no solamente de lo que ocurre, sino también de lo que jamás sucederá. Contrario a lo que suponen los mal informados, nadie puede sobrevivir sin literatura; ésta es, al igual que el agua y el aire, la sustancia que nos permite seguir aquí, entre tinieblas inexorables, a la expectativa, siempre a la expectativa de algo que no sabes qué es.
Perdidos, incapaces de responder las preguntas mínimas acerca del mundo y la vida, habitamos un espacio y un tiempo, nos relacionamos con los demás, platicamos, inventamos el amor, hallamos poemas y meditamos entre sombras. Que ya nadie lo dude: de la realidad depende nuestra existencia, nuestros mínimos placeres y nuestros grandes dolores. A pesar de ignorarlo todo (ni siquiera en los sueños puede haber certezas), el escritor se aventura a inventar, por medio de palabras, mundos extraordinarios, mundos que huyen de lo cotidiano, a pesar de que intenten, a su manera, ser un reflejo insuficiente de lo que sucede todos los días. Cada hombre es el personaje de una historia única e irrepetible. La literatura no alcanza para dar cuenta de todos los excesos, de todas las alegrías, de todos los íntimos instantes de los hombres —la literatura se encarga no solamente de lo que ocurre, sino también de lo que jamás sucederá. Contrario a lo que suponen los mal informados, nadie puede sobrevivir sin literatura; ésta es, al igual que el agua y el aire, la sustancia que nos permite seguir aquí, entre tinieblas inexorables, a la expectativa, siempre a la expectativa de algo que no sabes qué es.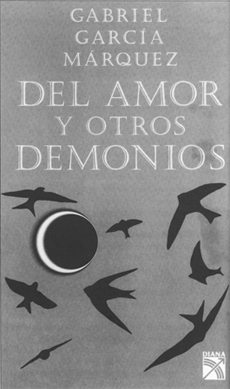 Lo que nunca nos será concedido en esta vida —conocer con amplitud lo que acontece a los demás— es posible gracias a esa construcción literaria llamada novela (la literatura, sin embargo, también aprovecha la duda, lo incierto, lo irresoluble como materia prima, como asunto para la narración). La realidad, de la cual no sabemos nada de la cual somos a final de cuentas víctimas, no es enemiga de lo literario; puedo afirmar, en cambio, que suscita cada uno de los pasajes de ese ilimitado ámbito que es la literatura. Uno de los cuentos de García Márquez que más me gustan se llama “Un señor muy viejo con unas alas enormes”. Recuerdo con especial cariño este cuento porque fue uno de los primeros que conocí del autor colombiano. Y ahora regreso a él.
Lo que nunca nos será concedido en esta vida —conocer con amplitud lo que acontece a los demás— es posible gracias a esa construcción literaria llamada novela (la literatura, sin embargo, también aprovecha la duda, lo incierto, lo irresoluble como materia prima, como asunto para la narración). La realidad, de la cual no sabemos nada de la cual somos a final de cuentas víctimas, no es enemiga de lo literario; puedo afirmar, en cambio, que suscita cada uno de los pasajes de ese ilimitado ámbito que es la literatura. Uno de los cuentos de García Márquez que más me gustan se llama “Un señor muy viejo con unas alas enormes”. Recuerdo con especial cariño este cuento porque fue uno de los primeros que conocí del autor colombiano. Y ahora regreso a él.