|
seis
 Comencé a ver nuevamente a María Carolina varios años después de la sesión de fotografía. En aquella época actuaba en obras de segunda en algunos teatros del sur de la ciudad. Vi el anuncio en los periódicos y comencé a verlas. La primera era un melodrama con un final trágico. Eran sólo dos actores y María Carolina se olvidaba a veces de su papel pero al público no le importaba porque había muchos desnudos en la obra. Básicamente se pasaba casi toda la obra mostrando los senos o fingiendo coitos desmesurados detrás de una tela semitransparente. La primera vez había bastante público, pero después fue mermando lentamente hasta unas veinte o treinta personas, lo que mantenía la obra viva. La entrevistaron un par de veces para la televisión y lucía muy bonita con sus zapatos blancos de tacón y su vestido con mucho escote. Decidí esperarla un día al terminar una de las raquíticas funciones, me saludó en cuanto me vio y nos fuimos a tomar un café. Conversamos largo rato, casi hasta la madrugada, yo me acordé de la sesión de fotos y de todo el tiempo que había pasado desde entonces, y trataba de definir quién era ahora realmente. Muy lejos habían quedado los días en que era Ingrid Bergman o Rita Hayworth en bares del norte de África o de Argentina. Hubiera deseado eliminar a todos sus amantes como lo pudo hacer Glenn Ford cuando tuvo el poder de dominarla, pero yo sentía que era una tarea titánica. Comencé a ir a su casa nuevamente. Tenía un pequeño apartamento en el centro que estaba decorando las primeras veces que la visité, con fotos de muchos artistas y algunas de las poses que yo le había tomado el día de la sesión. No había fotos de la infancia, ni de los padres, ni de su madre, sólo de la mujer que la había criado, me dijo más adelante, y yo sé que es mentira. Ejercer el papel que el destino le asignó la ha llevado hasta modificar su propio pasado. Tuvo una infancia igual a la de todos nosotros, pero ahora se está creando un pasado más acorde con la vida de Norma Jean Baker Mortensen. Conozco al dedillo su infancia, la falsa infancia de esta nueva vida que ahora está construyendo. Los aparaticos en los dientes, los zapatos ortopédicos y las tiras metálicas que le llegaban casi hasta la rodilla, el moño que se meneaba con ritmo al subir las escaleras disciplinadamente rumbo a la clase de biología o de historia, siendo una niña aplicada y trazando márgenes de color rojo, redactando sus tareas con excelente caligrafía. No es la infancia que generó automáticamente después de que se tomó las fotos. La infancia desdichada que nos quiere hacer creer, sin padre, con una madre enferma mental y estancias esporádicas en establecimientos para niños huérfanos, antes de casarse a los dieciséis años con un Dougherthy que después la abandonaría para irse a navegar por el Pacífico. Comencé a ver nuevamente a María Carolina varios años después de la sesión de fotografía. En aquella época actuaba en obras de segunda en algunos teatros del sur de la ciudad. Vi el anuncio en los periódicos y comencé a verlas. La primera era un melodrama con un final trágico. Eran sólo dos actores y María Carolina se olvidaba a veces de su papel pero al público no le importaba porque había muchos desnudos en la obra. Básicamente se pasaba casi toda la obra mostrando los senos o fingiendo coitos desmesurados detrás de una tela semitransparente. La primera vez había bastante público, pero después fue mermando lentamente hasta unas veinte o treinta personas, lo que mantenía la obra viva. La entrevistaron un par de veces para la televisión y lucía muy bonita con sus zapatos blancos de tacón y su vestido con mucho escote. Decidí esperarla un día al terminar una de las raquíticas funciones, me saludó en cuanto me vio y nos fuimos a tomar un café. Conversamos largo rato, casi hasta la madrugada, yo me acordé de la sesión de fotos y de todo el tiempo que había pasado desde entonces, y trataba de definir quién era ahora realmente. Muy lejos habían quedado los días en que era Ingrid Bergman o Rita Hayworth en bares del norte de África o de Argentina. Hubiera deseado eliminar a todos sus amantes como lo pudo hacer Glenn Ford cuando tuvo el poder de dominarla, pero yo sentía que era una tarea titánica. Comencé a ir a su casa nuevamente. Tenía un pequeño apartamento en el centro que estaba decorando las primeras veces que la visité, con fotos de muchos artistas y algunas de las poses que yo le había tomado el día de la sesión. No había fotos de la infancia, ni de los padres, ni de su madre, sólo de la mujer que la había criado, me dijo más adelante, y yo sé que es mentira. Ejercer el papel que el destino le asignó la ha llevado hasta modificar su propio pasado. Tuvo una infancia igual a la de todos nosotros, pero ahora se está creando un pasado más acorde con la vida de Norma Jean Baker Mortensen. Conozco al dedillo su infancia, la falsa infancia de esta nueva vida que ahora está construyendo. Los aparaticos en los dientes, los zapatos ortopédicos y las tiras metálicas que le llegaban casi hasta la rodilla, el moño que se meneaba con ritmo al subir las escaleras disciplinadamente rumbo a la clase de biología o de historia, siendo una niña aplicada y trazando márgenes de color rojo, redactando sus tareas con excelente caligrafía. No es la infancia que generó automáticamente después de que se tomó las fotos. La infancia desdichada que nos quiere hacer creer, sin padre, con una madre enferma mental y estancias esporádicas en establecimientos para niños huérfanos, antes de casarse a los dieciséis años con un Dougherthy que después la abandonaría para irse a navegar por el Pacífico.

Estaba entretejiendo su pasado de forma magistral, desde su nacimiento en el Los Angeles General Hospital hasta su trabajo en la Radio Plane Corporation donde fue descubierta por un fotógrafo desconocido, y ahora que supuestamente ha llegado al estrellato veo su frente fruncirse de preocupación ante la perspectiva de realizar nuevamente tantos filmes gloriosos. Estoy seguro de que odia a la falsa actriz que los interpretó, a la pobre chica que empacaba paracaídas en una fábrica de California y que por pura casualidad llegó a tantas portadas de revistas, para adueñarse después de forma alevosa de la gloria y el estrellato de Marilyn. Ahora la tarea es titánica, reproducir tantas cintas gloriosas cuadro por cuadro, interpretar tantos papeles que no le pertenecieron a ella, a la chica medio flaca y pelirroja, la desdichada empacadora de paracaídas, la que suplantó a Marilyn durante dieciséis años y después no pudo soportar la gloria y el estrellato y sucumbió una noche de verano bajo el peso de un montón de somníferos. Ahora que el daño está hecho la tarea es mucho más dura, recuperar a Yves Montand, a Tony Curtis, a Jack Lemmon y a Clark Gable es una tarea casi imposible hasta para María Carolina. Yo la visitaba a cada rato y podía sentir la tensión en su rostro, la frustración de haber llegado demasiado tarde, no sentía compasión hacia la impostora, creo que sólo odio. Lentamente crecía en su mente la sospecha de que el cadáver que recogió la policía repleto de alcohol y de drogas aquel 5 de agosto era el de la pobre chica empacadora de paracaídas, la muchacha a la que su madre abandonó, pero a la cual se sentía obligada a imitar porque su pasado, por algún milagro que María Carolina aún no comprendía, se fundía con el pasado de Marilyn Monroe, la superestrella de la Fox, que según los biógrafos era Norma Jean Baker Mortensen. Y es que las estrellas no mueren como murió Norma Jean Baker, porque no cabe duda que aquel día no fue Marilyn la que ingirió aquella montaña de drogas. Ser encontrada por la policía entre las sábanas desarregladas, con los ojos a punto de reventar de tanto alcohol no es lo que uno espera del final de una estrella. Uno quiere un final como el de Gardel, o la gloria eterna de Libertad Lamarque y de Marlon Brando. Pero si vas a morir, tienes que morir en un choque como James Dean, en una autopista de California, preferentemente al atardecer, sobre las 5:45 pm. O como Jayne Mansfield, decapitada en una carretera de Louisiana a la 1:00 de la madrugada, en una carretera estrecha con curvas muy pronunciadas, o calcinado en el despegue de un avión como Carlos Gardel. No puedes darte el lujo de morir en la forma escogida por Norma Jean Baker, la empacadora de la Radio Plane Corporation. Tienes que morir a balazos en una fría noche de diciembre, en Nueva York, o en un motel de Texas, ir dando tropezones hasta la carpeta y denunciar a tu asesino. Si quieres ser una estrella, tienes que ser muy cuidadoso al escoger tu muerte.
A veces la veía embriagarse alegremente, salíamos a la calle, y en ocasiones apenas podíamos regresar. Llegaba a su casa y oía los discos viejos que le gustaba poner, pero también sentía que con el alcohol trataba de borrar la preocupación por su cercano fin, posiblemente sintiera un poco de miedo, pero también mucha vergüenza pensando en el día en que la encontrarían con el rostro todo hinchado, entre sábanas manchadas de vómito. Había leído que Norma Jean Baker había muerto rumbo al hospital pero yo estaba seguro de que deseaba morir en su habitación, en la misma habitación en la que diariamente tomaba botellas enteras de whisky y se ponía alegre a veces sin razón alguna, mientras se dirigía a la sala y nos cantaba alguna canción de Manzanero o Nat King Cole con voz desafinada, con su jean todo desteñido y con los pies sucios de tanto arrastrarlos por la alfombra del apartamento.
Mientras tanto, yo buscaba un papel digno de mí en este final que se aproximaba. Yo sería el periodista, el hombre que hizo la última entrevista, unos pocos días antes de que ella muriera en su casa. De cierta forma yo iba a decidir la fecha de su muerte, porque ella tendría que respetar el guión de su vida. Ya tenía la estilográfica lista, mi vieja grabadora de cintas, el traje negro y severo, la camisa blanca, y había decidido el día en que haría la visita. La entrevistaría durante horas en su casa. Le preguntaría por su carrera, por su infancia en California, incorporaría nuevas preguntas al cuestionario, sería creativo. Indagaría por su situación en la Fox, trataría de tranquilizarla, porque mientras yo le hiciera todas aquellas preguntas, ella sabría que su final estaba próximo.
Lentamente empacaría las cosas y después de dos o tres horas me marcharía. Yo sería la bomba de tiempo que pondría a funcionar el principio del fin. Porque sólo le quedarían unos pocos días para decidirlo todo: las drogas que iba a tomar, las últimas llamadas por hacer, a quién molestar en la última noche.
Hace unos días decidí llamarla para concertar la fecha de la entrevista. El timbre sonó largo rato antes de que se decidiera a contestar, me presenté brevemente y le exigí la entrevista. Estuvo un rato en silencio antes de asentir, casi con voz alegre. Nos veríamos el viernes, a las tres de la tarde. Yo le agradecí y le prometí hacerle llegar el cuestionario con tiempo. Antes de colgar pude oír una música de fondo llegando a mis oídos, al principio no pude distinguir bien, pero después comprendí: era el disco de tangos, el sonido llegaba fuerte, pero con la estática acumulada durante años de polvo y falta de cuidado. La voz de Gardel llegaba con una fuerza inusitada, incitándonos a volver a un pasado irrecuperable. En los últimos días había aumentado la afición de María Carolina por los tangos de Gardel, pero no pude oír más, justo en aquel instante Marilyn colgó.
siete
Realmente existen dos Claudias, de la misma forma que hay dos Marilyn. Para ser más exactos, de la misma forma que existieron Norma Jean y Marilyn Monroe. Hay dos Claudias, una viene a mí y me la encuentro tímidamente en una mesa de un bar en el centro de la ciudad, refugiada detrás de un par de copas. La otra existió en algún momento en los laberintos del ciberespacio. Era la Claudia que resueltamente quería tocar mi pene y sentirse penetrada por mí, de cualquier forma. Era la Claudia que día por día enviaba sus mails y me retaba a tener el sexo que quizás nunca vamos a tener. Ahora siento que esa Claudia murió sepultada por tantos mails y sesiones de chateo, a lo mejor ansía que la realidad virtual que vivió durante semanas se haga realidad de la noche a la mañana, pero a lo mejor no es posible, a lo mejor está contando conmigo, con mi decisión de hombre para que todo se haga realidad, pero quizás yo también estoy esperando por la Claudia del ciberespacio. A lo mejor también hay dos de mí mismo. Uno, el que recibe los correos de Claudia y se excita al conectarse al chat, el que sentía un sabor dulzón en la parte baja del vientre justo en el momento en que abría los mensajes enviados por Claudiasexi@ porque sabía que detrás siempre había un mensaje erótico e imaginativo. Y aunque le gusta el personaje de la vida real, aunque le gusta la chica refugiada detrás del trago de vodka con jugo de piña, o del trago de ron con Coca Cola, no es el hombre del chat el que toma rones con Coca Cola y casi se emborracha de vez en cuando. Es otro personaje, que a veces se embriaga ligeramente y conduce trabajosamente hasta la casa de su novia a altas horas de la noche. Que a veces la analiza con espíritu crítico y le nota defectos: su exceso de susceptibilidad en ocasiones, su falta de valor para superar algunas barreras que desde hace rato deberían haber superado.
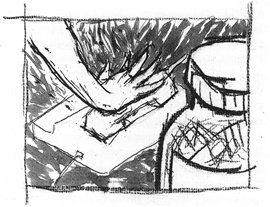 Pero a lo mejor Claudia no tiene la culpa de nada en este mundo y eres sólo tú. Tú, el hombre que durante semanas la amarraste con tus fantasías sobre el sexo y el amor. Tu imaginación retorcida que la imaginaba sin ropa interior en una estación de metro cualquiera, de la que luego salían hacia tu casa o la de ella y entonces la poseías en la ducha, bajo el agua, sin siquiera conversar un minuto, porque de eso se trataba, de no hablar, de no conversar, del sólo sexo, de contemplar su ano reluciente, que es la cosa que más deseas de Claudia. Sus nalgas que no pierdes tiempo en tocar cada vez que puedes y ella sin protestar, porque de eso siempre se trató. Sus senos pequeñitos y que miras de reojo cuando vas en el coche hablando de los sitios donde hicieron la primaria, pero no es eso lo que realmente te interesa. Lo que te interesa es abrazarla en cuanto apaguen las luces del cine, y besarla nuevamente. Luego Claudia te hablará de los deseos que tiene de viajar, de conocer el mundo, mientras tú la escuchas en silencio y vas tomando la sopa lentamente, las palabras de ella van fluyendo y la oyes sin oír y te entretienes contemplando sus dientes parejitos, el pelo que recién se tiñó de rojo, sus manos bien arregladas, el tono de voz reposado, un tanto diferente del que escuchas en el teléfono, cuando te habla desde su trabajo, quejándose de sus archivos perdidos. Ahora me dirijo a su encuentro. Creo recordar la dirección. —Tienes que cruzar un par de calles Pero a lo mejor Claudia no tiene la culpa de nada en este mundo y eres sólo tú. Tú, el hombre que durante semanas la amarraste con tus fantasías sobre el sexo y el amor. Tu imaginación retorcida que la imaginaba sin ropa interior en una estación de metro cualquiera, de la que luego salían hacia tu casa o la de ella y entonces la poseías en la ducha, bajo el agua, sin siquiera conversar un minuto, porque de eso se trataba, de no hablar, de no conversar, del sólo sexo, de contemplar su ano reluciente, que es la cosa que más deseas de Claudia. Sus nalgas que no pierdes tiempo en tocar cada vez que puedes y ella sin protestar, porque de eso siempre se trató. Sus senos pequeñitos y que miras de reojo cuando vas en el coche hablando de los sitios donde hicieron la primaria, pero no es eso lo que realmente te interesa. Lo que te interesa es abrazarla en cuanto apaguen las luces del cine, y besarla nuevamente. Luego Claudia te hablará de los deseos que tiene de viajar, de conocer el mundo, mientras tú la escuchas en silencio y vas tomando la sopa lentamente, las palabras de ella van fluyendo y la oyes sin oír y te entretienes contemplando sus dientes parejitos, el pelo que recién se tiñó de rojo, sus manos bien arregladas, el tono de voz reposado, un tanto diferente del que escuchas en el teléfono, cuando te habla desde su trabajo, quejándose de sus archivos perdidos. Ahora me dirijo a su encuentro. Creo recordar la dirección. —Tienes que cruzar un par de calles 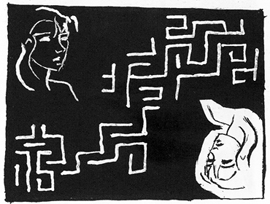 después de dejar el metro, me dijo Claudia,— atravesar un parque y dos calles más adelante verás un grupo de edificios. Sopla un viento cálido y los edificios más cercanos están como a tres o cuatro manzanas más adelante, debo haberme perdido, la plaza colindante es un mar de vendedores y turistas, los rascacielos parecen perforar el cielo un tanto plomizo que se desploma sobre esta parte de la ciudad. —Una vez que cruces la zona de los rascacielos tuerces a tu izquierda, me recalcaba Claudia,— el barrio chino comienza justo ahí. Atravieso una calle abarrotada de automovilistas frenéticos por los embotellamientos a esta hora del día, no veo todavía nada parecido al barrio chino. —Si caminas recto, verás el restaurante, no tienes forma de perderte. Hay una niña pequeña que pide un par de monedas sumergida en el maremágnum de coches y autobuses, un policía más adelante trata de controlar a una tropa que trata de desbandarse, sin respetar nada. —Voy a esperar sentada muy cerca de la puerta, me verás enseguida. Tuerzo por una calle lateral. De reojo puedo ver el tráfico y más adelante los carteles en chino dominando toda la calle. Conocí un barrio chino en otra ciudad. Era quizás más grande que éste, en sus buenos tiempos. Los chinos pasaban con sus carromatos repletos de verduras, o se refugiaban detrás de sus puestos y en su jerga típica nos vendían sus arroces y sus sopas. La multitud negra, blanca y china llenaba cada rincón del barrio y uno podía ver a las chicas de piel canela y ojos rasgados moviéndose provocadoramente. después de dejar el metro, me dijo Claudia,— atravesar un parque y dos calles más adelante verás un grupo de edificios. Sopla un viento cálido y los edificios más cercanos están como a tres o cuatro manzanas más adelante, debo haberme perdido, la plaza colindante es un mar de vendedores y turistas, los rascacielos parecen perforar el cielo un tanto plomizo que se desploma sobre esta parte de la ciudad. —Una vez que cruces la zona de los rascacielos tuerces a tu izquierda, me recalcaba Claudia,— el barrio chino comienza justo ahí. Atravieso una calle abarrotada de automovilistas frenéticos por los embotellamientos a esta hora del día, no veo todavía nada parecido al barrio chino. —Si caminas recto, verás el restaurante, no tienes forma de perderte. Hay una niña pequeña que pide un par de monedas sumergida en el maremágnum de coches y autobuses, un policía más adelante trata de controlar a una tropa que trata de desbandarse, sin respetar nada. —Voy a esperar sentada muy cerca de la puerta, me verás enseguida. Tuerzo por una calle lateral. De reojo puedo ver el tráfico y más adelante los carteles en chino dominando toda la calle. Conocí un barrio chino en otra ciudad. Era quizás más grande que éste, en sus buenos tiempos. Los chinos pasaban con sus carromatos repletos de verduras, o se refugiaban detrás de sus puestos y en su jerga típica nos vendían sus arroces y sus sopas. La multitud negra, blanca y china llenaba cada rincón del barrio y uno podía ver a las chicas de piel canela y ojos rasgados moviéndose provocadoramente.
 Conocí a la dama del Shanghai en la parte del barrio chino que da a la zona vieja. Yo a veces caminaba sin rumbo, y fundamentalmente iba a los cines. En ocasiones salía del teatro Universal después de ver una película italiana, o francesa, y después de comer algo me metía en alguno de los cines, con sus carteles incomprensibles para todos nosotros excepto para los viejos que conversaban en su lengua natal. Posiblemente hablaran de su infancia remota en los arrozales del Yang-Tse, o del lujo desconocido de la ciudad prohibida. Un día entré al cine Shanghai para ver una película de Gary Cooper, Ingrid Bergman y Katina Paxinou. Antes tuve que ver un documental chino cuya fecha no pude precisar. Casi todos los espectadores eran chinos, fumaron sus tabacos y hablaron en voz alta durante todo el documental. Después, cuando salió el logotipo de la Fox se callaron la boca y se dispusieron a admirar la belleza extinta de Ingrid Bergman, creo que casi lloraron cuando Gary Cooper cayó herido y tuvieron que abandonarlo los guerrilleros. El cine era tan viejo y estaba tan descuidado que a veces podías ver las luces de los coches que pasaban por la calle contigua y el sordo ruido del proyector nos llegaba un tanto amortiguado. Pronto nos acostumbramos a él y abandonamos la sala lentamente y sin deseos cuando todo terminó y las mujeres que atendían la taquilla encendieron las luces y corrieron las cortinas como invitándonos a salir. Cuando entramos al aire cálido y húmedo de la noche pude ver por primera vez a la dama del cine Shanghai. Me sonrió tímidamente y conversamos durante un rato. Era delgada, pelirroja y bastante alta. Siempre la encontraba sumergida en la oscuridad del Shanghai, el Rialto o el Universal, ahora desaparecidos, viendo filmes a veces consumidos por el olvido, y saliendo tímidamente al aire de la noche, después de ver a Ingrid marcharse definitivamente a Lisboa dejando a Humprey Bogart varado en el desierto, o a Scarlett O’Hara jurando que iba a recuperar al coronel Rhett Butler. Creo que la dama del cine Shanghai tenía la misma doblez que todas las mujeres fatales que día a día veíamos en el celuloide. Yo la veía al terminar las funciones, a veces la acompañaba a su casa y me esperaba lo peor. Tras su apariencia cálida e inocente posiblemente estuviera la semilla de la traición, lo más seguro es que se transfigurara en decenas de damas en un caleidoscopio inesperado al final del filme que estábamos protagonizando. Yo seguramente sería la víctima, pero ahora el todo estaba en sus comienzos y no se presagiaba ningún final desagradable. La dama y yo paseábamos por la ciudad, nos sentábamos en los restaurantes al filo del atardecer, veíamos alguna película, o fantaseábamos sobre el verdadero significado de los carteles del barrio, de la misma forma que yo ahora fantaseo sobre el significado de los carteles de este barrio chino, y puedo ver a Claudia sentada en una mesa en un sitio perfectamente visible, junto a su mamá.
Conocí a la dama del Shanghai en la parte del barrio chino que da a la zona vieja. Yo a veces caminaba sin rumbo, y fundamentalmente iba a los cines. En ocasiones salía del teatro Universal después de ver una película italiana, o francesa, y después de comer algo me metía en alguno de los cines, con sus carteles incomprensibles para todos nosotros excepto para los viejos que conversaban en su lengua natal. Posiblemente hablaran de su infancia remota en los arrozales del Yang-Tse, o del lujo desconocido de la ciudad prohibida. Un día entré al cine Shanghai para ver una película de Gary Cooper, Ingrid Bergman y Katina Paxinou. Antes tuve que ver un documental chino cuya fecha no pude precisar. Casi todos los espectadores eran chinos, fumaron sus tabacos y hablaron en voz alta durante todo el documental. Después, cuando salió el logotipo de la Fox se callaron la boca y se dispusieron a admirar la belleza extinta de Ingrid Bergman, creo que casi lloraron cuando Gary Cooper cayó herido y tuvieron que abandonarlo los guerrilleros. El cine era tan viejo y estaba tan descuidado que a veces podías ver las luces de los coches que pasaban por la calle contigua y el sordo ruido del proyector nos llegaba un tanto amortiguado. Pronto nos acostumbramos a él y abandonamos la sala lentamente y sin deseos cuando todo terminó y las mujeres que atendían la taquilla encendieron las luces y corrieron las cortinas como invitándonos a salir. Cuando entramos al aire cálido y húmedo de la noche pude ver por primera vez a la dama del cine Shanghai. Me sonrió tímidamente y conversamos durante un rato. Era delgada, pelirroja y bastante alta. Siempre la encontraba sumergida en la oscuridad del Shanghai, el Rialto o el Universal, ahora desaparecidos, viendo filmes a veces consumidos por el olvido, y saliendo tímidamente al aire de la noche, después de ver a Ingrid marcharse definitivamente a Lisboa dejando a Humprey Bogart varado en el desierto, o a Scarlett O’Hara jurando que iba a recuperar al coronel Rhett Butler. Creo que la dama del cine Shanghai tenía la misma doblez que todas las mujeres fatales que día a día veíamos en el celuloide. Yo la veía al terminar las funciones, a veces la acompañaba a su casa y me esperaba lo peor. Tras su apariencia cálida e inocente posiblemente estuviera la semilla de la traición, lo más seguro es que se transfigurara en decenas de damas en un caleidoscopio inesperado al final del filme que estábamos protagonizando. Yo seguramente sería la víctima, pero ahora el todo estaba en sus comienzos y no se presagiaba ningún final desagradable. La dama y yo paseábamos por la ciudad, nos sentábamos en los restaurantes al filo del atardecer, veíamos alguna película, o fantaseábamos sobre el verdadero significado de los carteles del barrio, de la misma forma que yo ahora fantaseo sobre el significado de los carteles de este barrio chino, y puedo ver a Claudia sentada en una mesa en un sitio perfectamente visible, junto a su mamá.
 La mamá se disculpa por acompañarnos y yo me siento junto a Claudia, la velada transcurre tranquilamente, la mamá, Claudia y yo. La verdadera Claudia y mi yo verdadero. Pasan ya las once cuando decidimos marcharnos, las acompaño hasta el coche y la mamá me invita a que vaya algún día a su casa. Yo acepto complacido y Claudia me da un beso en la mejilla y sugiere que nos veamos al día siguiente, el carro se marcha y yo me quedo solo en el barrio chino. La dama del Shanghai parece estar muy cerca de aquí. Siempre aparecía en lugares muy parecidos a éste, con su vestido, sus zapatos de tacón y su imagen fragmentada en mil pedazos después de los disparos que lo destrozaron todo. Sumergida en las oscuras salas de cine adoraba y odiaba a las estrellas del celuloide que tanto la presionaban con su imagen impecable. Éste es el lado oscuro de la dama del Shanghai que nadie puede controlar, recuerdo que una vez vimos un filme de Joan Crawford y su sensación de impotencia ante tanta perfección y tanta belleza. Después de todo aquello el barrio chino con sus vendedores ambulantes y sus puestos de frituras podía resultar un poco frustrante. La mamá se disculpa por acompañarnos y yo me siento junto a Claudia, la velada transcurre tranquilamente, la mamá, Claudia y yo. La verdadera Claudia y mi yo verdadero. Pasan ya las once cuando decidimos marcharnos, las acompaño hasta el coche y la mamá me invita a que vaya algún día a su casa. Yo acepto complacido y Claudia me da un beso en la mejilla y sugiere que nos veamos al día siguiente, el carro se marcha y yo me quedo solo en el barrio chino. La dama del Shanghai parece estar muy cerca de aquí. Siempre aparecía en lugares muy parecidos a éste, con su vestido, sus zapatos de tacón y su imagen fragmentada en mil pedazos después de los disparos que lo destrozaron todo. Sumergida en las oscuras salas de cine adoraba y odiaba a las estrellas del celuloide que tanto la presionaban con su imagen impecable. Éste es el lado oscuro de la dama del Shanghai que nadie puede controlar, recuerdo que una vez vimos un filme de Joan Crawford y su sensación de impotencia ante tanta perfección y tanta belleza. Después de todo aquello el barrio chino con sus vendedores ambulantes y sus puestos de frituras podía resultar un poco frustrante.
Espero a Claudia en una avenida justo en el centro de la ciudad. Estoy tan ensimismado que no noto cuando el coche se detiene a mi lado y me invita a subir. Damos algunas vueltas buscando un cine cercano y finalmente vamos a dar a una sala pequeña, perdida en una calle poco transitada. Compramos las entradas y nos vamos a comer. Conversamos largo rato mientras pasan algunos transeúntes por la calle cercana, hay un silencio relajante y mientras tanto Claudia me va contando sus aventuras de la última semana. Hoy Claudia lleva un vestido y zapatos de tacón, casi puedo sentir el bullicio del barrio chino. Después de la película Claudia me lleva hasta la casa y al llegar se queda pegada al volante, como sin saber qué hacer. Yo la invito a pasar y asiente como con un poco de retardo. Casi siempre hay ese retardo en la verdadera Claudia. La Claudia del ciberespacio, el ente cibernético, siempre reaccionaba a la velocidad de la señal que me enviaba desde su teclado. Siempre sin demoras y sin vacilaciones de ningún tipo, algo así como una inteligencia artificial viviendo una vida independiente en la matriz, independientemente de su mamá o de ella misma, escribiéndome cosas al estilo de comentamos dos o tres cosas sin importancia mientras tú casi me desnudas con la mirada, lo cual me excita bastante, yo la abrazo ahí mismo en el auto, le zafo el cinturón y le beso el cuello lentamente, al mismo tiempo que voy tocando su vientre siento mis pezones endurecer por debajo de mi ropa, y mi vagina comienza a sudar jugos de excitación, siento cómo tiemblan mis piernas mientras tú me empiezas a decir lo mucho que se te antoja mamarme los pezones justo ahí donde estamos y después voy acariciando lentamente sus muslos, y vuelvo a besarle los pezones, noto cómo se le van poniendo duros, yo la miro a los ojos y percibo esa mirada ambigua y la sujeto mucho más fuerte, porque la siento un poco tensa, a Claudia, tus manos me recorren toda y yo ya no pienso en otra cosa que no sea ese bordo que se nota en tu pantalón, yo le sujeto la mano y la voy llevando lentamente hasta mi pantalón, pero ella sólo atina a colocarla tímidamente y la retira luego. Yo siempre quise agarrarla de espaldas en mi apartamento, y acariciar lentamente sus nalgas desde atrás. Claudia se deja hacer y yo le subo el vestido y le sujeto las nalgas con ambas manos y se las voy abriendo y después me agacho y se las voy besando pero justo en ese momento Claudia se aparta de mí y sale dando tropezones hasta el coche, murmura unas palabras de disculpa y se sienta ante el volante. Yo observo desde la ventana su rostro tenso e indeciso y después se escucha el sonido del motor que se va amortiguando a medida que el coche se aleja. Estoy despierto hasta muy tarde, finalmente me duermo casi al amanecer. La última vez que vi a la dama del Shanghai tampoco dormí mucho. Habíamos visto un filme de Rita Hayworth y Fred Astaire y conversamos hasta muy tarde. Yo no dejaba de pensar en el caleidoscopio homicida en que podría convertirse un par de filmes más adelante. La dama del Shanghai estaba al desaparecer, pero ella todavía no lo sabía, conversaba hasta por los codos y observaba el panorama fascinante del barrio chino. Un par de manzanas más adelante, en la oscuridad del cine Shanghai, una dama fatal moría baleada por su propio esposo lisiado, su amante sobrevivía milagrosamente.

|


