|
No era la primera vez que me contrataban así. Hace meses vino un viejo cantante de cumbias a tocar con su banda, uno de esos artistas que fueron célebres hace años y siguen berreando las mismas canciones. Un par de hombres me buscaron por la mañana e hicimos el trato por adelantado, me entregaron dinero en un sobre amarillo y las instrucciones fueron muy precisas.
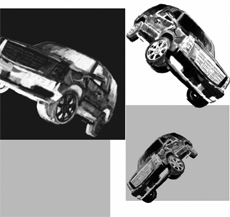 Vinieron por mí en una camioneta de lujo, muy grande y azul. Uno de ellos preguntó por mi nombre. El otro, que conducía, lo amonestó severamente y subió el volumen de la radio. Yo me había sentado atrás y los dos hombres enfrente, vestidos con traje, corbata, algunas cadenas y gafas oscuras. Continuamos el trayecto sin hablarnos hasta el hotel Posada Real, que está en el centro, muy cerca de la escuela donde hice la primaria. El colegio ha cambiado de nombre varias veces desde que lo dejé, ahora se llama Jaime Sabines. Con cada gobernador le cambian el nombre a calles, escuelas, plazas. Vinieron por mí en una camioneta de lujo, muy grande y azul. Uno de ellos preguntó por mi nombre. El otro, que conducía, lo amonestó severamente y subió el volumen de la radio. Yo me había sentado atrás y los dos hombres enfrente, vestidos con traje, corbata, algunas cadenas y gafas oscuras. Continuamos el trayecto sin hablarnos hasta el hotel Posada Real, que está en el centro, muy cerca de la escuela donde hice la primaria. El colegio ha cambiado de nombre varias veces desde que lo dejé, ahora se llama Jaime Sabines. Con cada gobernador le cambian el nombre a calles, escuelas, plazas.
Los hombres me escoltaron hasta una habitación en el piso principal. Subimos por el ascensor, que parecía una jaula de espejos con alfombra, y caminamos por un pasillo muy iluminado hasta que otro grupo de tres o cuatro hombres nos interceptó. Nadie hablaba; me indicaban para dónde caminar con ademanes torpes y yo seguí obediente a uno de ellos. Me mantenía indiferente, como si esa ruta fuera la que usaba todos los días para llegar a mi casa. Procuraba no inmutarme con los guardaespaldas, ni con sus armas, ni con sus relojes de oro.
Entré a la habitación y, contra mi pronóstico, no era nada elegante. En realidad era bastante pequeña y modesta, sin el panorama de la ciudad que uno imaginaría desde abajo. La vista, después de una decena de pisos, no era muy espectacular.
El cliente pidió que me mantuviera en el balcón. Era evidente que se estaba alistando en el baño, cosa muy común en esta clase de personas, es decir, en los hombres mayores, pues no quieren aparecer sin antes darse un baño y llenarse de loción, cremas humectantes para la piel y demás cosméticos, como si a mí eso me importara. Después me gritó para que apagara la luz.
Todo transcurrió como es habitual.
Aunque realmente le vi la cara hasta el final de la sesión —cuando me invitó a fumar—, lo reconocí de inmediato por su voz desde las primeras instrucciones. Sin embargo, su tez me interesaba más cuando la luz estaba apagada y sólo nos iluminaban las farolas amarillentas del balcón. Me hacía pensar en sus canciones, tan viejas, lejanas.
No es que fuera una admiradora suya; en realidad su música me recordaba a mi madre cantando y silbando sus coros mientras fregaba el piso, pero no podía quitarme de la cabeza sus tonadillas y apariciones en televisión, especialmente los domingos. De algún modo, estar con él me recordaba la casa de mi mamá, el viejo televisor en blanco y negro, un sofá verde muy antiguo en el que nos sentábamos a mirarlo los domingos en la noche cuando no trabajaba.
Había un programa que duró muchos años.
Durante ese tiempo todos los domingos vimos cantar a mucha gente, y él era uno de los más populares. El público siempre se levantaba de sus asientos para gritar y aplaudir emocionado; y mi mamá también aplaudía, desde la casa. Creo que sus canciones le recordaban a alguien, quizá a mi padre, a otro hombre, no lo sé.
Cuando realmente vi su cara me produjo cierta decepción; yo tenía en la casa un disco que grabó hace unos diez años o más, con sus “mejores éxitos”. Aparecía en la portada sonriendo con sobriedad, vestido con una chaquetilla blanca y camisa azul, la mirada retadora y las letras de su nombre en un amarillo muy encendido, prendidas en fuego. Sostenía en la mano izquierda una rosa y estaba sobre un fondo totalmente negro, que lo hacía verse misterioso. Le brillaban los ojos y la frente.
Ahora había perdido esa sobriedad misteriosa, esa supuesta bravuconería tan varonil. La sonrisa parecía tímida y le salían vellos de los orificios nasales de una forma repulsiva.
No era el cantante guapo de los domingos, más bien un viejo común y corriente como los hay por miles. No sólo subió de peso, sino que debajo del cuello se le cuelga la piel y tiene las piernas delgadas y flácidas. Es claro que se está quedando calvo aunque se peine para atrás, tratando de aparentar con altas dosis de gel.
Me preguntó si me gustaba su música. “No tengo ni idea de quién eres”, le respondí. Soy una profesional, no acostumbro dialogar con los clientes. Fumamos un rato sin decir mucho; a veces se asomaba al balcón y maldecía el bochorno de la ciudad. Me pidió que le localizara en la televisión el canal local de noticias. Él quería saber si había información sobre su concierto; yo le dije que no dirían nada hasta el día siguiente, pues ya era tarde. También hizo algunos comentarios elogiosos acerca de mi piel y la forma de mis nalgas. Yo sonreía amistosamente. Su marihuana era bastante buena, hay que decirlo. Pronto me pidió que lo dejara solo.
 Era lo más cerca que había estado de la fama. Bueno, más de una vez mi chulo me envió a fiestas de empresarios y gente del narcotráfico. Pero sólo son gente con dinero, apenas conocida. Nadie en la calle sabría sus nombres ni se acercaría por un autógrafo o una fotografía. Era lo más cerca que había estado de la fama. Bueno, más de una vez mi chulo me envió a fiestas de empresarios y gente del narcotráfico. Pero sólo son gente con dinero, apenas conocida. Nadie en la calle sabría sus nombres ni se acercaría por un autógrafo o una fotografía.
En fin, esta vez fue distinto. La ventaja de ya no tener chulo es que los tratos se hacen directamente. Tengo anuncios en revistas y periódicos de la ciudad, y una amiga me ayudó a poner uno en internet. Me anuncio como masajista y acompañante. Lo malo es que así el trabajo escasea y muchas veces las llamadas por teléfono son de pervertidos o de niños bromistas. A veces salgo a la calle como si nada, para buscar algo que parezca ocasional, fortuito. Con los extranjeros, ésta es la mejor técnica. Aunque si realmente necesito el dinero me doy una vuelta por la central de autobuses, eso no falla. Lo malo es que la competencia entre colegas es muy fuerte. Por eso decidí entrar a la venta de zapatos por catálogo, los lunes y martes, que son los peores días para el trabajo, y eso me ha dado para tener un ingreso extra, nada despreciable.
Yo trabajo por dinero, como todas, aunque también por ese nerviosismo extraño de cada ocasión, a veces más, a veces menos. Casi nunca me excito, pero hay un miedo inevitable, algo que te sube a la piel, que te hace sudar, algo que está dentro de ti y se libera antes de que te penetren. Si sabes controlar eso, sabes controlar el oficio.
También te vas haciendo fama, consigues unos clientes de vez en cuando, algunas fiestas a las que debes ir porque siempre saldrá algún político, periodista o policía borracho que necesite eyacular, o que odie a su mujer, o que lo haya dejado su amante. Cuando estás en la calle las cosas son distintas: hay que ser más cuidadosa y pactar con el cliente todo de antemano. Las relaciones no pueden durar más de media hora, el hotel debe tener baño, y nada de besos en el cuerpo o la boca. Si necesitan más tiempo, se cobra, y siempre hay que usar condón.
Eres más vulnerable en la calle. Militares, taxistas, guardias civiles. La gente que llama por teléfono no es tan violenta, son relaciones más seguras y amables. Pero si te encuentras con un psicópata nadie te va a defender. Tú entraste en la boca del lobo: es la diferencia con la calle, donde hay gente que te vigila y cuida.
Un cliente que creo que es fotógrafo me dijo que me había recomendado con alguien “muy pesado”, alguien importante. Yo supuse que se trataba del alcalde, pues es bien sabido en el gremio que todos los viernes necesita estar con alguien diferente. A mí nunca me ha tocado, seguramente porque a esos viejos sólo les gustan las jovencitas y yo no soy precisamente una niña. Una semana después me hablaron. Me dijeron que se trataba de “un cliente distinto, que requiere un fin de semana de trabajo”. Acepté porque había tenido unos días bastante flojos.
Llegué a la dirección que me habían dado, al final de una de las calles de un barrio periférico. Ahí me esperaban dos personas: un viejo sordo que se comunicaba a señas con otro joven que sólo movía la cabeza y hablaba muy despacio. Ambos de aspecto bastante humilde.
La higiene personal del viejo era inexistente y su forma de emitir sonidos en lugar de palabras me asustó un poco. El joven me tranquilizó cuando me mostró en una bolsa de gominolas una cantidad respetable de dinero.
Seguí a los dos hombres hasta la parada de un autobús. Supuse que eran empleados de algún jefe del narcotráfico, aunque su aspecto los hacía ver como el personal del jefe de mendigos del municipio. A diferencia de mi primer encuentro con la fama, esta vez no había lujo ni una camioneta último modelo. Fueron varias horas en un autobús y luego en otro más chico y sucio hasta que llegamos a un pueblo bastante pequeño, totalmente rural. Casi todo el viernes lo pasamos en carreteras descuartizadas por las lluvias, subiendo lentamente la montaña. Los hombres se turnaban para estar cerca de mí, sentados al lado o detrás. El viejo sordo no dejaba de mirarme, nunca había sentido tan cerca y por tanto tiempo el deseo de alguien. Noté cómo se metía los dedos entre las piernas mientras yo fingía dormir.
 Ya era de noche cuando comenzamos a caminar hacia el campo o la selva. Le pedí al joven más información sobre el lugar a donde me llevaban. Estaba realmente asustada y me negaba a seguir caminando. Imaginaba toda una fauna que podía devorarme. Entonces el viejo sordo sacó de su pantalón una tela oscura que torpemente se llevó a la cabeza, no sin la ayuda de su compañero. Cuando pude verlo con alguna nitidez noté que llevaba una máscara, un pasamontañas oscuro; debo reconocer que la imagen me causó risa, más que sorpresa. El joven me preguntó si ya tenía la información suficiente y le dije que sí, al tiempo que él también se hacía de su antifaz. Ya era de noche cuando comenzamos a caminar hacia el campo o la selva. Le pedí al joven más información sobre el lugar a donde me llevaban. Estaba realmente asustada y me negaba a seguir caminando. Imaginaba toda una fauna que podía devorarme. Entonces el viejo sordo sacó de su pantalón una tela oscura que torpemente se llevó a la cabeza, no sin la ayuda de su compañero. Cuando pude verlo con alguna nitidez noté que llevaba una máscara, un pasamontañas oscuro; debo reconocer que la imagen me causó risa, más que sorpresa. El joven me preguntó si ya tenía la información suficiente y le dije que sí, al tiempo que él también se hacía de su antifaz.
Caminamos hasta llegar a un caserío ya muy adentro de la selva. Había una especie de puesto de seguridad entre matorrales y árboles y una puerta de lámina detrás de la cual aparecieron varias personas encapuchadas, algunas con armas en la cintura. No sabía cómo se comportaban los zapatos en estos temas. Había tratado con militares, marineros, policías y jefes de seguridad, pero nunca con zapatistas. Tuve miedo y ganas de mear; pedí que me dejaran ir a hacer pis y rápidamente me señalaron una especie de letrina, que más bien era un agujero de fango por el que un canal conducía agua constantemente.
Las mujeres que caminaban por ahí me miraban con recelo. Unas no llevaban la cara cubierta; otras me vieron y de inmediato resguardaron su rostro con su paliacate, una especie de velo rojizo. Sólo se les veía los ojos. Tampoco eran muchas, seis o siete.
El joven me llevó hasta una cabaña de madera que estaba al final del caserío. Se escuchaba música típica y era muy probable que en algún lugar cercano tuvieran una fiesta. Había perros por doquier y se sentía un poco de frío. La única luz era la de las estrellas y la media luna.
En la cabaña había agua embotellada y un cesto lleno de manzanas encima de una mesa de piedra. También una amplia dotación de coca cola en lata. El joven me explicó que podía comer lo que quisiera y dejó encendida una vela. Detrás de una cortina había una especie de lavabo. Me humedecí la vagina con agua para que no me doliera la penetración. Había olvidado el lubricante y supuse que si era alguien importante tendría de sobra, pero me equivoqué.
Estuve esperando un buen rato. Creo que me quedé dormida esperando. Una ventana y una pequeña puerta hacia otra habitación era todo lo que había detrás de una cama y un pequeño librero. Escuché que alguien entraba; yo seguía recostada en la cama, esperando.
Encendió otra vela y se aproximó hasta donde estaba. Me dijo buenas noches y se quitó la ropa. Tuvo problemas para despojarse de las botas. Yo ya estaba prácticamente desnuda. Sólo me dejo el sostén. Creo que a los hombres les gusta lidiar con él, verlo puesto y arrancarlo, muchas veces con ineptitud.
Apenas podía ver su cara. Por un momento pensé que no tenía pasamontañas, como los otros. Pero muy pronto me rozó la tela de su máscara. Lo demás es lo de siempre: abrir las piernas, levantar las manos por encima de sus hombros, mostrar el condón cuando está erecto, colocárselo y esperar que no duela. Mirar entonces para cualquier sitio, escoger un punto y dejar la mirada ahí. Apretar las piernas, el culo, dar tiempo al tiempo y que acabe rápido. No hay misterio en este oficio.
Con esta clase de clientes hay que ser más sensible y emitir algunos sonidos razonablemente excitantes. Nada exagerado. Y balancearse un poco, a veces cerrar los ojos. Debo decir que el trabajo no duró mucho. Parecía bastante ávido por correrse y lo hizo sin problemas. Fue curioso sentir su piel y la tela al mismo tiempo, trepidante entre mis senos, escuchar sus jadeos detrás del disfraz.
Me dijo que tendríamos que dormir juntos y que si necesitaba algo se lo dijera. Recuerdo que muy cerca de la cabaña se escuchaban relinchos de caballos y ladridos de perros. Mientras dormía me despertó su mano acariciando mis piernas por dentro y fuera. Me quedé impasible mientras él estaba encima. Parecía estar muy activo esta noche. Trataba de besarme pero la tela le impedía hacerlo hábilmente.
Cuando desperté, ya no estaba el enmascarado. Salí a buscar algo, o alguien. Una mujer me indicó que me acercara hasta donde varios adolescentes cocinaban algo que después repartían entre todos en pequeñas cacerolas de barro. Era una especie de sopa con restos de cerdo y algunos vegetales. Los niños corrían libres y no usaban pasamontañas. La mayoría de las mujeres tampoco. Hablaban en sus lenguas, que yo apenas entendía. Después de años viviendo en San Cristóbal entendía algunas palabras en lenguas originarias, pero muy poco o casi nada.
Nadie se me acercó ni platicó conmigo hasta que dos mujeres se aproximaron. Hablaban castellano. Una era muy pequeña y algo obesa; la otra tenía una nariz muy grande, pero parecía bastante joven y casi guapa. Las dos tenían la piel blanca. Estaban vestidas con ropa indígena. Nos saludamos con un poco de desconfianza.
—¿Y cómo te fue? —preguntó una.
—Bien, gracias —dije.
—Nosotras llegamos igual. Como tú.
—¿Sí? Qué bien. ¿De dónde son?
—De San Cristóbal —dijo una de ellas.
—¿Y tú? —preguntó la otra.
—También. Bueno, soy de Yucatán, pero vivo en San Cristóbal.
—¿Y te vas a quedar?
—Hasta mañana. Me regreso después.
—Nosotras así llegamos y nos quedamos para siempre.
—¿Cómo que para siempre? —pregunté.
—Llegamos hace un año, o más. Y nos gustó, ahora somos parte del grupo.
—Del ejército —atajó la otra.
—¿Y por qué?
—Aquí está la vida. Todos nos llevamos como hermanos, trabajamos todos para todos. De verdad que estar aquí es otra cosa, no como en las sociedades capitalistas donde impera el egoísmo…
—Bueno, ¿y cómo te fue con él? —interrumpió la de nariz extraña.
—¿Con quién? —respondí algo confundida.
—Con el Sub…
—¿Está buenísimo, verdad? —me dijo la otra, entre risas.
La charla fue más o menos así y no varió gran cosa. Me mostraron algunos puntos del campamento y conocí a otras mujeres que habían llegado a trabajar en una cosa y se quedaron a hacer otra. Todas parecían muy convencidas de que el Ejército Zapatista era la salvación para el país y el mundo. Por un momento pensé que no se trataba de un grupo de rebeldes, sino de una secta. Yo ya lo había escuchado en otros lugares y nunca le había dado importancia: el Subcomandante era como el Jesucristo de mucha gente.
Para mí, lo bueno de los zapatistas era que llevaban turistas, la mayoría extranjeros, sobre todo europeos, que se emborrachaban fácilmente y resultaban ser buenos clientes.
Me mostraron las caballerizas, los campos donde cultivaban, el lugar para descansar y la escuela autónoma. No todas habían estado con el Sub, algunas apenas lo conocían. Pero a todas les gustaba. Otras habían llegado para trabajar con algunos comandantes o jefes del ejército.
—Tenía una novia, pero se le murió, y por eso está buscando con quien desahogarse —me explicó una mujer algo mayor.
—Dicen que tenía una novia italiana que ya no regresó —me contó otra.
—Está muy ansioso y no puede dormir solo —replicó una tercera.
Llegó la noche. Me condujeron otra vez a la cabaña. Tenía efectivamente un reloj en cada brazo y los ojos claros, la barba se asomaba y miraba por sus rendijas con cierta delicadeza, o por lo menos eso quise pensar. Cuando entré él ya estaba ahí. Me pidió que intentáramos varias posiciones. Esta vez procuré poner más atención en el cliente, para poder responderle a las mujeres del campamento. Me desilusionó que un guerrillero como él tuviera la verga tan delgada. No era pequeña, normal digamos, pero no era muy gruesa.
 Yo también quería acariciarlo. Tocar su cuerpo y sentir algo más, un poco más, me excitaba la envidia de las mujeres afuera. Ahora sabía que estaba con “un héroe”, aunque para mí había sido sólo una especie de político que aparecía en los periódicos y del que hablaban en las noticias. La verdad es que hasta ese entonces no había pensado mucho en él ni en el Ejército Zapatista. Corrían tantos rumores que más valía no creer nada ni prestarles mucha atención. Se decía que eran en realidad un grupo de mafiosos del narco; otros me habían contado que tenían grandes minas de oro en las que explotaban a los indígenas, y también oí que eran salvajes comunistas y que querían apoderarse del gobierno el día menos pensado con un golpe de estado. Yo también quería acariciarlo. Tocar su cuerpo y sentir algo más, un poco más, me excitaba la envidia de las mujeres afuera. Ahora sabía que estaba con “un héroe”, aunque para mí había sido sólo una especie de político que aparecía en los periódicos y del que hablaban en las noticias. La verdad es que hasta ese entonces no había pensado mucho en él ni en el Ejército Zapatista. Corrían tantos rumores que más valía no creer nada ni prestarles mucha atención. Se decía que eran en realidad un grupo de mafiosos del narco; otros me habían contado que tenían grandes minas de oro en las que explotaban a los indígenas, y también oí que eran salvajes comunistas y que querían apoderarse del gobierno el día menos pensado con un golpe de estado.
Yo no quería una guerra. Nadie la quiere. Tal vez por eso no simpatizaba mucho con el hombre que tenía enfrente. Tampoco era muy elástico, pero no le faltaba entusiasmo y por momentos logré excitarme de verdad. Sus instrucciones eran precisas: “muévete para la derecha”, “sube las piernas”, “inclinada”, “con las manos en el piso”. Era la persona más neutral que he conocido en este oficio. Usamos varios condones, ensayamos posturas y tomamos tiempo para descansar y seguir.
Cuando ya lo había dejado realmente agotado hice algo que jamás había hecho en años de trabajo. Le pregunté su nombre. “Comandante Zero”, me dijo, y me ofreció una coca cola de lata. Esa noche ambos nos quedamos dormidos mientras los ruidos de los animales se dispersaban por toda la selva. Quise abrazarlo, pero no pude.
El domingo por la mañana el joven me acompañó casi hasta la mitad del recorrido de regreso a casa. Aunque hablamos poco, al final le propuse que si quería que volviera a trabajar con ellos, sólo tenían que llamarme y que podía hacerles una rebaja. No era una invitación habitual, realmente estaba interesada en volver a ese sitio. Supongo que son las cosas que hacen interesante la vida.
El hombrecillo me escuchó y después me entregó la bolsa con los billetes. No era mucho, pero había valido la pena. Durante meses esperé que volviera a llamar. Entre las colegas que conocía pregunté si sabían de los emisarios del Sub o de algo relacionado con ellos.
Ninguna estaba interesada ni enterada.
Hace poco me encontré con mi amigo el fotógrafo, en una fiesta privada de la Unión de Periodistas Chiapanecos. Me dijo que la novia italiana del Sub había vuelto, que estuvo en prisión y finalmente la liberaron, dos años después. Eso me dejó tranquila y seguí con lo mío hasta que hace unos días, en medio de una horrible resaca, producto de una fiesta con adolescentes millonarios, decidí empacar todo, saqué mis ahorros de un frasco que tenía en la cocina y me compré un pasamontañas en el mercado municipal de San Cristóbal. La carretera sigue desquebrajándose y cada vez se hace más difícil llegar a la montaña.

|


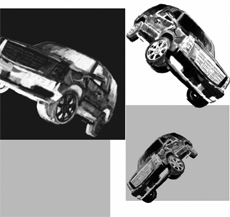 Vinieron por mí en una camioneta de lujo, muy grande y azul. Uno de ellos preguntó por mi nombre. El otro, que conducía, lo amonestó severamente y subió el volumen de la radio. Yo me había sentado atrás y los dos hombres enfrente, vestidos con traje, corbata, algunas cadenas y gafas oscuras. Continuamos el trayecto sin hablarnos hasta el hotel Posada Real, que está en el centro, muy cerca de la escuela donde hice la primaria. El colegio ha cambiado de nombre varias veces desde que lo dejé, ahora se llama Jaime Sabines. Con cada gobernador le cambian el nombre a calles, escuelas, plazas.
Vinieron por mí en una camioneta de lujo, muy grande y azul. Uno de ellos preguntó por mi nombre. El otro, que conducía, lo amonestó severamente y subió el volumen de la radio. Yo me había sentado atrás y los dos hombres enfrente, vestidos con traje, corbata, algunas cadenas y gafas oscuras. Continuamos el trayecto sin hablarnos hasta el hotel Posada Real, que está en el centro, muy cerca de la escuela donde hice la primaria. El colegio ha cambiado de nombre varias veces desde que lo dejé, ahora se llama Jaime Sabines. Con cada gobernador le cambian el nombre a calles, escuelas, plazas.  Era lo más cerca que había estado de la fama. Bueno, más de una vez mi chulo me envió a fiestas de empresarios y gente del narcotráfico. Pero sólo son gente con dinero, apenas conocida. Nadie en la calle sabría sus nombres ni se acercaría por un autógrafo o una fotografía.
Era lo más cerca que había estado de la fama. Bueno, más de una vez mi chulo me envió a fiestas de empresarios y gente del narcotráfico. Pero sólo son gente con dinero, apenas conocida. Nadie en la calle sabría sus nombres ni se acercaría por un autógrafo o una fotografía.  Ya era de noche cuando comenzamos a caminar hacia el campo o la selva. Le pedí al joven más información sobre el lugar a donde me llevaban. Estaba realmente asustada y me negaba a seguir caminando. Imaginaba toda una fauna que podía devorarme. Entonces el viejo sordo sacó de su pantalón una tela oscura que torpemente se llevó a la cabeza, no sin la ayuda de su compañero. Cuando pude verlo con alguna nitidez noté que llevaba una máscara, un pasamontañas oscuro; debo reconocer que la imagen me causó risa, más que sorpresa. El joven me preguntó si ya tenía la información suficiente y le dije que sí, al tiempo que él también se hacía de su antifaz.
Ya era de noche cuando comenzamos a caminar hacia el campo o la selva. Le pedí al joven más información sobre el lugar a donde me llevaban. Estaba realmente asustada y me negaba a seguir caminando. Imaginaba toda una fauna que podía devorarme. Entonces el viejo sordo sacó de su pantalón una tela oscura que torpemente se llevó a la cabeza, no sin la ayuda de su compañero. Cuando pude verlo con alguna nitidez noté que llevaba una máscara, un pasamontañas oscuro; debo reconocer que la imagen me causó risa, más que sorpresa. El joven me preguntó si ya tenía la información suficiente y le dije que sí, al tiempo que él también se hacía de su antifaz.  Yo también quería acariciarlo. Tocar su cuerpo y sentir algo más, un poco más, me excitaba la envidia de las mujeres afuera. Ahora sabía que estaba con “un héroe”, aunque para mí había sido sólo una especie de político que aparecía en los periódicos y del que hablaban en las noticias. La verdad es que hasta ese entonces no había pensado mucho en él ni en el Ejército Zapatista. Corrían tantos rumores que más valía no creer nada ni prestarles mucha atención. Se decía que eran en realidad un grupo de mafiosos del narco; otros me habían contado que tenían grandes minas de oro en las que explotaban a los indígenas, y también oí que eran salvajes comunistas y que querían apoderarse del gobierno el día menos pensado con un golpe de estado.
Yo también quería acariciarlo. Tocar su cuerpo y sentir algo más, un poco más, me excitaba la envidia de las mujeres afuera. Ahora sabía que estaba con “un héroe”, aunque para mí había sido sólo una especie de político que aparecía en los periódicos y del que hablaban en las noticias. La verdad es que hasta ese entonces no había pensado mucho en él ni en el Ejército Zapatista. Corrían tantos rumores que más valía no creer nada ni prestarles mucha atención. Se decía que eran en realidad un grupo de mafiosos del narco; otros me habían contado que tenían grandes minas de oro en las que explotaban a los indígenas, y también oí que eran salvajes comunistas y que querían apoderarse del gobierno el día menos pensado con un golpe de estado. 
