|
ENSAYO/No. 186 |
|
Cacerías y fraudes vulgares |
|
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel San Lorenzo Tezonco
|
 ¿Qué montaña dejó de ser pisada Garcilaso de la Vega ¿Templarte supo, di, bárbara mano Luis de Góngora y Argote
Las cacerías son uno de los retratos del ingenio de los seres humanos. Análogamente al aforismo de Chesterton,1 ser tan inteligente para obtener una presa casi inalcanzable significa que se es lo bastante idiota como para desearla. El deseo de los cazadores se ha vertido sobre diversos animales, desde fieras desconocidas hasta las comunes moscas. Comencemos por estas últimas. Ese frágil insecto es un elemento indispensable para la conformación moral —“eres un mosquita muerta”—, y en esa medida tiene una función de moraleja. Bonifaz Nuño, en su conocido poema “Qué fácil sería para esta mosca…”, ejemplifica ese espejo moral que es la mosca y lo significativa que puede ser su existencia para el cuestionamiento del sentido de la vida. La cacería de las moscas resulta en una búsqueda de sentido. Para cazarlas se utiliza caca de perro sobre la cual se reunirán varias moscas en el simposio habitual; luego, con una bolsa de plástico abierta, se atraparán los insectos silenciosa y discretamente. La bolsa debe ser transparente y bajar con la apertura hacia abajo a la manera de un globo aerostático cuando aterriza. Se volverá la bolsa, entonces, una gran boca de sapo, y con poco esfuerzo se obtendrá de un solo tirón unas diez moscas rechonchas e hinchadas de miasmas que intentarán liberarse en vano subiendo al fondo de polipropileno. La cacería, sin embargo, no termina en esto. Ahora es necesario poner atención al zumbido de las moscas. Basta con colocar el oído contra la superficie de plástico y abandonarse por unos minutos al zumbar de los insectos para percibir las agonías y conocer las hecatombes ridículas del encierro. Luego, para alguien que no lleva sus frustraciones al extremo, es indispensable la libertad de las moscas. Conozco un par de casos de oligofrenia destacada al respecto: Samuel, un antiguo compañero de escuela, amarraba cabellos muy finos alrededor de los blandengues cuellos y las obligaba a volar; y el personaje de la anciana en un cuento de Miguel Castoriadis, que juntaba moscas para dárselas machacadas a su hijo cuarentón revueltas con la sopa de fideos. Alejándonos de tales improperios y faltas de respeto a la dignidad que supone o a la que aspira la mosca, esta cacería se puede considerar un arte de la contemplación (recordemos las cantidades exageradas de películas donde karatecas cazan moscas con palillos chinos). Aquel que caza moscas seguramente persigue el nivel de un consumado budista de la oreja, un gran meditador de los zumbidos, pero eso, seguramente, no le garantizará encontrar la salida. Quizás escribir sobre moscas es ya comenzar a cazarlas. De manera muy parecida sucede con las aves. Escribir sobre las aves es un ejercicio más de cetrería: la pluma es el ave rapaz. De David Wagoner —que escribió sobre Alexander Wilson, el mítico autor de Ornitología americana— no nos parece extraña su actividad como poeta y como cazador de aves. Mucho menos la del pintor Robert Hairnard, que escalaba los Alpes con el propósito de inspirarse armado no con un pincel, sino con un arco y redes a la espalda. El poema, según Czeslaw Milosz, es superior a la pintura porque puede contener una secuencia de movimientos.2 Sin embargo, por la misma razón, la cacería efectuada en la pintura es, en comparación con la que perpetra la escritura, mucho más contundente. La segunda parece permitir un ápice de vida en el animal cazado. Wallace Stevens lo sabía, pero no podía impedir que el mirlo siguiera moviendo el ojo en su poema: “Entre veinte montañas nevadas, / lo único que se movía / era el ojo del mirlo.”3 La cacería de aves es quizás la más exigente en agudeza; además, la más contrastante para el ser humano. Piedra de camino, impedido para el vuelo, el homo sapiens sapiens pretende señorear el cielo y caza sus frustraciones en incursiones aéreas. Hay un logro mayor —o al menos ésa es la creencia— en la caza de las aves frente a la de grandes bestias. Enfrentarse a un toro exige teatralidad. La pericia del novillero se mide por la ventaja frente al toro que muestra al público y esta ventaja es la cantidad de teatro que puede ofrecer. El torero no tiene posibilidad de hacer exhibiciones de ingenio. Le costaría la vida. En la cacería de las aves siempre hay ingenio. Garcilaso nos cuenta sobre la caza de las avecillas, zorzales, tordos y mirlas en la Égloga Segunda, donde relata que para estos menesteres se utilizaba una red teñida de verde, luego se turbaba con ruidos la selva y así salían las aves para ser capturadas. Relata también Garcilaso la caza del estornino: se amarraba a la pata un resistente hilo de cáñamo y se le dejaba “libre”; pronto el animal se unía a los de su especie y entre tanto vuelo el hilo comenzaba a enredarlos e impedirles el aleteo, con lo cual caía una parvada entera. La caza del estornino utiliza a su propia especie como anzuelo. Lo mismo sucede al capturar cornejas: el cazador entierra a una en el suelo. La corneja cautiva comienza a chillar fuertemente y acuden a ella otras más. Para liberarse hará de todo, incluso aprisionar a otras cornejas con sus garras. Las nuevas presas harán a su vez lo mismo y construirán, de esta forma, un amasijo de plumas mucho más vulnerable. Una cacería que no comparte Garcilaso en sus Églogas es la de la corúa oceánica o “sisífica”. La corúa oceánica vive lejos de islas o formaciones rocosas, así que está condenada a volar permanentemente. Tiene algo de Sísifo: todas las tardes, después de haberse satisfecho con las sardinas que atrapa zambulléndose en el mar, emprende un viaje que dura varias horas. Se remonta verticalmente lo más arriba que sus músculos le permiten; su ímpetu es inquebrantable y logra alturas insólitas. Se sabe que varios vuelos internacionales se han visto entorpecidos por el ascenso de estas aves y su consecuente fallecer entre turbinas. Cuando la phalacrocorax sisificca —como se le conoce a esta ave de impetuoso vuelo— alcanza la altura límite, desmaya, y eso le permite descansar durante la caída. Con las alas abiertas cae dando volteretas a la manera de un plumón ligero o de las hojas de los otoños que no conoce. Inevitablemente entra en un profundo sueño. En ocasiones funestas, orcas y tiburones con suerte las engullen a unos centímetros del agua mientras caen; sin embargo, la gran mayoría despierta para volver a emprender el vuelo vertical en el momento inmediato en que su cuerpo lánguido golpea la superficie. Un buen cazador —ya sea animal o humano— sabe que capturar a una corúa oceánica implica mantenerse mucho tiempo en la superficie del mar. Hace falta buen tino, suerte y voluntad inquebrantable. La corúa es escasa, es la primera de las dificultades. Uno puede encontrarlas en buenas cantidades sólo arriesgándose mar adentro. La segunda dificultad es que cae en un lugar y momento inesperado, por lo que el cazador debe ser muy cauto, estar alerta. Utilizar redes no es el mejor método, pues las corúas caen con tanta velocidad que las rompen o las traspasan. Se usan cubiles de madera, decenas en la superficie del barco o un par en una lancha. El cazador de corúas entonces aguarda a que caiga una y, si tiene suerte y cae dentro del cubil, lo cierra rápidamente. Por lo general, el cazador decide marcharse, asoleado y frustrado. Quienes sí han logrado cazar corúas se dan cuenta de lo contradictorio de su empresa: es insuficiente en tamaño para alimentar a una familia y es poco apetitosa debido a su espantoso sabor, aunque signifique una gran hazaña e indeleble señal de persistencia. Las aves son los animales más inalcanzables, diminutos para la bala, veloces para la flecha, escurridizos para las manos. Probablemente por ello la idea de la cacería subyace a la idea de las aves. Persiste ante la admiración de las aves un ánimo de persecución. Vemos a algunos impelidos casi de manera inmediata a pensar en la prisión al verlas tan libres y lejanas. Quizás por el mismo motivo Ovidio hable de Filomena como un ruiseñor. Hay en el amado o la amada algo que se persigue, una potencia, una posibilidad que nos instiga a procurarlos, algo que no nos pertenece y que exigimos como propiedad común. Del ave quizás queremos obtener un límite más amplio de libertad. Tocarlas, apresarlas, nos acerca a esos límites. ¿Será acaso que somos unos contemporáneos basuto —aquella tribu que devoraba a sus enemigos para obtener sus poderes?4 ¿Será que tomando como trofeos a tantos animales nos otorgamos sus dones, o será que es una manera de hacer patente nuestra falaz superioridad? Aunque no todos los cazadores buscan los grandes trofeos… Cazadores expertos en el arte de escoger a la presa han elegido a los mosquitos. El mosquito es un ser de oscuridad, de secreto. Nace y se alimenta de manera clandestina en las charcas o en el agua abandonada de los tinacos y las cisternas. El zumbido es un cantar de secrecía, un tono de misterio parecen transmitir sus aleteos. La vela es para ellos el deseo mayor. La iluminación del fuego titilante les produce una fascinación que nos asombra. Se dirigen encandilados y nada hay que les pueda impedir su destrucción en el incendio. Parecida a la fascinación del mosquito es la del amante. Diría Milosz: “De ahí las comparaciones del amor como fuego que atrae a los amantes a su destrucción.” 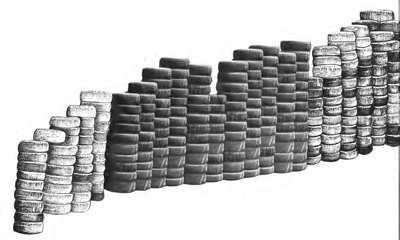 La cacería de mosquitos es cacería de misterio. Con el avance de la tecnología y de la crueldad, un mexicano desarrolló cierta técnica aguzada para la caza de mosquitos: utilizó una lámpara de enormes dimensiones y una red de finos nudos para contener en masa abundante alimento para murciélagos, gekos, ranas y demás bichos de rareza. La lámpara sustituye a la vela; la red, a la crueldad irrevocable del fuego. Su cacería hace uso de la voluntad de iluminación que pervive en el corazón de los mosquitos. El sabio que se quema las pestañas intentando desentrañar el argumento de un libro oscuro tiene mucho en común con el mosquito y el amante que arden por desprenderse de la sombra. La cacería de mosquitos es cacería de misterio. Con el avance de la tecnología y de la crueldad, un mexicano desarrolló cierta técnica aguzada para la caza de mosquitos: utilizó una lámpara de enormes dimensiones y una red de finos nudos para contener en masa abundante alimento para murciélagos, gekos, ranas y demás bichos de rareza. La lámpara sustituye a la vela; la red, a la crueldad irrevocable del fuego. Su cacería hace uso de la voluntad de iluminación que pervive en el corazón de los mosquitos. El sabio que se quema las pestañas intentando desentrañar el argumento de un libro oscuro tiene mucho en común con el mosquito y el amante que arden por desprenderse de la sombra.Con todo, no siempre es la luz favorable al cazador. Recordemos la larga lista: chacales, tigres, gatos y murciélagos tienen a la noche como aliada. El humano también la tiene, yo la tuve en algún tiempo cuando cazaba cuijas. Cuando la infancia me tenía las rodillas empolvadas, la abuela encendía la luz y decía regañándonos: “¡deja ese animalito, lo torturas!, ¡¿no ves que ya no tiene resuello?!” Yo obedecía sin cuestionarla, pero por dentro me regodeaba del gusto de ver a las cuijas adormiladas, de sentir en la madrugada que las estrellas caminaban en la sala, salamandras nocturnas de fosforescencia increíble. ¡Y qué tentación desencadenan! ¡Qué emoción por encerrar una luz viva! La abuela agarraba la cubeta con dos o tres cuijas que arrojaba al pie del árbol de mango. Enojada, derrumbaba la cacería que mi hermano y yo ejecutábamos meticulosamente durante buena parte de la madrugada. Las cuijas son sencillas de atrapar. Sólo basta acercarse silencioso con una cubeta y encerrarlas; después se pasa entre la plana pared y la boca de la cubeta una lámina de papel. Así queda hecha la trampa. Aunque hay que tener precauciones: si el cazador es lo suficientemente torpe conservará la tapa sujeta y hará que se mueran de asfixia y se agote el brillo por el cual estuvo tanto tiempo en sigiloso acecho. Un ejemplo de la constante paradoja de la cacería: una tensión entre el ingenio y el desplome de la ética. Quizás, el caso más notable de esta tensión, en relación con el tamaño de la presa —rasgo que acentúa lo diminuto de los exámenes morales—, es la cacería de ballenas. Las ballenas escogen el lugar en donde parirán a sus crías. Lo escogen por la necesidad de un clima cálido y seguro. Multitudes de crías regresan a ese lugar donde nacieron cuando se han convertido en animales que pueden alcanzar hasta treinta metros de longitud y varias toneladas de peso. La actividad de matar ballenas es longeva y algunos escritores han dado pistas del misterio, entre ellos Herman Melville, que ya nos platicaba de manera hermosa de Moby Dick y sus infundadas incomodidades con los arpones (¡!). La matanza de ballenas se practica hasta hoy con el fin de utilizar su grasa y su carne para activar, pobremente, las actividades económicas del ser humano. Quienes cazan ballenas entre la fauna marina son las orcas y los tiburones. A excepción de este par, los únicos peligros para las ballenas son las enfermedades y el hombre. ¿Qué diferencia noto entre la caza que practica un tiburón y la que ejecuta un hombre? Sencillo: el tiburón advierte a la ballena de su muerte, le permite acomodar sus emociones ante la desaparición. El hombre es un artífice de la sorpresa. Orbitalmente a la caza de ballenas está la caza de delfines y la caza misteriosa de sirenas. Existe el mito de que se han capturado ballenas muy inteligentes. Mantenidas en cautiverio, han podido aprender el lenguaje humano en poco tiempo. Los entrenadores lingüísticos se han visto asombrados, pero tanto miedo les despertaban las ballenas, que les daban muerte. Habían dicho frases que podrían arruinar el corazón más duro y empobrecer al poeta más sensible. Además de las ballenas, hay que saberlo, muchas otras especies han hecho entrar en crisis a cazadores experimentados, al punto de la locura. Recuerdo ahora la leyenda de Hailibú, un trampero que era tomado por orate porque, según él, podía escuchar a los animales que cazaba. Esto le confería un gran poder, pues leía sus miedos, escudriñaba sus movimientos y escuchaba sus intenciones. Sueño de todo cazador es tener el mapa total, el gran control de su presa, pero eso no siempre es posible. Hay varias especies indomables, críticas, ajenas para siempre de la flecha. Una de ellas es la mítica corza divisible. Desde el siglo XII se tienen registros de corzas indomables que nunca pudieron ser cazadas. Mancio Primo de Rivera, en su Tratado de animalias de bosque, las describe como venados fanáticos de la libertad que escaparon de la Creación antes de entregarles las colas. Era tal la gracia de esos animales que cuando alguno de aquellos arrogantes y antiguos cazadores lanzaba el venablo, la corza se partía en dos o más y escapaba ligera y multiplicada, perdiéndose entre acacias y eucaliptos. Se mencionaba en aquellos siglos que era animal fantasmagórico; que sólo existía porque existía en los hombres la ambición. Sin embargo, cuatro siglos después se comprobó su existencia con nombre latino y toda la seriedad posible: capreolus divisibilis. También se dijo, en un afán de explicar científicamente el fenómeno de que se vieran tantas corzas al disparo de una flecha, que “en realidad, una corza no iba sola nunca y cuando se le disparaba a cualquiera, salían huyendo sus compañeras de los escondites para confundir al cazador”. Sobre la inexistencia de corzas muertas por los dardos de la nobleza, explicaron que era porque “las otras bestezuelas de su especie, al verlas heridas, expulsaban el filo venenoso de sus cuerpos, y después de masticar hojas de romero, las escupían sobre las heridas salvándolas de la muerte”. Tales descripciones —tanto de los venenos como de los antídotos— fueron expuestas por el griego Dioscórides, recuperadas por el hispano doctor Laguna, y casi completamente recreadas por su compatriota Antonio Gamoneda en el Libro de los venenos. Hoy, siglo XXI, en medio de todo el mito que las reviste, se consideran parte del patrimonio de la biodiversidad mundial, y un grupo de científicos avecindados en una universidad del Tercer Mundo han creado un método muy eficaz para evitar que se extingan y promover su multiplicación: se les dispara con una flecha deportiva. Nadie puede negar la ingeniosa capacidad de tales científicos, pero ante la creatividad de los cazadores siguen estando en parvulario. Si se tiene a la caza como el arte de la crueldad mezclada con ingenio, la caza es fundamentalmente producto de la observación. En la Guerra de las Galias, Julio César relata cómo se abatía a los alces. Aprovechar las debilidades del animal parece quitar cierto componente moralmente sancionable: XVII. Otras fieras hay que se llaman alces, semejantes en la figura y variedad de la piel a los corzos. Verdad es que son algo mayores y carecen de cuerno, y por tener las piernas sin junturas y artejos, ni se tienden para dormir, ni pueden levantarse o valerse, si por algún azar caen en tierra. Los árboles les sirven de albergue, arrímanse a ellos, y así reclinadas un tanto, descansan. Observando los cazadores por las huellas cuál suele ser la guarida, socavan en aquel paraje el tronco, o asierran los árboles con tal arte que parezcan enteros. Cuando vienen a reclinarse en su apoyo acostumbrado, con el propio peso derriban los árboles endebles, y caen juntamente con ellos.También se presenta en este mismo texto la manera en la que son cazados los uros. Bestias parecidas a toros descomunales que se les engañaba con amplios agujeros camuflados. El ingenio siempre ha sido la mayor fuente de cacerías dignas de relatarse. Se sabe que los canadienses han pasado a la historia como los más feroces cazadores de focas, famosos por teñir amplias extensiones de hielo con sangre. Gozan de tal manera al matar focas que han utilizado instrumentos de lenta agonía: balas de goma, machetes con poco filo. Estos cazadores son condenados por su crueldad y también por su falta de ingenio. Afortunadamente, no todo cazador es así. Hay quienes conciben la caza de focas como un arte y se vuelven verdaderos creadores, estudiosos de la presa como los grandes criminales. Podrían compararse, por ejemplo, al asesino de Olot5 por su frialdad, su carencia de emociones y su gran meticulosidad. Para demostrar este ingenio narro un caso: un grupo de cazadores del norte de México idearon un sistema infalible y por demás curioso y original para cazar a una especie de foca mexicana que vive en las islas rocosas de Baja California: la misteriosa phocidea penguicuncubitus. Las hembras alcanzan los dos metros y medio, mientras que entre los machos se han encontrado ejemplares hasta de cuatro metros y más de media tonelada de peso, ejemplares merecedores de despertar los ánimos más despiadados por su tamaño y su ferocidad. Sus hábitos son muy parecidos a los de otras especies de focas, su alimentación y su longevidad son similares. Sin embargo, ocurre con ellas algo que es realmente curioso: los machos copulan con pingüinos. De hecho, por extraño que parezca, existe una colonia de enfebrecidos pingüinos en relación simbiótica muy cerca del asentamiento de los mamíferos. Los pingüinos se alimentan de los restos de peces que dejan las focas a cambio de ataques sexuales. Para esta especie de foca, los pingüinos son el motivo de la mayor lujuria. La lubricidad que esas torpes y elegantes aves les provocan, los hace enloquecer mientras combaten entre ellos. Les da igual si son machos o hembras. El pingüino desprende un olor —imperceptible al humano— que los embelesa y no les permite pensar en asunto distinto al coito. En esa característica de su comportamiento es donde vieron los cazadores mexicanos su ventaja y la oportunidad de mostrar su talento y creatividad. Para las focas, los pingüinos no son fáciles de obtener. Necesitan un gran esfuerzo, un gran despliegue de energía para aislar a alguno de la colonia y llevárselo entre los dientes a la costa, entre la arena o la superficie rocosa, y embestir con fuerza durante varios minutos contra el cuerpo del ave marina. Cuando las focas ven a los cazadores huyen rápidamente, pero cuando tienen un pingüino cerca, a pesar de la presencia de los cazadores, se lanzan en la satisfacción de su libido. En esta circunstancia, el cazador puede disparar un dardo y flechar corazones de focas. Por supuesto, en vías de un ánimo humanitario, se le permite a la foca desahogarse y tener un par de eyaculaciones. El gran defecto de ese método es que ofrece resultados parciales: sólo se cazan machos. Al parecer, la desviación entre las focas fue acaparada por los machos. Así sucede también con otras especies. “La ternura de los osos” es un ensayo de Armando González Torres en el que se describe, en el contexto de los años sesenta, a los “osos hormigueros”, raboverdes que acudían a los tabledances y se apoltronaban en los márgenes de la pista para cazar y literalmente derribar a las bailarinas y lamerles el culo. Tales “osos”, bajo la ruleta de la suerte, pueden recordarnos a los osos tamanduás y al machismo que se desplegó con ellos por lo exótico de sus vulnerables inclinaciones. 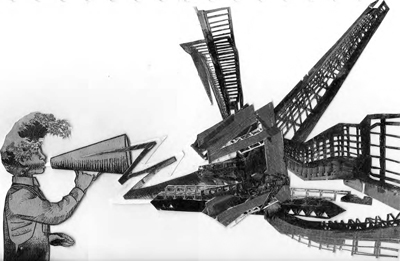 El tamanduá es una especie de oso hormiguero de tamaño pequeño y de pelaje económico. Lo poco que se conoce de ellos es que viven cerca de rebaños de bovinos, que son nocturnos —rara vez se les ha visto caminar bajo el sol— y que son extremadamente difíciles de cazar. En el siglo XIV, en la región del sur, en lo que ahora es la frontera entre Oaxaca y Guerrero, sólo los cazadores homosexuales podían poseer el permiso para cazar al tamanduá. Explico: tal permiso lo concedía la Corona Española a través de un examen de habilidades. El examen —del cual aún no se sabe por completo el contenido— era casi imposible de aprobar, por lo tanto, un cazador de tamanduá gozaba de gran prestigio. Algunos triquis y mixtecos y de los recién llegados negros de la Costa Chica se amaneraban para poder pasar por homosexuales y cazar a estos animales escurridizos. Pocos lo lograron. El tamanduá es una especie de oso hormiguero de tamaño pequeño y de pelaje económico. Lo poco que se conoce de ellos es que viven cerca de rebaños de bovinos, que son nocturnos —rara vez se les ha visto caminar bajo el sol— y que son extremadamente difíciles de cazar. En el siglo XIV, en la región del sur, en lo que ahora es la frontera entre Oaxaca y Guerrero, sólo los cazadores homosexuales podían poseer el permiso para cazar al tamanduá. Explico: tal permiso lo concedía la Corona Española a través de un examen de habilidades. El examen —del cual aún no se sabe por completo el contenido— era casi imposible de aprobar, por lo tanto, un cazador de tamanduá gozaba de gran prestigio. Algunos triquis y mixtecos y de los recién llegados negros de la Costa Chica se amaneraban para poder pasar por homosexuales y cazar a estos animales escurridizos. Pocos lo lograron.La razón de que sólo los homosexuales pudieran cazar al tamanduá era grotesca y absurda: según decía la Corona, ellos “tenían más arraigado el olor a mierda macerada en la memoria del olfato, cualidad necesaria para cazar a un animal acostumbrado a hender su hocico y lengua en las boñigas con el fin de encontrar las termes más gordas y rellenas”. Tal idea se derrumbó cuando, en 1654, Francisco León de Zumárraga, junto con otros caballeros nobles y potentados de la aristocracia política, se lanzaron a cazar tamanduás al río conocido ahora como Río Balsas, evidenciando no un talento de caza excepcional, sino un agudo conocimiento del aroma nauseabundo de la mierda. La cacería del tamanduá —se demostró después— fue un pretexto para perseguir a homosexuales, es decir, para permitir la cacería de humanos a manos de otros humanos. Esta actividad sigue vigente, pero menos velada por el ingenio. Asentándome en la tradición de ficciones pienso no sólo en la matanza de humanos a manos de humanos, sino en el hipotético testimonio de la cacería de personas a manos de otras especies: A partir de 2400, fuimos cazados por especies de primates más avezadas que nosotros. Desde el siglo XVIIIya no era un secreto para la humanidad que los chimpancés y los gorilas poseían capacidades intelectuales muy desarrolladas. Ninguno otorgó importancia —a excepción de unos cuantos científicos e intelectuales sensatos— a los indicios del inminente desarrollo lingüístico de los grandes simios. Nadie advirtió el caos que se avecinaba a pesar del constante sustrato mental cultivado desde la aparición, en 1968, de The planet of the apes, encarnando el miedo de los humanos por la pérdida del cetro en la superioridad animal.Ahora, generaciones enteras somos perseguidos por gorilas sapiens y chimpancés sapiens sapiens. Somos cazados y se nos busca eliminar por completo de la corteza terrestre. Luchadores sociales de las nuevas especies han protegido a seres humanos: abogan por nuestros derechos y se enfrentan a los dirigentes con el fin de detener la carnicería. Todo ha sido infructuoso. Han desarrollado métodos muy eficaces para atraparnos. El primate posterior, primate posterioris sapientíssimo, utilizó todas las estrategias de exterminación que usamos entre nosotros y ha sido contundente. Los homo sapiens decadentis estamos a punto de la extinción. La cacería funciona en el caso de los humanos como el fraude vulgar de estar en tierra. Es sorprendente el ingenio de la acechanza, mas su motivo es un crudo cercenar de la propia cabeza. Aquí, en el final de este ensayo sobre las cacerías, me veo atrapado en la Introducción a las fábulas para animales de Ángel González: “para que el perro sea más perro y el lobo más traidor, […] que observe al homo sapiens, y que aprenda”. |
1 “Ser tan inteligente como para obtener ese dinero significa que se es lo bastante idiota como para desearlo.” K. G. Chesterton, Aforismos, México, Verdehalago, 2008. José P. Serrato (Ciudad de México, 1987). Estudió Derecho en la UNAM. Ha publicado ensayo, traducción, cuento y poesía en Gavia, LÓrdinaire, Círculo de poesía, Sorbo de letras, Palabrijes, entre otras. Actualmente es becario del FONCA y estudia la carrera de Creación Literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. |


