|
 Me acuerdo de que vi a la chiquita por primera vez y pensé que se había terminado la paz en nuestras vidas, que nunca más íbamos a poder dormir una siesta. Pero estaba equivocado: la nena de al lado es una santa. Se llama Micaela. Ni se la siente en todo el día. Los nuevos vecinos se mudaron hará cosa de un mes. Son una pareja joven, con una nena de tres años. Alquilan. La mujer no trabaja, aunque, si me escuchara Emilia, que no me deja pasar una, al instante me corregiría que sí trabaja, pero en el hogar. El hombre se viste de oficina, jamás una arruga en la camisa y jamás suelta el maletín que lleva y trae de acá para allá. Emilia me pregunta si están casados, como si yo anduviera de charla con los vecinos o la portera. Me acuerdo de que vi a la chiquita por primera vez y pensé que se había terminado la paz en nuestras vidas, que nunca más íbamos a poder dormir una siesta. Pero estaba equivocado: la nena de al lado es una santa. Se llama Micaela. Ni se la siente en todo el día. Los nuevos vecinos se mudaron hará cosa de un mes. Son una pareja joven, con una nena de tres años. Alquilan. La mujer no trabaja, aunque, si me escuchara Emilia, que no me deja pasar una, al instante me corregiría que sí trabaja, pero en el hogar. El hombre se viste de oficina, jamás una arruga en la camisa y jamás suelta el maletín que lleva y trae de acá para allá. Emilia me pregunta si están casados, como si yo anduviera de charla con los vecinos o la portera.
Me cuenta que, al volver de los mandados, coincidió con la madre y la hija en el ascensor. Hasta ese momento, la mujer no sabía que era la vecina de al lado y le preguntó el número de piso. Emilia intentó acariciar a la criatura, pero la nena corrió la cabeza para esquivarla. El flequillo le tapaba los ojos. Los chicos a veces reaccionan así o se impresionan al verle las arrugas de las manos. Aunque Micaela parece más tímida de lo normal. Enseguida la madre la retó por maleducada y quiso obligarla a saludar. Emilia intercedió y dijo que pobrecita, seguro estaría cansada de que los grandes le pellizcaran esos cachetes preciosos que tiene.
Ahora la veo venir apurada de la cocina, secándose las manos con el repasador. Al principio pienso que tocaron el timbre y no lo sentí, pero Emilia no se desata el delantal ni se dirige a la puerta. Me hace el gesto de que baje el televisor, a pesar de que sabe que no escucho un pito. Como no le hago caso, agarra ella misma el control remoto. Luego hace otro gesto para que me calle y preste atención (a veces me da la espina de que se divierte a costa de mi sordera). Empuja la mesita del teléfono, se acomoda el pelo detrás de las orejas y se apoya contra la pared que compartimos con el departamento vecino. Lo hace muy despacio, como si el peso de su cuerpo pudiera tirar esa pared abajo. Me acerco a pedirle explicaciones, pero ella me responde con un hilo de voz y no termina las frases. Finalmente me doy por vencido y apoyo también una oreja.
Sólo si contengo la respiración y cierro los ojos para concentrarme mejor, apenas por un momento alcanzo a oír los gritos de la pareja y el llanto de la nena. Después es como si alguien me hundiera la cabeza en el agua. Mi señora se muerde los labios, baja la mirada y niega con un gesto. Antes de que acote nada, le señalo que no podemos entrometernos en la vida de los vecinos. Ella se olvida de cuando Fito tenía la misma edad que Micaela. El pibe a veces se ponía revoltoso o la agarraba en un mal día y la sacaba de quicio y Emilia, más de una vez, terminaba cruzándole un sopapo. Aunque ya sé lo que me va a contestar: que antes era otra época y a los chicos se los criaba diferente. Empieza a sentirse olor feo. Emilia corre hasta la cocina y carajea porque se le quemó el arroz. Le digo que no se preocupe, que igual se me había ido el hambre.
Pasan los días y no vuelve a repetirse la escena. Sin embargo, yo sigo escuchando los gritos en mi cabeza. Son como los granitos de arroz que se pegotean en el fondo de la cacerola. Miro menos tele porque me cuesta concentrarme y a veces, mientras mi señora está ocupada en otra cosa, me descubro apoyando nuevamente la oreja contra la pared. Tengo el recuerdo de los caracoles que levantaba en la playa y de cómo me los ponía en la oreja para tratar de oír las olas. Pensar que al principio me amargaba que la nena pudiera armar demasiado bochinche y ahora lo que no me deja dormir siesta es este silencio constante, interrumpido únicamente por el ruido que hace Emilia con la bombilla cada vez que toma mate sola en la cocina.
Hacía mil años que mi señora no cocinaba bizcochuelo y espero que no le haya perdido la mano. Hay que sujetar la puerta del horno con un alambrecito porque, si no, se abre sola. La de veces que propuse ir a la casa de electrodomésticos y comprar uno nuevo. Pero Emilia me discute que los hornos de ahora no calientan igual que los de antes. Ella qué sabe… Siempre le insisto en que se puede lastimar con la puerta rota, que ya probé de arreglarla y no hubo caso. Podríamos aprovechar y comprar uno moderno con sistema autolimpiante, o como cuernos se llame, que mi señora no tiene edad para estar agachándose. Pero es así de caprichosa desde que la conozco y no cambia más. A esta altura de la vida, la dejo que haga lo que quiera y se embrome. Yo seré sordo, pero ella no escucha.
Intento probar un pedacito ahora que la masa está humeante, que pela, pero Emilia me pega en los dedos con la espátula. El bizcochuelo es para compartir, me reta. Le pregunto si viene Fito de visita, lo cual me parecería extraño siendo un día de semana a la tarde. Emilia me aclara que no, pero que tiene ganas de invitar a la nena a tomar la merienda. ¿Por qué siempre cocina para los demás? Se alisa el batón, se acomoda el pelo (no necesita verse en el espejo), sale un segundo al palier y me pide que, mientras tanto, controle el horno. Sin embargo, resulta que los vecinos no están. No sé quién se va a comer todo ese bizcochuelo. Nos va a salir por las orejas.
La siguiente vez que se cruzan en el ascensor, la madre de Micaela finge no ver a mi señora y le cierra la puerta en la cara. Emilia dice que en el apuro la mujer empujó demasiado fuerte a la nena y la hizo tropezar, que la cabina se hundió unos centímetros a causa de los pisotones. Y que la criatura tenía un moretón en el brazo; al menos, eso leo yo en sus labios, porque para decirme esto último Emilia baja notablemente la voz. Entonces le recuerdo que los chicos son unas bestias endemoniadas que corren, saltan y trepan llevándose todo por delante, que nunca se cansan, que entre amiguitos se pegan patadas y manotazos. Mi señora me retruca que Micaela recién tiene tres años y nunca viene ningún amiguito a visitarla. A mí me revienta que mi mujer se agarre siempre de la última palabra que dije para usarla en mi contra.
Me pide que haga algo por la nena. Se pone a lloriquear.
Toco el timbre sin saber aún qué voy a decir. Emilia me espía a través de la mirilla: no dejé que me acompañara porque no me gusta armar conventillo. Me atiende el hombre, que hace un rato volvió del trabajo (esperé hasta esta hora a propósito). Todavía tiene puesta la corbata y se le nota el cansancio. Un tema así de delicado no es para hablar en el pasillo, pero tampoco puedo mandarme de prepo en su casa. Invento que el motor de su heladera se escucha desde nuestra habitación y nos está volviendo locos, que el ruidito empezó la noche anterior, que él no tiene la culpa de que en este edificio las paredes sean de cartón.
El hombre abre la puerta del todo y me invita a pasar. Como no se molesta en cerrarla, entiendo que planea sacarme rápido de encima. Mientras lo acompaño a la cocina, se disculpa por el desorden. Se le ocurre que tal vez su mujer, limpiando, no se dio cuenta y corrió el aparato. Pero al final resulta que hay cinco o más centímetros de separación entre la heladera y la pared. El tipo acaba de asomarse por detrás de la mesada y me sugiere que haga lo mismo, así me quedo tranquilo. Le aclaro que no hace falta, que le creo y además estoy jodido de la espalda. Me siento un viejo papelonero. Quiero irme cuanto antes.
No bien me doy vuelta, me llevo un susto bárbaro porque Micaela apareció de la nada. Se mantiene quieta en el umbral, donde las luces no están prendidas. Hasta que el padre también la descubre y le ordena que se vaya y no estorbe. Yo hago lo mismo, como si la orden estuviera dirigida a mí. Me despido sin haber logrado mi propósito, ni siquiera pude fijarme si la nena tenía el supuesto moretón. Emilia me abre la puerta antes de que yo meta la llave. A mi vecino en general se le traba la cerradura de abajo y tarda en cerrar; como vio que Emilia me estaba esperando detrás de la puerta, nos mira a ambos con cara de desconfianza.
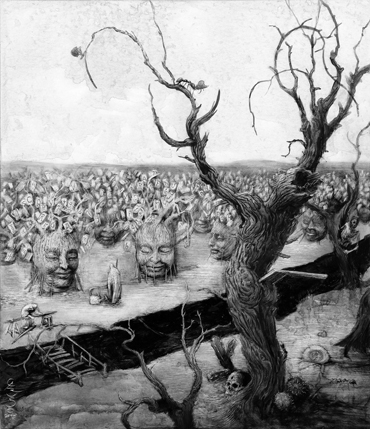 No sé para qué nos acostamos tan temprano si después nos cuesta tanto dormir. Será por aburrimiento o por el cansancio de los huesos, las ganas de mantener los ojos cerrados y no ver más al otro, que los anteojos no sigan lastimando la nariz, que la dentadura tampoco jorobe. Las pastillas que le recetó el doctor a Emilia para curar el insomnio no nos hacen efecto a ninguno de los dos. Todas las noches probamos tomar un vasito de vino tinto y comer liviano. Algunos dicen que hay que tomar leche caliente quince minutos antes de irse a la cama, que eso relaja y ayuda. Otros aconsejan salir a caminar, aunque de noche en esta ciudad no se puede poner un pie afuera porque te roban o te hacen algo mucho peor. En la habitación tenemos una segunda tele, pero, como es viejita, la ficha del cable no encaja. Y la radio me tiene podrido que ni te cuento. No sé para qué nos acostamos tan temprano si después nos cuesta tanto dormir. Será por aburrimiento o por el cansancio de los huesos, las ganas de mantener los ojos cerrados y no ver más al otro, que los anteojos no sigan lastimando la nariz, que la dentadura tampoco jorobe. Las pastillas que le recetó el doctor a Emilia para curar el insomnio no nos hacen efecto a ninguno de los dos. Todas las noches probamos tomar un vasito de vino tinto y comer liviano. Algunos dicen que hay que tomar leche caliente quince minutos antes de irse a la cama, que eso relaja y ayuda. Otros aconsejan salir a caminar, aunque de noche en esta ciudad no se puede poner un pie afuera porque te roban o te hacen algo mucho peor. En la habitación tenemos una segunda tele, pero, como es viejita, la ficha del cable no encaja. Y la radio me tiene podrido que ni te cuento.
Al rato, me calzo las pantuflas y me levanto para ir al baño. Al pasar por el comedor, creo escuchar retos y gritos otra vez. No es que me haya curado de los oídos, sino que los vecinos gritan más fuerte que las veces anteriores. Justo cuando me acerco a la pared, retumba. Acaban de pegarle un puñetazo, imagino que del otro lado cae un poco de polvillo de la pintura, me parece además que arrastran las patas de una silla. Por más que lo intento, no consigo distinguir la vocecita ni el llanto de Micaela entre semejante barullo y eso me preocupa más que cualquier otra cosa. Emilia pregunta desde la habitación qué sucede, por qué me tardo. Le digo que no pasa nada, que se quede en la cama y trate de dormir, que nos olvidamos de sacar la basura.
En el pasillo no hay un alma. Me pregunto cómo puede ser que el resto de los vecinos no se den por enterados. Aunque mantenga el dedo apretado y reviente el timbre, nadie piensa abrir esa puerta. ¡Abran, che!, digo como para que me escuchen solamente los padres de la nena. Pero no sé si me escucharon y se están haciendo los sotas o si es mi culpa por no gritar ni pegarle patadas a la puerta. Me quedo un rato más esperando, mientras la cabeza no para de susurrarme cosas y ellos no paran de pelearse. Tengo que aceptar que ya estoy demasiado grande para estos trotes. Emilia, como siempre, se caga en lo que le dije y sale a ver qué pasa. Antes de que mueva otro pie, la atajo y la obligo a meterse de vuelta en el departamento. Yo entro con ella y cierro la puerta, al lado siguen los gritos. Emilia piensa llamar a la comisaría. Mientras sostiene el tubo, noto que le transpira la frente y le tiemblan las manos. Cuando le digo que nos van a citar a declarar, parece entrarle la duda y no se decide a marcar el número.
|
