|
Porque, en su quehacer de palabra, cada palabra
cuestiona las costumbres de nuestra percepción.
Cristina Rivera Garza
[…] encuentros, despedidas, fantasmas del ojo,
encarnaciones del tacto, presencias no llamadas,
semillas de tiempo: destiempos.
Octavio Paz
Alguna vez me pregunté qué hace Facebook con los perfil es de los usuarios con pocos días de muertos y cuya información (videos, selfies, hábitos, historiales, aficiones declaradas, secretos a voces) se encuentra disponible todavía en la red. Imaginaba dicho sitio como una enorme fosa común en cuyo interior abundaran nombres más que cuerpos, rostros anónimos pese a estar ligados a una personalidad manifiesta en el aspecto, en la superficie, en una estampa… Hacía poco un compañero de la preparatoria había fallecido. Su muerte no fue culpa de alguna bala perdida del ejército o del narco; tampoco fue víctima del crimen organizado. Su deceso, en apariencia, fue de lo más sencillo: su padre corría a 150 km/h en alguna autopista del país, el automóvil no resistió el embate del camión de redilas y se estrelló de lado contra el chasis de éste. En el carro viajaban Eduardo —mi compañero—, su padre, su madre y su hermana, dos años menor que él. Ambos hijos murieron; los padres inexplicablemente quedaron sanos y salvos, aunque con algunas heridas y contusiones leves. Pero vivos. Tiempo después me enteré del fallecimiento de Eduardo y pensé en los muertos que siguen en activo (aunque no sólo en Internet). Su vigencia da la ilusión de que la muerte no ha reparado en ellos; que ni el chico sonriente ni la coquetería de la bella joven han sufrido ningún rasguño. es de los usuarios con pocos días de muertos y cuya información (videos, selfies, hábitos, historiales, aficiones declaradas, secretos a voces) se encuentra disponible todavía en la red. Imaginaba dicho sitio como una enorme fosa común en cuyo interior abundaran nombres más que cuerpos, rostros anónimos pese a estar ligados a una personalidad manifiesta en el aspecto, en la superficie, en una estampa… Hacía poco un compañero de la preparatoria había fallecido. Su muerte no fue culpa de alguna bala perdida del ejército o del narco; tampoco fue víctima del crimen organizado. Su deceso, en apariencia, fue de lo más sencillo: su padre corría a 150 km/h en alguna autopista del país, el automóvil no resistió el embate del camión de redilas y se estrelló de lado contra el chasis de éste. En el carro viajaban Eduardo —mi compañero—, su padre, su madre y su hermana, dos años menor que él. Ambos hijos murieron; los padres inexplicablemente quedaron sanos y salvos, aunque con algunas heridas y contusiones leves. Pero vivos. Tiempo después me enteré del fallecimiento de Eduardo y pensé en los muertos que siguen en activo (aunque no sólo en Internet). Su vigencia da la ilusión de que la muerte no ha reparado en ellos; que ni el chico sonriente ni la coquetería de la bella joven han sufrido ningún rasguño.
La réplica virtual que cultivaban en sus redes sociales ahora sólo filtraba restos de lo que alguna vez fueron los dos. Sus perfiles de Facebook, tanto el de la hermana como el de Eduardo —un compañero con quien jamás crucé palabra y de cuya muerte me enteré gracias al post condolido de uno de los amigos que tengo (¿tenía?) en común con él—, fueron inhabilitados semanas más tarde gracias a los mensajes que algunos conocidos enviaron a los administradores del sitio para que desactivaran las cuentas. Luego de publicada la noticia, aferrado a un creciente morbo por conocer qué gesto adoptaba Eduardo en su última foto de portada, me di a la tarea de concertar hipótesis acerca de los probables amigos en común que pudiéramos tener. No fue tan difícil llegar a su cuenta. Antes de que la administración del sitio se percatara de que Eduardo no contestaba los mensajes, encontré su perfil y comencé a hurgar en su muro. En la mayoría de las fotografías el chico presumía una sonrisa franca, la cual hacía juego con las entradas plañideras que a partir de su deceso hasta las tres semanas posteriores, glosaban cada una de las fotos en que los hermanos aparecían juntos. Tan pronto como abrí su cuenta cerré la pestaña del navegador. Temía que mi morbo se extremara al grado de ser partícipe, también yo, de las condolencias ofrecidas a quien ni siquiera en la vida real le había dirigido la palabra, y que sentía tan falsas pese a que habían sido escritas incluso por familiares cercanos y no sólo por los “amigos” que el chico había conseguido en su paso por Facebook.
Ése fue el último día que quise saber de Eduardo.
Sin embargo, estaba seguro de que aunque su cuenta hubiese sido dada de baja (y más tarde supuestamente removida de la red), no tardaría en encontrarme fotografías suyas rondando de un muro a otro. El ajetreo, organizado principalmente por sus contactos, no tenía otra intención más que dedicarle —bajo una curiosa especie de prácticas exequias— nuevamente otra oración a Eduardo de menos de trescientos caracteres. En días como éstos, en los que ordenamos la vida a partir de bitácoras que no carecen de la más mínima impronta fotográfica, mucho hay de humor negro en las despedidas utilizadas para expresar que, pese a todo, nunca seremos olvidados, algo de nosotros durará lo que la vida dure. “Mientras exista el recuerdo jamás habrá olvido”, sentenciaban, memoriosos, los contactos de Eduardo en Facebook. En algún rincón de su ensayo Sobre la fotografía, Susan Sontag apunta: “En el fondo la cámara transforma a cualquiera en turista de la realidad de otras personas, y a la larga de la propia.”
Facebook me recuerda a ese libro de dedicatorias que solía cargar en la mochila la niña más fea, empalagosa y argüendera de mi salón en la primaria. El ánimo que en esas dedicatorias —loas de furor melodramático— trataba de forjarse a través de medios por demás novedosos (gama de colores fluorescentes en bolígrafos y lápices, sellos de tinta y genealogía indeleble) no ha cambiado, sigue siendo el mismo que alardea de sincera despedida: la malaleche, el chisme y la melancolía de poca monta también se manifiestan hoy en día bajo los mismos términos: “nunca cambies”, “sigue siendo así como eres”, “sé el mismo siempre” y otras injurias —venganzas de la efigie— contra nuestra posibilidad de cambio. No hay duda de que tales memoriales resguardan una parte de nosotros, la menos nítida y prudente, cierta ingenuidad neta.
A los once años, la nostalgia crece en nosotros de modo inverso al entusiasmo de la maestra de primaria por los cambios que se avecinan. Cualquier alteración amenaza con volvernos otros, ese alguien feroz, casi pantagruélico, cuyo propósito es alejarnos de nuestros seres queridos. Lo intuye Valeria Luiselli cuando advierte que si bien la nostalgia es añoranza de un pasado, ésta puede diluirse cuando el recuerdo de lo que fue es eclipsado por la presencia abrumadora de lo que es. Aunque sólo lo intuye, pues el presente (ese impasse categórico al que denomina saudade) sencillamente no existe si no es a partir de lo eclipsado desde las antípodas: pasado y futuro. La nostalgia es la imposibilidad de regresar a una casa adornada otrora con un color distinto al que pinta el futuro. La nostalgia es sólo en el presente —en ese palpitar sudoroso debajo del suéter escolar—, y el presente es un fantasma, la brisa de una despedida que nunca dejará de serlo.
Sospecho que ante la tentación de ahuyentar los temores que lo acometían por dentro, a Eduardo también se le presentó la oportunidad de recibir, incluso de escribir dedicatorias como ésas. Me hubiera gustado leerlas, saber qué pensaba ese niño de once años con respecto a los cambios, a la secundaria, al advenimiento de una vida nueva. Saber si ya estaba preparado o temía abandonar la primaria y con ello a los primeros compañeros que eligió a lo largo de esos seis años de vida en la escuela. Ser la oreja que escuchara sus ideas sobre el futuro. Ser los ojos que miraran el recelo y la emoción.
Pero no lo conocí. Ni en ese tiempo ni en otros. Supe de su existencia mediante la distancia que imponía su timidez, su silencio. Hoy, puedo escucharlo hablar en cualquier tono gracias a ese mismo silencio, mecenas de la imaginación. Aunque las dedicatorias que no escribió, las palabras que no dijo, las conozco, es cierto. Para muchos Eduardo fue su Eduardo siempre, uno y el mismo. Para mí, Eduardo jamás dejará de cantar desde el lado B de un disco cuya tonada no escuché jamás, sino hasta el momento de su muerte.
Acaso sea el silencio de una muerte el que deba reunir a las palabras alrededor de ella no para hacerse recordar, sino para crear otras maneras de nombrarla, de entenderla.
***
En Marcos de guerra, Judith Butler discute lo significativo que resulta enmarcar una imagen en particular, no sin correr el riesgo de que el resto de la secuencia de donde proviene se reduzca a ese instante egoísta. “Cuando un cuadro es enmarcado —asegura Butler— puede haber en juego todo un sinfín de maneras de comentar o ampliar la imagen.” Cualquier hecho del que no se haga mención o del que poco se tenga idea, a favor de cierto tipo de interés, a menudo conforma nuestro punto ciego. Así, cuando la memoria falla echamos mano de la imaginación y desde allí creamos momentos que jamás ocurrieron con tal de sanar cierto hueco, el espacio vacío que se presume como las heridas de una batalla a ciegas contra el tiempo. Frente a cualquier amenaza, contemplamos casi siempre desde aquella mira vedada: lenitivo ante la incertidumbre. La vista, anclada en la fragilidad de la memoria, devuelve un acertijo que resume ambos lados de un suceso. Al recordar devenimos, por tanto, severos vigías de un movimiento deletéreo: odiosa marcha: la continua transformación de la vida: el crecimiento.
Nunca algo más penoso entonces que la usura de la memoria cuando más se necesita. Ante su ligereza, que exhibe nuestra incapacidad de recobrar una secuencia íntegra, cada recuerdo es un filtro de un tiempo aislado e improbable, cuya certeza de ser se revela como una apuesta. La memoria es un juego de azar, un tiro de dados en el que nos jugamos nada menos que el tiempo que somos. De nuevo Susan Sontag. Ella distingue uno de los rasgos de la fotografía fija con respecto al modus operandi de la memoria. A diferencia del cine y su movimiento, la foto suele ser un envés retratado, la presencia de algo sin espaldas. La fotografía —en oposición al vaivén característico del cine— es mucho más asequible al recuerdo puesto que en ambos opera en gran medida el estancamiento del que se auxilia nuestra incertidumbre o, en el peor de los casos, algún tipo de interés represor.
Cierto domingo en la iglesia la abuela me regañó por haber señalado hacia un crucifijo que en ese momento me resultaba gracioso. Supongo que su regaño vino acompañado de un manazo y una fuerte reprimenda por haber alzado la mano y apuntado con el dedo. “No señales, es de mala educación”, me dijo y regresó al padrenuestro que había dejado a medias por culpa mía. Acaso como parte del corpus de reprimendas a las que me hacía cliente con frecuencia, otro regaño cuyo significado me parece injusto es aquel que impide hablar de los muertos, en particular, el confesar cualquier desliz que rebaje su memoria a los hábitos de una bestia, que difame la gracia de su evocación convirtiéndola en materia soez y despreciable. Se prohíbe hablar de ellos como si alguien en el más allá tuviera la posibilidad de hacerles llegar nuestras palabras y éstos, a su vez, hicieran justicia por cuenta propia. Tal vez como resultado de la religión de vertiente católica que predomina en el país, el modo de recordar a los difuntos sufra varios mordiscos dados por las fauces de cierta melancolía inmune a una sana expiación. Lo advertía Cavafis, antes de morir: “Sin miramientos, sin piedad, sin pudor, grandes y altas murallas en torno mío levantaron. Mas nunca oí el ruido ni la voz de sus autores. Sin sentirlo, fuera del mundo me cercaron.” Más que entrañar un gesto cariñoso, la negación hacia la falibilidad innata del hombre no hace menos que reducirlo a una estampa desvaída, negando así aquello que se esconde tras el clic del obturador.
Hay muertos que preceden nuestra memoria. Muertos a los que no conocemos de otro modo. La abuela muerta, el abuelo muerto, la tía muerta, el padre muerto. Generalmente fueron personas que jamás tuvieron incidencia directa en nosotros. Se extraña a quien estuvo, a quien fue al lado nuestro, hombro con hombro, pero difícilmente a quien no conocimos. Inventamos, por ello, diversas maneras de comunicarnos con esos contemporáneos de oídas. Mesas redondas de espiritismo comunitario, fotografías intervenidas, güijas preguntonas; cartas, álbumes de familia, periódicos, cuyo trabajo es recoger lo sucedido, el pasado que ignoramos y que en ocasiones sólo imaginamos dentro de marcos angostos, bajo estrictas anteojeras. Todo lo que preserve esas siluetas, esos fantasmas del ojo, esas encarnaciones del tacto. Esos fantasmas, diría Arno Schmidt, que todavía recorren el mundo en sus bicicletas.
Mi abuela murió cuando yo tenía ocho años y recién estrenaba la memoria. Eduardo murió a mis dieciocho, a sus dieciocho, en plena cuesta hacia el futuro. Y muchos otros que no conozco, pero que imagino, también han muerto sin haber dejado de vivir (aunque no lo suficiente, porque jamás será suficiente). Tanto el niño como la anciana vivieron a mi lado, pero en ocasiones prefiero recordar sus otras caras, los lados que no conocí, las arrugas que a menudo surcaban su rostro por la emoción de sentirse vivos. Delante de la muerte habré de nombrar pieza por pieza mi ceguera, y si es necesario, hacerlo con otras palabras. Lo que no vemos ni sabemos siempre estará sucediendo en otro lugar.
***
Diez años antes de que Facebook despuntara como la red social más popular del ciberespacio (diecinueve antes, además, de que el mismo sitio creara un memorial online, una suerte de cementerio virtual para acceder al perfil de nuestros muertos y no perder contacto con ellos), el gordo Pereira desafiaba su soledad al conversar con el retrato de su esposa muerta hacía poco.1 En su intento por llevar al límite el aburrimiento de su redactor de notas culturales, Tabucchi creyó despertar cierta sensación perturbadora en el lector al momento en que este último se percatara de que, debido a lo intolerable del abandono, Pereira mantenía una relación activa con una fotografía, aunque no con cualquier fotografía: un retrato cuya imagen (el rostro de una bella mujer, según se aprecia en la película homónima de Roberto Faenza) apela por un careo inminente entre Pereira y el taciturno —mas no ausente— rostro de su esposa. Hablar con un retrato parece ser el principio básico de cualquier charla a solas frente al espejo. Y cuán difícil resulta, sin embargo, hablar a solas con nosotros mismos. Porque si algo es cierto es que no sólo hablar en público horroriza: también el hacerlo con todas las ventajas mientras se irrumpe en la intimidad de nuestro hogar.
A contrapelo de la soledad, alrededor de nosotros también crece el silencio.
Imagino el cuerpo rechoncho de Pereira —imbuido de cierto sosiego por el alba lusitana— mirando la imagen devuelta por el espejo de su baño, ese cuadrito que revela, más que las arrugas, el recelo a ellas; más que un cuero desvencijado, la afronta por contemplarlo sin reservas. El temor por advertir su vejez, por conocerse pese a todo, en esa etapa de la vida, conmina a Pereira a volcarse a la aventura. De allí se asoma su otra cara: la faceta jovial del anciano que ambiciona ganarle terreno a lo inevitable. Por ello, la palabra le resulta vital. Pereira actúa como mediador de dos dimensiones: la vida y la muerte, las suyas y las de miles que en ese entonces morían a manos enemigas en la Península Ibérica. Pereira teme quedarse callado delante de la foto porque el silencio haría más evidente su soledad, aunque no sólo eso, el silencio lo volvería también una efigie sin voz, una imagen con un solo rostro. Eso: un retrato. Joan Fontcuberta diría que en la actualidad las fotos ya no recogen recuerdos para guardar sino mensajes para enviar e intercambiar. Pereira no guarda de su esposa más que un retrato, y acaso unas cuantas pertenencias suyas como sus alhajas y su ropa, pero lo importante, aquello que sin embargo la trae de regreso, no es sino un retrato al cual él mismo inviste de historias vividas, de pláticas con la noticia a cuestas, y no sólo de recuerdos inconexos.
Al igual que la muerte, la palabra también es de dominio público. Aquella forma de espiritismo que es el diálogo en solitario delante de un retrato o de una tumba, y que tiempo atrás se restringía a dos, actualmente no permite ya ningún asomo de secrecía. Compartimos la muerte en tanto su silencio (esa constante que nos convida de nuestra propia humanidad) no someta nuestra voz. Cristina Rivera Garza también lo nota: “Nombrar es una manera de reconocer la existencia de una realidad. El que conversa vuelve visible lo oculto.” Una vez que el acto de habla sea sinónimo vigoroso de la plenitud vital, cada muerto podrá, también él, decir algo, acaso ese secreto que en vida guardó por años. La palabra que circula y dice, la que no se limita a recordar ni fijar, es el bisturí que abre el silencio como a un cadáver.
Si bien Pereira asemeja una suerte de Hamlet moderno que no sublima la muerte sino que la transforma en conversaciones de duelo permanente (pues tal es el estado bélico que pinta el Portugal salazarista de 1938), un héroe como él no debe reducirse a una persona hablando a solas con sus muertos. Mediante el aislamiento del duelo personal, la palabra adquiere una fisura proclive, asimismo, a despejar el lado inerte del silencio: la censura, que siempre es infligida por y hacia uno mismo (de ahí que el prefijo “auto” no sea sino un pleonasmo atroz). Su condición confunde el ejercicio monológico con el fétido aliento del ausente en vida. No debe resultar extraño que en circunstancias similares (Salazar en Portugal, Franco en España) la palabra censurada derive del maquillado rostro público que por esos años ocultaba cualquier indicio de vida contraria a la impuesta. En medio de todo esto, Pereira y Monteiro Rossi (estudiante, camarada de Pereira y redactor de notas necrológicas en el periódico donde aquél colabora) empuñan el bolígrafo y escriben, urden conversaciones, se comunican sin cesar con tal de derrocar el silencio que tal parece no los amedrenta. Aceptar la censura no es lo mismo que guardar silencio. Existe cierto matiz ancilar entre ambas prácticas. Por un lado, callar —confiar la voz al silencio— no es más que decir de otros modos, tal vez más certeros que la palabra. Por otro, enmudecer —dejar que la voz se erosione— sencillamente es no hacer uso de ella, olvidar que tenemos voz no sólo para recordar.
La muerte estremece y oprime el corazón. Sus varias tentativas de arribo a menudo obligan a estar alerta, exigen sospechar regularmente de aquello que pasa por la cabeza sólo como posibilidad. Invitan a vivir no con miedo, sino con pasión. Ser o no ser se resume —en estos días— en callar o no callar, hablar o no hacerlo. La palabra se tiene o se pierde, y en eso radica la injusticia.
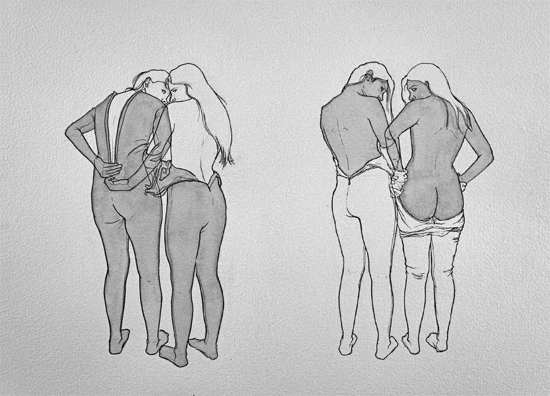
|
