|
Para Ana
Cuando Julián encontró a Jesucristo muerto en el estacionamiento, supo que la cosa iba en serio. Esos bravucones de secundaria eran peligrosos y no bromeaban. Se lo habían advertido; no, lo habían amenazado de la manera más brutal, con un “eh” y un empujón en el hombro izquierdo.
La semana pasada, Julián había visto a los tres pubertos robar la cartera de la maestra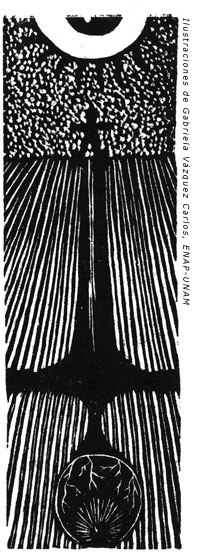 que cuidaba a los de primaria los jueves en la tarde, mientras llegaban los profesores de los talleres vespertinos. Ese jueves no se quedaron muchos alumnos después de clases porque el viernes era festivo y la mayoría de las familias quiso empezar el puente desde la recogida de los niños a las dos y cuarto. La maestra había salido a arreglar asuntos de maestras, cuando esos mastodontes de secundaria entraron como ladrones profesionales al salón, sabiendo exactamente dónde estaba lo que buscaban y cómo conseguirlo. En el momento en que emprendían la huida, los tres se percataron de la presencia del único niño sentado al fondo junto a la ventana. Rodrigo Benítez, el mastodonte alfa y uno de los cuatro alumnos de la escuela que ya tenían barba, se acercó a Julián y le dijo que si los acusaba con alguien, iban a matar a quien lo confesara, sobre todo a su mamá o a su papá. El niño de segundo de primaria, temblando como un chihuahueño recién bañado, no abrió la boca. Rodrigo Benítez selló la amenaza con el “eh” y con el golpe de su dura pezuña en el hombro de Julián. Los delincuentes se fueron corriendo entre risas mitad triunfadoras y mitad nerviosas, espantando a las palomas en el patio. que cuidaba a los de primaria los jueves en la tarde, mientras llegaban los profesores de los talleres vespertinos. Ese jueves no se quedaron muchos alumnos después de clases porque el viernes era festivo y la mayoría de las familias quiso empezar el puente desde la recogida de los niños a las dos y cuarto. La maestra había salido a arreglar asuntos de maestras, cuando esos mastodontes de secundaria entraron como ladrones profesionales al salón, sabiendo exactamente dónde estaba lo que buscaban y cómo conseguirlo. En el momento en que emprendían la huida, los tres se percataron de la presencia del único niño sentado al fondo junto a la ventana. Rodrigo Benítez, el mastodonte alfa y uno de los cuatro alumnos de la escuela que ya tenían barba, se acercó a Julián y le dijo que si los acusaba con alguien, iban a matar a quien lo confesara, sobre todo a su mamá o a su papá. El niño de segundo de primaria, temblando como un chihuahueño recién bañado, no abrió la boca. Rodrigo Benítez selló la amenaza con el “eh” y con el golpe de su dura pezuña en el hombro de Julián. Los delincuentes se fueron corriendo entre risas mitad triunfadoras y mitad nerviosas, espantando a las palomas en el patio.
Cuando el robo salió a la luz, nadie sospechó de Julián, el niño más aplicado y mejor portado de su salón, pero sí le preguntaron si había visto algo. De nuevo, no dijo ni pío. El lunes, la directora de la escuela anunció en la ceremonia cívica que iniciarían una investigación y que la primaria estaba castigada hasta nuevo aviso. No especificó el castigo, lo que lo hacía todavía más temible para los alumnos. Ese mismo día, en el camino de regreso a la casa, Teresa Domínguez presintió que su hijo, en lugar de la mochila de camuflaje, cargaba una preocupación sobre los hombros.
—¿Qué te pasa, Julián?
—Nada, mamá.
—¿Seguro? Estás muy serio.
—Nada, mamá, de veras.
Ella detuvo la caminata y miró a Julián a los ojos.
—Oye, sabes que puedes decirme cualquier cosa.
—Sí, mamá.
—¿Entonces?
—Nada.
Teresa Domínguez abrazó a su hijo.
—Bueno, no voy a obligarte a que me lo digas a mí, pero si algo te molesta, siempre puedes hablarlo con Jesucristo, recuérdalo.
—Sí, mamá.
Los dos continuaron el regreso en silencio.
Después de la comida, Julián fue a jugar futbol como todos los días antes de hacer la tarea. Era un tronco, pero le gustaba la cáscara y siempre le echaba todas las ganas en cada partido. Esto nunca evitó que fuera el último en ser escogido a la hora de hacer equipos. Además, el futbol no era el único atractivo que tenía salir a la unidad en la tarde: el camino a la cancha pasaba por el edificio donde vivía Mariana Medina, la chica más bonita del mundo. Iba en tercero de secundaria y todo el tiempo tenía novio, uno distinto cada mes, más o menos. La mamá de Julián y la de Mariana se habían hecho amigas hacía cuatro años, cuando esperaban a que terminara la clase de natación de sus hijos. Mientras veían hacia la alberca desde la vitrina de la cafetería, la señora Domínguez y la señora Medina habían aprendido juntas el punto de cruz y el bordado. Cuando la acuática cerró debido a una demanda por acoso sexual, supuestamente de un instructor hacia una de las niñas del equipo de competencias, las señoras no dejaron de frecuentarse. A veces salían al teatro o a tomar un café, y en la mayoría de las ocasiones Julián era llevado a casa de Mariana para que no se quedara solo. No era la mejor niñera, se la pasaba en el teléfono. Sin embargo, cada vez que Julián le pedía algo, ella se lo traía con una enorme y perfecta sonrisa.
Con balón en mano, Julián veía a Mariana sentada con sus amigas en la escalera de la entrada, hable y hable como cotorras; esto le molestaba de las niñas de su salón, pero en ella era distinto. Siempre que Julián pasaba junto al grupo, Mariana lo saludaba con esa sonrisa que tanto le atraía. Una vez el balón salió disparado fuera de la cancha. Julián gritó: “¡Bolita!”, y Mariana regresó la pelota pateándola como niña (con lo torpe que era, él tampoco tiraba muy bien, sin una gota de puntería, pero de todas maneras, no le pegaba tan mal como las niñas). Ella volvió a sentarse y siguió platicando. Julián recibió el balón con el mismo gusto con que recibió su Nintendo la Navidad pasada.
Aquel lunes por la tarde —el día del hallazgo—, Julián no caminó junto al edificio de Mariana porque algo llamó su atención en un rincón del estacionamiento. Se acercó con más curiosidad que miedo. Detrás de un coche rojo y entre los botes de basura estaba Cristo. Julián lo reconoció; era igualito al del crucifijo arriba de su cama y de la cama de sus papás. Iba vestido de manera distinta (con unos pantalones color cemento, rotos en las rodillas y el dobladillo, y una chamarra verde oscuro demasiado grande para él), pero su cara era la del hijo de Dios. Tenía la misma barba larga, tupida y un tanto descuidada que se amoldaba suavemente al rostro de su dueño —no como la incipiente e hirsuta barba de chayote de Rodrigo Benítez—, el mismo cabello ondulado hasta los hombros habitado por nudos de pelos que formaban caireles, la misma mugre en la frente y los pómulos. Pero sobre todo, tenía la misma expresión delicada, benevolente, con los ojos cerrados y la boca entreabierta. El Rey de Reyes, como le decían en las películas, no se movía de su posición estirada entre la basura, como si lo hubieran bajado de la cruz sin flexionarle una sola articulación. Entonces Julián cayó en la cuenta de que estaba viendo las consecuencias de lo que había hecho al llegar a la casa: arrodillado al pie de la cama, codos sobre su colcha de piratas, manos entrededadas y párpados bien apretados, pidió a Jesucristo que fulminara, como con una pistola desintegradora, a Rodrigo “el mastodonte” Benítez y, después, sin saber lo que pasaría, le contó por qué quería que lo hiciera.
El niño de ocho años se alejó del rincón del estacionamiento corriendo más lento que nunca; llevaba la culpa a cuestas.
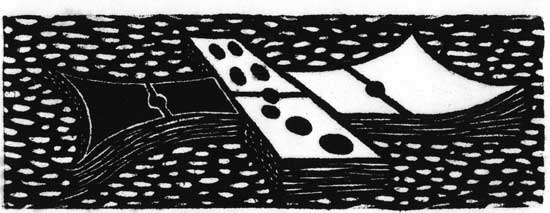
Al día siguiente, Julián se despertó con la misión de reparar el daño por dos sencillas razones: primero, porque el mundo no podía estar sin su Salvador, y segundo, porque si Cristo no podía, ¿quién iba a licuar a Rodrigo Benítez por él? Le daba un miedo cerval enfrentarse al mastodonte alfa él solo, sin la ayuda de quien, según su mamá, era todopoderoso. Julián reflexionó un momento: si alguien como Rodrigo Benítez pudo matar a Jesucristo, entonces no era tan poderoso como su mamá decía. Por otro lado, pensó, seguro lo habían agarrado desprevenido. Julián recordó las incontables ocasiones en que había recibido, por no estar atento, un balonazo en la cabeza cuando jugaban los de sexto y concluyó que, de haber sabido que la pelota venía hacia él, se hubiera quitado o, por lo menos, hubiera metido las manos. En la próxima, y cuando su misión tuviera éxito, le diría a Cristo que se cuidara de Rodrigo Benítez, el de tercero de secundaria.
Para tener cierto fundamento teórico y para saber cuáles eran los pasos a seguir, durante todo el trayecto de su casa a la escuela Julián intentó acordarse de las clases improvisadas de catecismo que su madre le había dado hacía dos años. Las lecciones se llevaron a cabo en el estudio de su papá, utilizando la Biblia milenaria de los abuelos —un libro pesadísimo y larguísimo de bordes dorados— y al compás del único reloj en el mundo que parecía ir más lento a medida que las seis de la tarde —hora que su mamá había fijado como final de la clase— se acercaban.
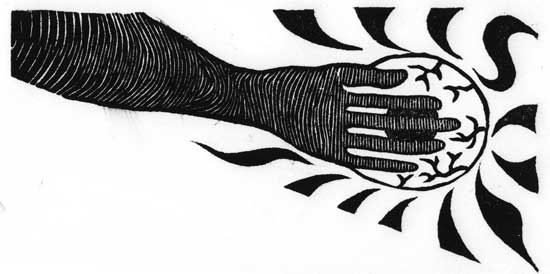
Cuando entró al salón a las ocho de la mañana, Julián recordó que primero necesitaba al Espíritu Santo que, de acuerdo con su madre, era una paloma blanca. El niño de segundo año pasó medio día escolar mirando por la ventana la cantidad malsana de palomas que poblaba el patio de la primaria. Aquellos pájaros siempre habían estado ahí, alimentándose de la comida tirada por los niños. Pero hasta ese momento Julián se dio cuenta de que se podía hacer algo más con ellos, además de arrojarles piedras y puñados de lodo cuando bajaban de los edificios para comer las migajas de pan de los sándwiches o la pedacería de papas fritas que quedaba al fondo de las bolsitas metalizadas. Desde que tuvo uso de razón, su mamá siempre le dijo que no se acercara a las palomas, que estaban llenas de bichos y que podían transmitirle enfermedades horribles. Pero ésta era una situación extrema; debía conseguir una paloma urgentemente, antes de la salida si era posible. El problema era que Julián sólo había visto dos palomas blancas, las demás eran de colores (azules, negras, café claro, grises con tornasol en el cuello y el pecho). La maestra, al notarlo distraído, le pidió que fuera a entregar los acuses de recibo del grupo a la dirección general. La circular había sido emitida por la escuela para informar a los padres del robo de la semana anterior. El encargo agradó a Julián, fue una excusa para alejarse de sus pensamientos; aunque también lo asustó, puesto que ir a la dirección general implicaba pasar por la secundaria.
Con los acuses crujiendo y empapándose en su mano, Julián pasó por los dominios de Rodrigo Benítez como el avión Stealth que pendía de un hilo de nylon sobre su colcha de piratas. No había nadie en el patio, lo que facilitó su andar furtivo. Pero sintió que en cualquier momento alguien lo descubriría por el ruido que sus huesos de chihuahueño hacían al chocar entre sí. Todos sus sentidos estaban en alerta roja para captar cualquier amenaza. Pasó junto a los sanitarios y escuchó risas salir del baño de mujeres. Solamente oyó fragmentos de la plática y una voz que decía:
—…qué te pasa, si yo soy virgen— era la voz de Mariana Medina. Julián imaginó esas palabras escurrirse entre los dientes parejos, hermosos y blancos como la paloma que necesitaba. Automáticamente después de la confesión de Mariana, todas las muchachas que se encontraban con ella estallaron en una fuerte carcajada; el eco producido por los azulejos incrementó la sonoridad de manera considerable. Julián recordó el elemento que le hacía falta a su plan: una virgen. Mariana era una, con razón tenía esa sonrisa divina. Entregó los acuses de recibo en la dirección y pegó una carrera a la primaria haciendo el menor ruido posible, no fuera a ser que el mastodonte alfa tuviera un oído superdotado.

Julián invirtió el tiempo de su recreo en la búsqueda del Espíritu Santo. Corrió de un lado a otro del patio saltando como gato para atrapar a una de las dos palomas blancas. Algunos niños se unieron a él pensando que era un juego nuevo; ninguno le preguntó de qué se trataba o por qué lo hacía, simplemente se dedicaron a corretear a las palomas. Esto entorpeció en gran medida la tarea de Julián pues los pájaros espaciaron cada vez más sus aterrizajes en el piso y empezaron a volar de edificio en edificio. Ninguno de sus esfuerzos dio frutos hasta que sonó la chicharra y el balón de los de sexto llegó a los pies del niño de segundo. “¡Bolita!” Julián, como el tronco que era, pateó la pelota con toda su fuerza y con una pizca de frustración. El balón no se dirigió a los de sexto, sino que salió disparado hacia arriba. Al verlo en el aire, todos dieron el balón por perdido en la azotea de uno de los edificios, pero una paloma completamente blanca se cruzó en la trayectoria del esférico. El ave quedó aturdida y cayó al patio, cerca del misil que la había derribado. Al ver que la paloma no se movía, Julián corrió hasta su Espíritu Santo y lo envolvió en el suéter azul marino. Nunca pensó que su tronquez en el futbol serviría de algo.
Para las dos y cuarto, Julián ya tenía al Espíritu Santo envuelto en el suéter, y Mariana Medina, la virgen, saldría en cualquier momento por la puerta de la escuela. Con todo reunido, no sabía qué hacer. Según la madre de Julián, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo; pero qué quería decir eso, no tenía ni la más remota idea. En ese momento, vio que la virgen se acercaba del brazo de su novio de noviembre. Era ahora o nunca. Julián se armó de valor e interceptó a Mariana. Se puso frente a ella, extendiéndole el suéter.
—Toma, Mariana— dijo con voz temblorosa.
La muchacha, confundida y risueña, recibió el regalo sin preguntar nada. Julián se echó a correr, confiando en que ellos sabrían qué hacer; después de todo, eran la virgen y el Espíritu Santo.
Tres meses devoraron las uñas de Julián. Cuando estuvo a punto de perder la esperanza de que el plan hubiera surtido efecto, escuchó a su mamá decirle a su papá que Mariana Medina, la hija de Alejandra Medina, la de la natación, iba a tener un hijo y que dejaría la escuela. La mamá de Julián dijo que nunca más volverían a llevarse con esa gente. Después, sus padres continuaron hablando de la creciente población de pordioseros que merodeaba en la unidad, predicando barbaridades y asustando a los niños.
Julián estaba feliz, todo había salido a la perfección. Sin embargo, no quiso adelantarse, necesitaba una prueba de que Jesucristo ya estaba trabajando de nuevo. Esa misma noche, antes de ir a la cama, volvió a arrodillarse sobre la alfombra de su cuarto y, al igual que tres meses atrás, pidió que Rodrigo Benítez, el de tercero de secundaria, fuera fulminado. Esta vez, Julián se aseguró de aconsejarle al Salvador que se cuidara del mastodonte alfa, que no lo agarrara desprevenido.
El día siguiente amaneció con la peor tormenta eléctrica en una década. No estaba lloviendo, pero el cielo parecía una lámpara de neón a punto de fundirse, como las de los salones de clases. La mamá de Julián llevó a su hijo en coche a la escuela; su marido había dicho que era más seguro que caminar. En el breve trayecto, Julián sintió cada uno de los truenos vibrar en sus pulmones. Cuando llegaron a la escuela se encontraron con un tumulto; había patrullas y hasta una ambulancia. Todo indicaba que no habría clases ese día. Teresa Domínguez preguntó a las madres de familia de secundaria, que llegaban media hora antes a dejar a sus hijos, qué había pasado. Éstas le dijeron que, al parecer, un rayo había caído sobre Rodrigo, un muchacho de tercero, dejando solamente un charco marrón, las bermudas color beige y los tenis blancos que traía puestos, con los calcetines en el interior. Al escuchar esto, Julián sonrió con la agradable sensación de saber que Jesucristo estaba de vuelta y, lo más importante, de su lado.
|
