|
Se acabaron los discos de ópera a todo volumen, el humo de las parrilladas, las crisis de celos que convertían el vecindario en una infernal perrera. Incrédulo, Leandro observó desde el jardín las últimas horas del traslado. Cuando el camión de la mudanza se alejó por la calle desierta, subió al dormitorio, se desvistió y se tendió junto a su mujer. La ventana estaba entreabierta. La brisa traía el rumor distante de la ciudad mezclado con el perfume obsesivo de la madreselva. Sus sentidos permanecieron en tensión, preparados para los insultos y el ruido de la vajilla al hacerse añicos. El silencio siguió fluyendo sereno, milagroso, como un río que avanzara hacia su fuente. Al final, su cuerpo, ganado por el sueño, acabó también por asumir lo inconcebible: los Nogueira se habían ido para siempre.
Por primera vez en mucho tiempo durmió nueve horas de un tirón. El desayuno lo esperaba a la sombra del quercus palustris. Leandro tomó en brazos a la niña, quien amenazaba con su gateo el rosal virginiano plantado la semana anterior. Zumo de naranja. Domingo. Sol de septiembre. Mientras celebraba con su mujer la recién estrenada tranquilidad, su mirada traspasó el seto de leilandi y se adentró en el jardín de los vecinos. Sabía que no sorprendería ya los gargarismos públicos del marido, ni tampoco a Ada Nogueira medio desnuda en la tumbona. Observó el sauce tortuoso y el follaje de la exuberante dama de noche que llegaba casi a la altura del tejado. Al tropezar con las ventanas cerradas del segundo piso, lo invadió la misma desazón que le inspiraban los espejos tapados.
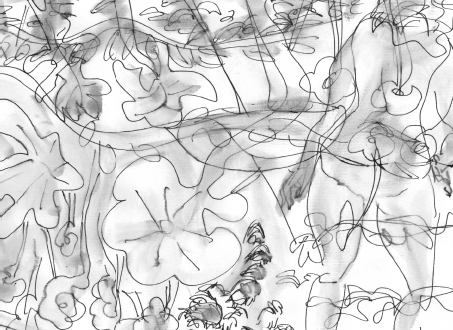 La agencia inmobiliaria no tardó en colgar el cartel de “Se vende” en la puerta de hierro. El trabajo, la familia y el jardín dejaban a Leandro muy poco tiempo libre, pero aún así, al hacerse la corbata o buscar las llaves a su vuelta del trabajo, la rutina siempre le ofrecía pequeños resquicios por los que espiar la parcela desierta. El magnífico ejemplar de áloe feroz; los ondulantes senderos de grava oscura orillados de dragonarias; el violento contraste de la lobelia con la pozolana volcánica. Uno podía pensar lo que quisiera de la vida íntima de Ada Nogueira, y de los presuntos alumnos de canto que desfilaban sin cesar por su casa. Puede que incluso fuera cierto lo que las malas lenguas del barrio contaban sobre la acusación de infanticidio allá en su país, o sobre las orgías que obligaba a presenciar al marido. Había que reconocer, en todo caso, que era una excelente jardinera. La agencia inmobiliaria no tardó en colgar el cartel de “Se vende” en la puerta de hierro. El trabajo, la familia y el jardín dejaban a Leandro muy poco tiempo libre, pero aún así, al hacerse la corbata o buscar las llaves a su vuelta del trabajo, la rutina siempre le ofrecía pequeños resquicios por los que espiar la parcela desierta. El magnífico ejemplar de áloe feroz; los ondulantes senderos de grava oscura orillados de dragonarias; el violento contraste de la lobelia con la pozolana volcánica. Uno podía pensar lo que quisiera de la vida íntima de Ada Nogueira, y de los presuntos alumnos de canto que desfilaban sin cesar por su casa. Puede que incluso fuera cierto lo que las malas lenguas del barrio contaban sobre la acusación de infanticidio allá en su país, o sobre las orgías que obligaba a presenciar al marido. Había que reconocer, en todo caso, que era una excelente jardinera.
Se avecinaba el otoño. Tocaba hacer una última fertilización general, eliminar las flores marchitas, atar las trepadoras. Leandro sabía por experiencia cuánto costaba construir un jardín y con qué facilidad se venía abajo. Mientras separaba los acodos de los alhelíes y escarificaba su césped, no podía dejar de imaginar las babosas y las malas hierbas que proliferaban a unos pocos metros. El botritis, el oidio, la roya o el mildiu: en esa época del año no faltaban los hongos dispuestos a atravesar la precaria barrera del seto. Cada vez que pensaba en ello su cuerpo se crispaba por dentro, como ante un cuadro torcido o la visión de un bebé cerca de un enchufe.
El fin de semana habían prometido ir a visitar a su madre. Leandro adujo un informe urgente e insistió en que su mujer fuera a verla con la niña. Después de una breve pero agotadora discusión, sus ruegos surtieron efecto. En cuanto se quedó solo, se dirigió al garaje. Se puso el mono azul y reunió la podadora, las tenazas rusas y otras herramientas útiles en una bolsa de deporte. Luego la deslizó a través del seto, por el mismo agujero que a veces le revelaba al azar una parte del cuerpo de Ada. Él pasó por encima, con la ayuda de la sólida escalera de mano.
Lo primero que notó fue el olor. El perfume de la madreselva se volvía casi mareante. El diseño del jardín no parecía seguir ningún plan preestablecido. En una de esas cortas conversaciones que a veces mantenían a través del leilandi, Ada le había confesado, con una risa luminosa, que no conocía el Practical gardening de O. Sullivan, ni tampoco la imprescindible enciclopedia de Jacques Dumont. En contra de todos los preceptos, la orquídea leopardo se elevaba rozagante junto al tamarisco, y la adelfa florecía en una zona de sombra. Leandro nunca habría creído posible que el estramonio se desarrollase tanto en aquellos suelos calcáreos. Había, además, especies que no conocía, como esa extraña planta rojiza, con forma de cucurucho, que crecía junto a las aguas oscuras del pequeño estanque y que debía ser un recuerdo de la tierra tropical de los Nogueira.
En cuanto concluyó su rápida exploración del jardín, Leandro puso manos a la obra. Retiró los tallos y las hojas secas de las vivaces, podó los árboles y los setos, regó profundo, fumigó con un fungicida de amplio espectro. Se entregó a esas tareas sin interrupción, con la pasión de un artista. Varias veces, después de horas de trabajo absorbente, alzó la vista en dirección a su casa, y al reconocer la ventana de su dormitorio al otro lado del seto, se sintió bruscamente desubicado, como después de una arriesgada voltereta. En una ocasión, mientras descargaba la dama de noche, le pareció oír a sus espaldas el canturreo de Ada. Al volverse, el recuerdo de su piel morena, mal tapada por un vestido blanco, quedó flotando un instante ante sus ojos.
Perdió la noción del tiempo hasta que, de pronto, notó que le costaba respirar. La inminencia del atardecer convertía el aire en una asfixiante malla de perfumes. Tuvo el tiempo justo de atravesar el seto, pegarse una ducha y dar un beso de bienvenida a su mujer y a la niña. Unos instantes después, Leandro oyó un grito en la cocina. Al asomarse a la puerta, sorprendió el rostro de su mujer desfigurado por la cólera.
—¡Se te ha olvidado!
—¿El qué?
Esa respuesta inhábil fue el detonante de su peor pelea. No sólo la mandaba sola con la arpía de su madre, aulló su mujer, sino que ni siquiera le salía de los cojones descongelar el pescado para la cena. Uno tras otro, como fósiles inverosímilmente conservados por una memoria antediluviana, fueron saliendo a relucir las mezquindades acumuladas durante diez años de vida en común. A Leandro le habría gustado defenderse con la verdad, pero, en esas circunstancias, el nombre de Ada Nogueira, “la devoradora de hombres”, no habría hecho más que empeorar las cosas. Se dejó aplastar como un insecto, aunque no pudo evitar desparramar una cierta cantidad de veneno.
A lo largo de la semana siguiente hubo que recomponer los añicos de ese domingo con ramos de rosas e invitaciones a cenar. A pesar de sus esfuerzos, Leandro no conseguía dejar de pensar en las orquídeas que empezaban a secarse, en las algas que ahogaban los nenúfares, en las macetas necesitadas de abono. Por la noche, el perfume del otro jardín era como una llamada de auxilio que se infiltraba en sus sueños y los llenaba de sed y de pululaciones de parásitos.
El jueves invitaron a su jefe a cenar. La velada fue más tranquila que el año anterior, cuando se produjo la última tentativa de suicidio del señor Nogueira. No obstante, Leandro, acosado por los efluvios de la madreselva y del estramonio, estuvo distraído e impreciso. Antes de dormirse, su mujer le reprochó con acrimonia su falta de ambición.
No tardaron en aparecer las primeras cochinillas entre las hojas del rosal. El descubrimiento le convenció de que, a partir de entonces, el destino de los dos jardines era inseparable. El mercado inmobiliario atravesaba una profunda crisis, y, casi con total seguridad, la casa no sería vendida antes de mucho tiempo. El delicado microcosmos que había creado con años de esfuerzo no podría sobrevivir eternamente a las puertas de un nidero de plagas.
En la oficina le acordaron sin dificultad una reorganización provisional de sus horarios, y un par de días libres. Como cada mañana, llevó a la niña al colegio. Luego, en vez de conducir hasta el trabajo, dio media vuelta y regresó a la casa y al jardín de Ada. Todavía no era demasiado tarde. Trabajó con ansia, como en una especie de trance: regó, podó, abonó, oxigenó el agua, tendió trampas de cerveza a los caracoles y las babosas. Esta vez, al concluir su misión, no se olvidó de seguir las instrucciones de su mujer y de comprar pan para la cena.
Leandro consiguió alcanzar un equilibrio satisfactorio. A cambio de una sustancial reducción en la pausa del almuerzo, obtuvo el derecho a salir de la oficina unas horas antes dos días a la semana. Ese tiempo robado bastaba para mantener el jardín de Ada y preparar la próxima primavera. Solo y a resguardo, Leandro prescindió de Sullivan y de Dumont y se entregó a los más audaces experimentos. Plantó un ejemplar de boca de tigre junto a otro de cabellos de venus; mezcló las semillas de dos plantas afrodisiacas como el abrótano y la damiana; modificó atrevidamente la perspectiva con una licuala gigante. En vez de extirpar directamente la deslucida mata de amaranto, injertó en su base una tilansia, curioso por asistir a la agonía de una planta parasitada. jardín de Ada y preparar la próxima primavera. Solo y a resguardo, Leandro prescindió de Sullivan y de Dumont y se entregó a los más audaces experimentos. Plantó un ejemplar de boca de tigre junto a otro de cabellos de venus; mezcló las semillas de dos plantas afrodisiacas como el abrótano y la damiana; modificó atrevidamente la perspectiva con una licuala gigante. En vez de extirpar directamente la deslucida mata de amaranto, injertó en su base una tilansia, curioso por asistir a la agonía de una planta parasitada.
Nadie iba a pedirle cuentas. Nadie, ni la familia ni las visitas, iba a asociarle con lo que podría no ser más que un capricho de la Naturaleza. Él era su único juez y espectador. Podía combinar el naranja con el rosa, plantar denso sin calcular las épocas de floración, olvidarse de la salinidad y del PH del suelo. Febril y sudoroso, disfrutaba salvajemente de esos instantes de libertad. En ocasiones, sus sentidos, aturdidos por los aromas y el esfuerzo, materializaban a Ada tras las ramas del sauce tortuoso. Se acercaba a ella, ayudaba al vestido blanco a caer, la poseía entre las hojas de cardamomo. Después de esas sesiones, no le importaba volver a la desvaída simetría de su propio jardín y a las exigencias de la vida matrimonial.
Se intuía la primavera y, con ella, crecía la impaciencia de Leandro por admirar el resultado de su obra secreta. Una mañana de domingo observaba las primeras yemas a través del seto, cuando su mujer le anunció que quería hablarle.
—Lo sé todo —le anunció, sin aviso.
—¿El qué? —preguntó Leandro.
Ella sonrió. La subestimaba mucho si creía que no iba a fijarse en el barro en los zapatos, las duchas antes de que ella llegara, el olor a perfume en las camisetas sucias. Eso sin contar, claro, con sus poco discretas maniobras en la oficina, y su cambio general de comportamiento. No obstante, añadió con una voz desconcertantemente tranquila, no le guardaba rencor. Hacía tiempo que las cosas no funcionaban. Ella también había decidido vivir su vida. Se llamaba José María, era abogado, y se encargaría de que el divorcio se desarrollase de la forma más satisfactoria para los dos.
Leandro la escuchó atónito, sin entender del todo. Cuando intentó explicarle lo del jardín de Ada, sólo se topó con una incredulidad burlona:
—Supongo que tenías que buscarle sustituta a esa putilla— le espetó su mujer.
La bofetada no fue fuerte en absoluto, pero desencadenó un violento ataque de histeria. Hubo aullidos, arañazos, porcelanas rotas. La niña se puso a llorar. Los perros ladraron hasta volverse afónicos. La vecina de enfrente tuvo que llamar a la puerta. Al concluir esa jornada infernal, Leandro comprendió que la decisión de su mujer era irreversible.
Sin el menor asomo de duda, llamó a la agencia inmobiliaria. Contentos de encontrar un comprador en esos tiempos difíciles, le dieron todas las facilidades. Desde las ventanas de las habitaciones polvorientas era fácil vigilar las idas y venidas del usurpador e insultarle a voz en grito. Leandro también invitaba a fulanas que encontraba en la calle y que hacía pasearse en bragas por el jardín, saboreando los celos de su mujer. Cuando coincidió en la calle con el abogado, no hizo ningún esfuerzo por contenerse. El barrio entero tuvo que venir a separarlos, sangrantes y enrabietados como matones de arrabal.
Una tarde de abril, a la vuelta del trabajo, vio que todas las persianas de su antigua casa estaban cerradas. Ningún amigo, ningún vecino quiso informarle sobre el paradero de su familia. Leandro compró una botella de whisky en la gasolinera y se la acabó solo, tirado en el suelo del salón vacío.
Amaneció a mediodía, después de un sueño angustioso, abandonado en el charco de un rayo primaveral. Tambaleante, se dirigió hacia la puerta. Al abrirla, la pesadilla se alzaba ante él: un delirante amasijo de colores y perfumes pringosos, una locura de monstruosidades vegetales que se asfixiaban unas a otras bajo el crepitar de los insectos.
Leandro avanzó como pudo entre ese caótico laberinto de savia. Al llegar junto al estanque se fijó en una abeja que libaba la planta desconocida de Ada. De pronto, el animal resbaló y cayó dentro del alto cucurucho. Leandro se agachó y contempló cómo, apresado en el néctar viscoso, la abeja se arrojaba una y otra vez contra unas manchas claras que debía de tomar por una posible salida. Leandro comprendió que esos mismos movimientos de huida segregaban los líquidos encargados de su digestión. Horrorizado, apartó la mirada y la dirigió hacia el seto, detrás del cual el césped comenzaba a secarse y el frágil rosal virginiano a ser devorado por la cochinilla.

|
