|
Es bien sabido que se extraña lo que no se tiene, así extrañé yo la
luz, el aire, mi pueblo de calles empedradas, el olor a pan que se
difumina en el ambiente por las tardes y que lo hace a uno
desencaminarse hasta el inicio del pueblo donde está la panadería,
añoré todo lo que pude recordar en esos momentos de oscuridad, y decir
momentos es decir poco, la oscuridad nos cubrió, nos machacó a todos,
en cuanto la luz se fue quedamos callados, fuimos ciegos en esas
circunstancias y quisimos también ser mudos, cada uno de nosotros se
sumió en la propia negrura que era la misma de todos, pero también
personal, vaya que me estoy haciendo un lío pero al menos yo me
entiendo, entiendo el vacío, la cegazón, el silencio, y los recuerdos,
por dentro uno trae su propia noche cargando y eso nadie lo duda.

Nos cubrió la maldita oscuridad y con ella se nos tapó el
entendimiento, ignorantes de lo que ocurría afuera, de tanto en tanto
se sentía que andábamos, pero llegó un instante en que no pasaba nada,
quietud total, hermetismo, silencio, tinieblas, nuestros humores
mezclándose, volviendo aquel amontonadero insoportable. Ninguno de
nosotros previno gran cosa para una ocasión como aquélla, ni agua ni
comida, ni siquiera un pan, nada. Allí estábamos apretujados aguardando
sólo Dios sabe qué cosa, ahora que lo pienso, sí sé lo que esperábamos
pero entonces nadie supuso nada.
Hasta acá, donde estoy sembrado, no llega el viento, hay todavía más
tiniebla, pero sin silencio, los climas se entremezclan, a veces frío,
otras calor, otras nada, de tanto en tanto se oyen pasos arriba, gente
que camina, que habla y llora inútilmente a este montón de raíces que
somos, no llegan los olores, la tierra es nuestro perfume, nuestro
alimento y nuestros huesos el alimento de la tierra.
Nadie te manda, vas porque quieres, Augusto, acá tortillas y
frijoles no nos han de faltar. Decía mi madre, e insistía con lo mismo
cada vez que le mencionaba que me quería ir al otro lado. Me voy pa’l
Norte, le dije de plano uno de esos días en que el calor me asfixiaba.
La verdad es que también buscaba algo más de dinero, no sé si la
ambición sea mala, pero confieso que siempre fui ambicioso, no quería
vivir para siempre enterrado en este pueblo; porque yo soy de San Pedro
Ocumicho, un pueblo que está en el corazón de la Meseta Purépecha,
tierra adentro de la Cañada de los Once Pueblos, un pequeño valle que
corre de este a oeste en el borde de la Meseta en el occidente de
México. Si alguien busca mi pueblo lo puede encontrar atravesando,
desde la carretera principal se ve una hilera de pueblos en las
orillas: Urén, Tanaquillo, Acachuén, Santo Tomás, Zopoco, Huáncito,
Ichán, Tacuro, San Juan Carapan y Chilchota; nombres que parecen
trabalenguas pero que significan mucho, Chilchota significa “lugar de
sementeras” porque allí se elaboran los adobes para las casas y así
podría seguir de largo porque cada pueblo tiene su historia pero no
viene al caso. Lo cierto es que todos son pueblos de origen remoto,
indios puros éramos, antiguos éramos. Desde siempre viví acá en
Ocumicho, lo mismo mis padres y mis abuelos y los abuelos de mis
abuelos y hasta no sé cuántas generaciones, ninguno de ellos salió
nunca de acá y si no hubiera sido por Efraín Janakua yo tampoco hubiera
salido.
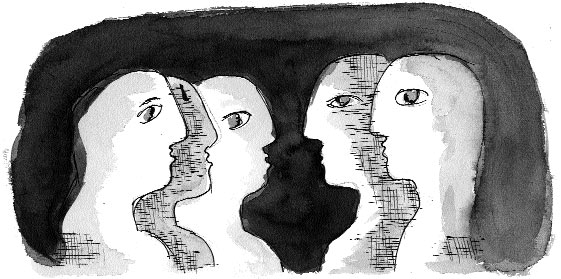
No estoy culpando a nadie, pero Efraín me habló tanto del Norte y de
sus cosas buenas, sobre todo trabajo, porque nosotros no queríamos ir
de paseo; claro que habrá quienes vayan con esos planes en mente, pero
no era nuestro caso. En la esperanza de viajar al Norte buscábamos algo
que no hay en nuestro pueblo: la oportunidad. Recuerdo que un día no vi
más a Efraín, en aquel entonces su madre me dijo que había viajado al
Norte, no entendí muy bien, pero al año siguiente apareció Efraín muy
cambiado y con el cabello hasta los hombros, usaba botas vaqueras, y un
sombrero de paño negro ladeado, en cuanto me vio vino a presumir: ahora
vivo en el merito daun taun de Los Ángeles, California, dijo, y comenzó
a contarme que trabajaba en un car uach, una lavandería de autos, lo
cual me pareció bastante curioso porque no podía imaginarme una
lavadora de ese tamaño; también me contó que antes había trabajado
pizcando en las plantaciones de jitomate, pepino, melón, sandía y
repollos. Si todo eso lo podemos sembrar acá pero qué le vamos a hacer.
Se quejaba y escupía al piso.
Efraín iba y volvía del Norte una vez por año y cada vez traía
novedades, ’ora revistas en inglés, ’ora ropa americana, comida
enlatada, aparatos electrónicos, una vez llegó con una televisión
enorme, como para que la viera todo el pueblo. Otra vez envió con un
amigo una grabadora gigante; Camila, su mujer, ponía el aparato a todo
volumen para que el pueblo se enterara que había música en su casa, al
principio ni sabía encenderlo, creo que hasta miedo le tenía, no quería
tocar ni un botón, y me mandó llamar para que le enseñara a poner los
discos; yo tampoco sabía muy bien pero probando se aprende y me agarré
picando cuanto botoncito fosforescente tenía el artefacto hasta que
supe para qué servía cada uno y la cuadra se llenó con música de
corridos.
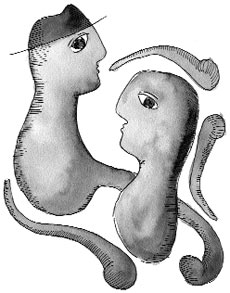 Es lo que más extraño: la música, aquí adentro no existe ni existirá
jamás, pero puede uno pensar con más calma, no hay prisas, ni
agitación, ni necesidad, los sones y las pirekuas a veces me resuenan
profundo y no queda más que suspirar y recordar lo que alguna vez
escuché y hoy no es más que una mancha que cada día punza más dentro de
la cabeza. ¿Llegará el momento en que la imaginación se apacigüe, el
día en que no recuerde nada? ¿Habrá algún momento en que se detenga
este bullicio que me cala por dentro? ¿Volveré a sentirme en paz alguna
vez? ¿Vendrá el olvido a tranquilizarme? Ni yo mismo puedo saberlo, lo
cierto es que, digan lo que digan, la memoria es lo único que funciona
para siempre. Es lo que más extraño: la música, aquí adentro no existe ni existirá
jamás, pero puede uno pensar con más calma, no hay prisas, ni
agitación, ni necesidad, los sones y las pirekuas a veces me resuenan
profundo y no queda más que suspirar y recordar lo que alguna vez
escuché y hoy no es más que una mancha que cada día punza más dentro de
la cabeza. ¿Llegará el momento en que la imaginación se apacigüe, el
día en que no recuerde nada? ¿Habrá algún momento en que se detenga
este bullicio que me cala por dentro? ¿Volveré a sentirme en paz alguna
vez? ¿Vendrá el olvido a tranquilizarme? Ni yo mismo puedo saberlo, lo
cierto es que, digan lo que digan, la memoria es lo único que funciona
para siempre.
Qué lejano me parece ahora mi pueblo, Ocumicho quiere decir “lugar
de topos o tuzas”, animales relacionados con el mundo subterráneo, con
el infierno, como decía mi padre. Los recuerdos de mi infancia son
vívidos aún, de chico me perdía jugando allá por el malpáis, una zona
donde no crece nada, donde las víboras tienen alas, donde corre el
corcobí, y canta el tucuru, pájaro de mal agüero, donde se esconde el
diablo para asustar a la gente. Mi pueblo es famoso por los juguetes de
barro, alcancías y animales, y ahora lo es por los diablos de barro y
las figuras fantásticas que trabajan casi todos en el pueblo desde que
un tal Marcelino Vicente, comenzara a fabricarlas hace ya muchos años.
Si alguien va a mi pueblo es común ver a las mujeres agazapadas
amasando una arcilla pardusca que combina perfectamente con el color
canela de sus pieles. Mi pueblo es mentado en todo el país y muchos
lugares del mundo, allá van los gringos y franceses a pedir encargos de
diablos y figuras para llevarlos a exponer sólo Dios sabe dónde;
recuerdo que cuando fue el aniversario de la Revolución Francesa se
hicieron muchísimas figuras de barro que se expusieron en algún lugar
que no puedo imaginar aunque me lo describan; fueron elegidas las
mejores artesanas, mi madre fue una de ellas. Y fue viendo a los
extranjeros ir y venir, entrar y salir de mi pueblo, que me dieron
ganas de ver qué había más allá de estos cerros pelones, donde cuentan
los viejos, alguna vez hubo un bosque tupido, del cual no queda ni el
recuerdo. Eso, y las frecuentes invitaciones de Efraín, además de un
poquito de envidia por las cosas bonitas que traía del Norte, me
convencieron de vender la parcela que me había heredado mi padre y liar
mis bártulos para aventurarme a los Estados Unidos.
 Primero vamos a llegar a San Ysidro, y ya que estemos ahí lo tomamos
con calma y en autobús no trasladamos a San Diego y de ahí a Los
Ángeles, pero el caso es entrar, de la manera que sea, pagando un
coyote o un pollero, atravesando el desierto, caminando o corriendo,
como sea, pero cruzar la línea la maldita raya que marcaron los
gringos. Eso decía Efraín, ésos eran nuestros planes, yo confiaba en
él. Me aseguró que conocía el camino, que sería fácil, me entusiasmó
con el recuento de unos dólares que todavía no ganábamos y ya estaba
gastando. Y es que por pocos que sean, los dólares son buenos cuando la
necesidad es tanta como creí que era la mía. A decir verdad no sé si
sería necesidad, ahora, desde acá donde estoy pudriéndome, tal vez le
llamaría avaricia, pero incluso ahora no estoy seguro de darle el
nombre correcto. Lo que sí es seguro es que todos queremos llegar al
Norte para escapar de nosotros mismos.
Primero vamos a llegar a San Ysidro, y ya que estemos ahí lo tomamos
con calma y en autobús no trasladamos a San Diego y de ahí a Los
Ángeles, pero el caso es entrar, de la manera que sea, pagando un
coyote o un pollero, atravesando el desierto, caminando o corriendo,
como sea, pero cruzar la línea la maldita raya que marcaron los
gringos. Eso decía Efraín, ésos eran nuestros planes, yo confiaba en
él. Me aseguró que conocía el camino, que sería fácil, me entusiasmó
con el recuento de unos dólares que todavía no ganábamos y ya estaba
gastando. Y es que por pocos que sean, los dólares son buenos cuando la
necesidad es tanta como creí que era la mía. A decir verdad no sé si
sería necesidad, ahora, desde acá donde estoy pudriéndome, tal vez le
llamaría avaricia, pero incluso ahora no estoy seguro de darle el
nombre correcto. Lo que sí es seguro es que todos queremos llegar al
Norte para escapar de nosotros mismos.
Me lancé a la aventura con los ojos y los oídos cerrados, cuando
Efraín vio la maleta que me había ayudado a hacer mi madre se revolcó
de risa. Según él, mientras menos cosas se lleven mejor. Hay que andar
ligeros, dijo, y me obligó a desempacar todo de nuevo, sólo dejamos
tres cambios de ropa. Allá comprarás muchas cosas: botas texanas,
camisas vaqueras y pantalones de dril azules, de los caros, yo le traje
a mi mujer una chamarra tan gruesa que no hay frío que se cuele, decía
y se llenaba la boca describiendo colores y texturas y modelos que me
parecían irreales y sacados de la imaginación más descabellada.
¿Dónde andaría ahorita si no se me hubiera desamarrado esa misma
imaginación? ¿Qué haría? ¿Cuál sería mi vida allá afuera con el sol
pegándome en pleno rostro? Debe ser agosto, cuando llueve y cortan el
maíz, lo sé porque a veces se cuela un poco de humedad y porque escucho
la lluvia tirar sus gotitas pertinentes una tras otra, chip, chip,
chip. ¡Ah, qué caray, si no le hubiera hecho caso a Efraín! No, no,
pero la verdad es que él no tuvo la culpa. La responsabilidad fue del
otro viejo que llegó al pueblo después y nos fastidió a todos.
Era un domingo de diciembre y las mujeres se habían ido a misa de
doce, allá pasaban moviendo ondulantes sus enaguas almidonadas como un
desfile de espuma caminando calle abajo, de reojo miré a Martha que me
sonrió coqueta, le dije a Efraín, que se encontraba de vacaciones en el
pueblo como cada fin de año, que pensaba hablar con su padre para
casarme con ella, me aconsejó esperar a volver del Norte. Además,
agregó, allá vas a conocer mujeres diferentes. Hasta ese momento
siempre había pensado que todas las mujeres eran iguales, pero Efraín
parecía saber lo que decía, le dije que las mujeres son siempre mujeres
en cualquier parte del mundo. No respondió, únicamente se dirigió
misterioso hacia el ropero, de su pecho colgaban dos llaves, una
mediana y otra más pequeña, tomó la mayor y abrió una de las puertas,
sacó una maleta y con la llave más pequeña abrió la maleta de la que
extrajo unas revistas con fotos de mujeres desnudas, mujeres teniendo
relaciones, mujeres haciendo de todo lo que un hombre pueda imaginarse,
mujeres liadísimas que en nada se parecían a Martha. De éstas hay gran
cantidad allá al otro lado, explicó Efraín, la cosa está en merecerlas
porque cobran carísimo. La idea de que alguna de esas mujeres tan
bellas fuera prostituta no me cabía en la cabeza; las putas que yo
conocía eran viejas, gordas y espantosas, en el pueblo una mujer bella
no tenía necesidad de volverse prostituta, ésa era una profesión
reservada para los esperpentos. En ésas estábamos cuando tocó a la
puerta un hombre, no era el típico gringo, éste vestía con camisa
blanca, pantalón y saco gris, al principio pensamos que sería algún
político —de ésos que de tanto en tanto aparecen y prometen poner el
agua entubada para todo el pueblo y que luego de juntar un montón de
nombres y firmas, y huellas de los que no saben escribir, se
desaparecen—, el hombre preguntó dónde quedaba la plaza del pueblo, y
cuando le dijimos, nos pidió que juntáramos a la mayor cantidad de
hombres en el mismo sitio porque tenía un asunto muy importante que
comunicarnos. Ya cuando tuvo a casi todos los hombres del pueblo
reunidos en torno a él, con la ayuda de un altavoz que le prestó el
Jefe de Tenencia, explicó, en un español perfectamente pronunciado, que
su nombre era Artur Robis, o algo así y nos pidió que le dijéramos
simplemente míster Robis, añadió que trabajaba para una empresa gringa
llamada American Vegetables and Fruit Incorporation y venía con la
finalidad de contratar a un grupo numeroso de trabajadores que
quisieran viajar para la pizca de la fresa en el Valle de Texas, que su
compañía arreglaba el traslado, y la pasada para el otro lado, ofrecía
casa y comida y pagaba veinte dólares la hora, pero eso sí advirtió,
trabajarán de siete de la mañana a siete de la tarde de lunes a
domingo. La ambición asomó a nuestros ojos, los pocos que pudieron
hacer cuentas explicaron que era un dineral lo que el hombre ofrecía.
¿Y a cambio de qué? preguntó Eusebio, un hombre tímido que jamás
levantaba la voz, por eso nos pareció interesante su pregunta y
guardamos silencio para escuchar la respuesta del recién llegado. El
hombre se quitó el sombrero y le sacudió el polvo mientras respondía,
sólo tendrán que pagar los derechos por entrar a un país extranjero, la
visa de migrantes, y un pequeño impuesto lo cual asciende a unos tres
mil pesos mexicanos, pero eso les da derecho a entrar al país, a
trabajar, y lo más importante es que la compañía paga la comida durante
los tres días que dure el viaje desde Ocumicho hasta Texas, finalizó el
forastero con aire triunfal. Él sabía que pocos podrían rehusarse a
semejante negocio. Invertir tres mil pesos para ganar doscientos
cuarenta dólares diarios, eso no se piensa, se hace, dijo Efraín, y de
inmediato se apuntó para encabezar la lista del hombre y le entregó sus
tres mil pesos, el resto de nosotros teníamos que pensarlo, consultarlo
y otros hasta conseguir el dinero. El hombre acordó volver en tres días
con el autobús que nos transportaría hasta Texas.
 Yo estaba indeciso, ¿qué pasaría con los planes de viajar a Los
Ángeles que habíamos hecho Efraín y yo? Éste me recomendó que el asunto
no había ni que pensarlo, era un dineral y poco el riesgo. Mejor ni
pienses y lánzate, añadió sonriente, es tu oportunidad, para qué vas a
pensar y a pedir opinión de terceros. Nadie más que tu sabe lo que
necesitas. Aquello era verdad y sin embargo allá fui a comentárselo a
mi madre quien no hizo más que intentar disuadirme de una decisión que
ya estaba tomada. En el pueblo durante los siguientes días no se habló
de otra cosa que no fuera la extraña visita del hombre y el negocio
redondo que traía entre manos. Algunos vendieron la cosecha y guardaron
íntegro su pago para cuando llegara el hombre, y así cada uno de los
que conocía había malbaratado algo suyo con tal de tener a mano los
tres mil pesos que el hombre pedía. Excepto Eusebio, a él su mujer no
lo dejó, lo amenazó con irse de la casa, con no dejarlo entrar, con
divorciarse, con no permitirle ver a sus dos hijos, logró acobardarlo,
lo que no habían podido ni siquiera la varicela y el dengue que lo
tuvieron en cama más de un mes. Fue el único que se quedó viendo desde
su ventana cómo el autobús partía llevándose a casi todos los hombres
del pueblo y dejando tras de sí la estela de polvo y basura que íbamos
arrojando desde las ventanillas. Eusebio quedó furioso con su esposa,
supongo que ahora, después de saber lo que nos ocurrió, estará más
tranquilo, pero, mientras, estoy seguro que el rostro se le descompone
cada vez que haga cuentas y note la necesidad en las caras de sus hijos.
Yo estaba indeciso, ¿qué pasaría con los planes de viajar a Los
Ángeles que habíamos hecho Efraín y yo? Éste me recomendó que el asunto
no había ni que pensarlo, era un dineral y poco el riesgo. Mejor ni
pienses y lánzate, añadió sonriente, es tu oportunidad, para qué vas a
pensar y a pedir opinión de terceros. Nadie más que tu sabe lo que
necesitas. Aquello era verdad y sin embargo allá fui a comentárselo a
mi madre quien no hizo más que intentar disuadirme de una decisión que
ya estaba tomada. En el pueblo durante los siguientes días no se habló
de otra cosa que no fuera la extraña visita del hombre y el negocio
redondo que traía entre manos. Algunos vendieron la cosecha y guardaron
íntegro su pago para cuando llegara el hombre, y así cada uno de los
que conocía había malbaratado algo suyo con tal de tener a mano los
tres mil pesos que el hombre pedía. Excepto Eusebio, a él su mujer no
lo dejó, lo amenazó con irse de la casa, con no dejarlo entrar, con
divorciarse, con no permitirle ver a sus dos hijos, logró acobardarlo,
lo que no habían podido ni siquiera la varicela y el dengue que lo
tuvieron en cama más de un mes. Fue el único que se quedó viendo desde
su ventana cómo el autobús partía llevándose a casi todos los hombres
del pueblo y dejando tras de sí la estela de polvo y basura que íbamos
arrojando desde las ventanillas. Eusebio quedó furioso con su esposa,
supongo que ahora, después de saber lo que nos ocurrió, estará más
tranquilo, pero, mientras, estoy seguro que el rostro se le descompone
cada vez que haga cuentas y note la necesidad en las caras de sus hijos.
Nosotros llegamos hasta la próxima ciudad de Zamora, allí comimos
muy bien y cambiamos a otro autobús más nuevo y más cómodo, viajamos
por dos días con sus dos noches hasta que nos avisaron que habíamos
llegado a Chihuahua, jamás había visto lugar tan desolado, y tierra tan
árida, la arena se colaba marcando infinidad de huellas y lastimando
nuestros pies agrietados, el sol penetraba entre las arrugas de la piel
hasta quemar los más escondidos pensamientos. Hay que caminar un poco
más, dijo el guía, adelante está el vehículo que los llevará a la
frontera, esto es para no levantar sospechas. Miré a Efraín como
preguntándole y él me hizo la seña de que me calmara, que aquellos
hombres sabían del asunto; para este momento, el hombre que nos
contrató, míster Robis, había desaparecido, en cuanto bajamos del
autobús se montó en su auto y se fue dizque para adelantarse y preparar
nuestra llegada allá en Texas, nos aseguró que allá nos veríamos todos
y nos encargó con dos hombres que serían nuestros guías por el
desierto, algo más les dijo en inglés, algo que no entendió nadie, ni
siquiera Efraín, que a veces captaba el significado de algunas
palabras. Éramos un grupo de cincuenta hombres, más los dos guías, un
tropel de pies semidescalzos pisando la arena y las rocas del desierto.
No sé cuánto tiempo caminamos, pero nos pareció demasiado, cuando
estábamos a punto de perder el sentido apareció una sombra a lo lejos y
todos nos abalanzamos ante ella. El vehículo en cuestión era una
vetusta pipa de ésas que transportan aceite o gasolina. Métanse
pa’dentro, ordenó uno de los hombres, y a punto estuvo de hacerse una
revolución porque nadie quería ir adentro, uno de los hombres trató de
calmarnos diciendo que era la manera más económica y fácil de pasar,
que una visa costaba algo así como quinientos dólares, que sería sólo
una hora de camino porque la frontera con Estados Unidos estaba ya muy
cerca y que harían paradas escalonadas para salir a descansar y tomar
aire. Habíamos llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás,
Efraín nos habló a todos: Será sólo una hora de camino. Es esto o
regresar, ¿qué eligen? Aquellas palabras nos aplacaron, nadie quería
volver, además porque tendría que hacerlo bajo su propio riesgo y gasto.
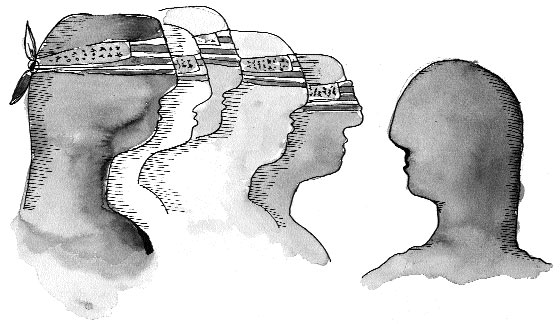
Allá fuimos cincuenta hombres encerrados en una pipa, que a veces
parecía andar y otras detenerse; se nos recomendó que por nuestro bien
no habláramos ni hiciéramos ruido o seríamos descubiertos por la Migra
y deportados o, peor aún, encarcelados; sellaron la tapa superior y se
hizo el silencio y la oscuridad, no sé dónde se acomodaron los otros,
yo me agazapé a un lado de Efraín quien se echó al piso del tanque y se
hizo el dormido, los demás dejamos que la oscuridad y el silencio
hicieran de las suyas en nuestra cabeza, cada cual sumido en su mundo,
cada cual con sus recuerdos, cada uno con sus carencias y necesidades,
con su terca necedad de avanzar y llegar pese a todo.
Después de la llegada de míster Robis al pueblo no había tenido
tiempo de pensar en demasiadas cosas, todo sucedió muy rápido, el
dinero ya lo tenía para el viaje a Los Ángeles así que no tuve que
batallar mucho por ese lado, pero sí alcancé a despedirme de Martha.
Regresaré, en cuanto pueda. Te escribiré cuando llegue; si puedo te
llamaré por teléfono a la caseta del pueblo, estate pendiente. No sé
cuántas cosas más le dije, ni cuántas otras le prometí, y Martha
asintiendo sumisa, cubriendo la cara con su rebozo no pudo evitar que
viera las lágrimas que se agolpaban, le enrojecían los ojos y le
impedían hablar, incluso hoy me pregunto por qué no le hablé desde
antes y me casé con ella. Hoy toda idea demolida en mi cabeza, vueltos
polvo los ánimos. Convertido este lugar en mi prisión sólo me queda
conformarme con lo hecho hasta ahora, que es bien poco, y aunque
parezca raro no hay remordimientos, quizá un poco de nostalgia asome
cuando recuerdo que no veré nunca más mi pueblo porque me han condenado
a permanecer prisionero en este suelo extraño.
De repente, no sé explicar cómo, la marcha se interrumpió, nos
detuvimos de golpe y algo se oyó afuera, una discusión violenta en
lengua extraña, palabras dichas a los gritos, unos cuantos disparos, o
al menos eso creímos escuchar, y luego nada. Supusimos que aquello
arrancaría de un momento a otro, pero no fue así. Instintivamente nos
apiñamos como para protegernos de lo invisible, y lo invisible, al
menos para nosotros, estaba afuera en plena luz del mediodía, en el
desierto de algún lugar del Norte. Tratamos de guardar silencio, de no
respirar siquiera, así pasamos un largo rato en el que el tiempo
parecía no transcurrir, luego de varias horas en las que el silencio
era total, comenzamos a golpear las paredes de la gigantesca cisterna
en la que estábamos encerrados, no se oía ruido alguno e ignoramos si
podíamos ser oídos desde afuera. Estábamos encerrados en aquel tanque,
inmóviles, no escuchábamos ni el zumbido de una mosca, entonces
comenzamos a oler algo parecido a un gas picante que hería los
sentidos. El oxígeno se acababa y el poco aire del interior se volvía
enrarecido dificultando el resuello. Los ojos ardían, llorábamos
inconsolables como las criaturas extraviadas que éramos y aún en la
desgracia tuvimos tiempo de culparnos los unos a los otros. ¡Efraín!
Grité con fuerza y nadie respondió, sospeché que seguiría agazapado en
la orilla de aquel depósito maloliente donde lo vi acomodarse por
última vez.
 Al principio gritamos todos juntos, después, uno a uno fuimos
guardando silencio, yo no grité, me sobrevinieron los recuerdos:
Martha, mi madre, mi tierra perdida, el malpáis donde jugaba de niño y
el malpáis donde vine a morir; los documentos que nos prometieron a
nuestra llegada y que nos volverían residentes legales, incluso
aparecieron las imágenes de Eusebio odiando a su mujer por no haberle
permitido venir a morir en colectividad con sus paisanos. Me queda la
idea de que, a veces, las mujeres saben e intuyen mucho más que
nosotros, ¿qué motivo impulsó a la mujer de Eusebio para negarse a
dejarlo venir, y cómo podría ella sospechar siquiera que algo estaría
por ocurrirnos?, ¿y las advertencias de mi madre, de dónde les viene a
las mujeres ese sexto sentido que desoímos la mayoría de las veces?
Esto y más pensaba, hasta que se me agotó el aire y quedé como los
otros, tieso y mudo; imaginando la cara de mi vieja cuando le dieran la
noticia de mi muerte.
Al principio gritamos todos juntos, después, uno a uno fuimos
guardando silencio, yo no grité, me sobrevinieron los recuerdos:
Martha, mi madre, mi tierra perdida, el malpáis donde jugaba de niño y
el malpáis donde vine a morir; los documentos que nos prometieron a
nuestra llegada y que nos volverían residentes legales, incluso
aparecieron las imágenes de Eusebio odiando a su mujer por no haberle
permitido venir a morir en colectividad con sus paisanos. Me queda la
idea de que, a veces, las mujeres saben e intuyen mucho más que
nosotros, ¿qué motivo impulsó a la mujer de Eusebio para negarse a
dejarlo venir, y cómo podría ella sospechar siquiera que algo estaría
por ocurrirnos?, ¿y las advertencias de mi madre, de dónde les viene a
las mujeres ese sexto sentido que desoímos la mayoría de las veces?
Esto y más pensaba, hasta que se me agotó el aire y quedé como los
otros, tieso y mudo; imaginando la cara de mi vieja cuando le dieran la
noticia de mi muerte.
Ahora que lo pienso bien, sé que mi deseo de salir de Ocumicho se
cumplió cabalmente aunque, curiosamente, nunca supe si llegamos o no al
Norte, si alcancé siquiera a morir en la tierra que no alcanzaron a ver
mis ojos, si me cubrió el aire que no alcancé a respirar, el suelo que
no alcancé a pisar. Ignoro por dónde diablos Efraín se hizo el listo y
encontró el agujero en aquel gigantesco aljibe —no sé si la suerte
exista pero, si la hay, me consta que siempre estuvo a favor de
Efraín—. No le guardo rencor, lo que me da rabia es pensar que desde
allí, desde aquel mísero hoyo en la chatarra de la pipa, aspiró la vida
que nos pertenecía a todos.
|



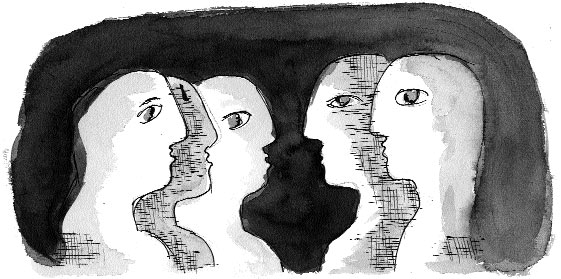
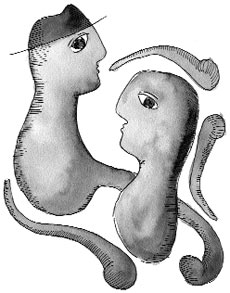 Es lo que más extraño: la música, aquí adentro no existe ni existirá
jamás, pero puede uno pensar con más calma, no hay prisas, ni
agitación, ni necesidad, los sones y las pirekuas a veces me resuenan
profundo y no queda más que suspirar y recordar lo que alguna vez
escuché y hoy no es más que una mancha que cada día punza más dentro de
la cabeza. ¿Llegará el momento en que la imaginación se apacigüe, el
día en que no recuerde nada? ¿Habrá algún momento en que se detenga
este bullicio que me cala por dentro? ¿Volveré a sentirme en paz alguna
vez? ¿Vendrá el olvido a tranquilizarme? Ni yo mismo puedo saberlo, lo
cierto es que, digan lo que digan, la memoria es lo único que funciona
para siempre.
Es lo que más extraño: la música, aquí adentro no existe ni existirá
jamás, pero puede uno pensar con más calma, no hay prisas, ni
agitación, ni necesidad, los sones y las pirekuas a veces me resuenan
profundo y no queda más que suspirar y recordar lo que alguna vez
escuché y hoy no es más que una mancha que cada día punza más dentro de
la cabeza. ¿Llegará el momento en que la imaginación se apacigüe, el
día en que no recuerde nada? ¿Habrá algún momento en que se detenga
este bullicio que me cala por dentro? ¿Volveré a sentirme en paz alguna
vez? ¿Vendrá el olvido a tranquilizarme? Ni yo mismo puedo saberlo, lo
cierto es que, digan lo que digan, la memoria es lo único que funciona
para siempre. Primero vamos a llegar a San Ysidro, y ya que estemos ahí lo tomamos
con calma y en autobús no trasladamos a San Diego y de ahí a Los
Ángeles, pero el caso es entrar, de la manera que sea, pagando un
coyote o un pollero, atravesando el desierto, caminando o corriendo,
como sea, pero cruzar la línea la maldita raya que marcaron los
gringos. Eso decía Efraín, ésos eran nuestros planes, yo confiaba en
él. Me aseguró que conocía el camino, que sería fácil, me entusiasmó
con el recuento de unos dólares que todavía no ganábamos y ya estaba
gastando. Y es que por pocos que sean, los dólares son buenos cuando la
necesidad es tanta como creí que era la mía. A decir verdad no sé si
sería necesidad, ahora, desde acá donde estoy pudriéndome, tal vez le
llamaría avaricia, pero incluso ahora no estoy seguro de darle el
nombre correcto. Lo que sí es seguro es que todos queremos llegar al
Norte para escapar de nosotros mismos.
Primero vamos a llegar a San Ysidro, y ya que estemos ahí lo tomamos
con calma y en autobús no trasladamos a San Diego y de ahí a Los
Ángeles, pero el caso es entrar, de la manera que sea, pagando un
coyote o un pollero, atravesando el desierto, caminando o corriendo,
como sea, pero cruzar la línea la maldita raya que marcaron los
gringos. Eso decía Efraín, ésos eran nuestros planes, yo confiaba en
él. Me aseguró que conocía el camino, que sería fácil, me entusiasmó
con el recuento de unos dólares que todavía no ganábamos y ya estaba
gastando. Y es que por pocos que sean, los dólares son buenos cuando la
necesidad es tanta como creí que era la mía. A decir verdad no sé si
sería necesidad, ahora, desde acá donde estoy pudriéndome, tal vez le
llamaría avaricia, pero incluso ahora no estoy seguro de darle el
nombre correcto. Lo que sí es seguro es que todos queremos llegar al
Norte para escapar de nosotros mismos. Yo estaba indeciso, ¿qué pasaría con los planes de viajar a Los
Ángeles que habíamos hecho Efraín y yo? Éste me recomendó que el asunto
no había ni que pensarlo, era un dineral y poco el riesgo. Mejor ni
pienses y lánzate, añadió sonriente, es tu oportunidad, para qué vas a
pensar y a pedir opinión de terceros. Nadie más que tu sabe lo que
necesitas. Aquello era verdad y sin embargo allá fui a comentárselo a
mi madre quien no hizo más que intentar disuadirme de una decisión que
ya estaba tomada. En el pueblo durante los siguientes días no se habló
de otra cosa que no fuera la extraña visita del hombre y el negocio
redondo que traía entre manos. Algunos vendieron la cosecha y guardaron
íntegro su pago para cuando llegara el hombre, y así cada uno de los
que conocía había malbaratado algo suyo con tal de tener a mano los
tres mil pesos que el hombre pedía. Excepto Eusebio, a él su mujer no
lo dejó, lo amenazó con irse de la casa, con no dejarlo entrar, con
divorciarse, con no permitirle ver a sus dos hijos, logró acobardarlo,
lo que no habían podido ni siquiera la varicela y el dengue que lo
tuvieron en cama más de un mes. Fue el único que se quedó viendo desde
su ventana cómo el autobús partía llevándose a casi todos los hombres
del pueblo y dejando tras de sí la estela de polvo y basura que íbamos
arrojando desde las ventanillas. Eusebio quedó furioso con su esposa,
supongo que ahora, después de saber lo que nos ocurrió, estará más
tranquilo, pero, mientras, estoy seguro que el rostro se le descompone
cada vez que haga cuentas y note la necesidad en las caras de sus hijos.
Yo estaba indeciso, ¿qué pasaría con los planes de viajar a Los
Ángeles que habíamos hecho Efraín y yo? Éste me recomendó que el asunto
no había ni que pensarlo, era un dineral y poco el riesgo. Mejor ni
pienses y lánzate, añadió sonriente, es tu oportunidad, para qué vas a
pensar y a pedir opinión de terceros. Nadie más que tu sabe lo que
necesitas. Aquello era verdad y sin embargo allá fui a comentárselo a
mi madre quien no hizo más que intentar disuadirme de una decisión que
ya estaba tomada. En el pueblo durante los siguientes días no se habló
de otra cosa que no fuera la extraña visita del hombre y el negocio
redondo que traía entre manos. Algunos vendieron la cosecha y guardaron
íntegro su pago para cuando llegara el hombre, y así cada uno de los
que conocía había malbaratado algo suyo con tal de tener a mano los
tres mil pesos que el hombre pedía. Excepto Eusebio, a él su mujer no
lo dejó, lo amenazó con irse de la casa, con no dejarlo entrar, con
divorciarse, con no permitirle ver a sus dos hijos, logró acobardarlo,
lo que no habían podido ni siquiera la varicela y el dengue que lo
tuvieron en cama más de un mes. Fue el único que se quedó viendo desde
su ventana cómo el autobús partía llevándose a casi todos los hombres
del pueblo y dejando tras de sí la estela de polvo y basura que íbamos
arrojando desde las ventanillas. Eusebio quedó furioso con su esposa,
supongo que ahora, después de saber lo que nos ocurrió, estará más
tranquilo, pero, mientras, estoy seguro que el rostro se le descompone
cada vez que haga cuentas y note la necesidad en las caras de sus hijos.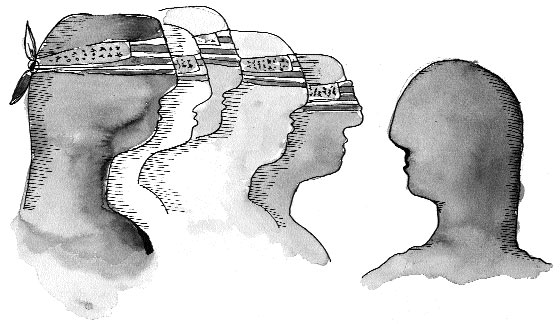
 Al principio gritamos todos juntos, después, uno a uno fuimos
guardando silencio, yo no grité, me sobrevinieron los recuerdos:
Martha, mi madre, mi tierra perdida, el malpáis donde jugaba de niño y
el malpáis donde vine a morir; los documentos que nos prometieron a
nuestra llegada y que nos volverían residentes legales, incluso
aparecieron las imágenes de Eusebio odiando a su mujer por no haberle
permitido venir a morir en colectividad con sus paisanos. Me queda la
idea de que, a veces, las mujeres saben e intuyen mucho más que
nosotros, ¿qué motivo impulsó a la mujer de Eusebio para negarse a
dejarlo venir, y cómo podría ella sospechar siquiera que algo estaría
por ocurrirnos?, ¿y las advertencias de mi madre, de dónde les viene a
las mujeres ese sexto sentido que desoímos la mayoría de las veces?
Esto y más pensaba, hasta que se me agotó el aire y quedé como los
otros, tieso y mudo; imaginando la cara de mi vieja cuando le dieran la
noticia de mi muerte.
Al principio gritamos todos juntos, después, uno a uno fuimos
guardando silencio, yo no grité, me sobrevinieron los recuerdos:
Martha, mi madre, mi tierra perdida, el malpáis donde jugaba de niño y
el malpáis donde vine a morir; los documentos que nos prometieron a
nuestra llegada y que nos volverían residentes legales, incluso
aparecieron las imágenes de Eusebio odiando a su mujer por no haberle
permitido venir a morir en colectividad con sus paisanos. Me queda la
idea de que, a veces, las mujeres saben e intuyen mucho más que
nosotros, ¿qué motivo impulsó a la mujer de Eusebio para negarse a
dejarlo venir, y cómo podría ella sospechar siquiera que algo estaría
por ocurrirnos?, ¿y las advertencias de mi madre, de dónde les viene a
las mujeres ese sexto sentido que desoímos la mayoría de las veces?
Esto y más pensaba, hasta que se me agotó el aire y quedé como los
otros, tieso y mudo; imaginando la cara de mi vieja cuando le dieran la
noticia de mi muerte.