|
 Estábamos los dos empapados. El aguacero nos sorprendió en la Petrolera Taxqueña, así que corrimos desde Erasmo Castellanos hasta Refinería Minatitllán, casi seis calles tratando de encontrar dónde cubrirnos. Llegamos a una accesoria cerrada con un techo algo desconchado pero suficiente para protegernos. J. se sentó en el escalón de la accesoria para recuperar el aliento a la vez que se sacudía con la mano el agua del cabello; después sacó su pañuelo para secarse la cara mientras yo simplemente permanecía de pie junto a él en silencio, sintiendo cómo se deslizaban las gotas de lluvia en mi cara sin hacer ningún intento de secarme. Miraba casi de manera hipnótica cómo caían los gotones de agua en la calle; el frío y el hambre ya no los sentía. Trataba de bloquear mi mente para apagar los escalofríos y las punzadas en el estómago. Estábamos los dos empapados. El aguacero nos sorprendió en la Petrolera Taxqueña, así que corrimos desde Erasmo Castellanos hasta Refinería Minatitllán, casi seis calles tratando de encontrar dónde cubrirnos. Llegamos a una accesoria cerrada con un techo algo desconchado pero suficiente para protegernos. J. se sentó en el escalón de la accesoria para recuperar el aliento a la vez que se sacudía con la mano el agua del cabello; después sacó su pañuelo para secarse la cara mientras yo simplemente permanecía de pie junto a él en silencio, sintiendo cómo se deslizaban las gotas de lluvia en mi cara sin hacer ningún intento de secarme. Miraba casi de manera hipnótica cómo caían los gotones de agua en la calle; el frío y el hambre ya no los sentía. Trataba de bloquear mi mente para apagar los escalofríos y las punzadas en el estómago.
—¿Qué hora es? —me preguntó J.. Siempre preguntaba la hora cuando deseaba romper el silencio entre los dos.
—Las cinco de la tarde —le respondí. En realidad no tenía muchos deseos de hablar. Después de pasar todo el día caminando tratando de conseguir dinero, el cansancio y el fastidio me imponían una negación a las palabras.
—No te preocupes, nada más deja de llover y nos vamos rápido con Vini —siguió diciendo tratando de animarme al ver mi rostro cansado.
El restaurante de V¡ni donde en ocasiones comíamos estaba hasta el otro extremo de la ciudad, en la Guerrero. La perspectiva de viajar en el metro en horas pico y después de llover no era muy alentadora. Pero sólo teníamos unos pesos y no habíamos comido en todo el día, así que necesitábamos al jotísimo de Vini para que nos diera algo de comida a crédito.
En realidad Vini era amigo de J., era un homosexual dueño de un modesto restaurante que aprovechaba cualquier momento para atraerlo. En la comida le servía platos rebosantes de lomo de cerdo adobado con puré de papa, gigantescas mojarras tilapia con una guarnición multicolor de lechuga, rabanitos, aguacate y frijoles refritos con totopos, platos de arroz colmados con rebanadas de plátano macho frito, suculentas natillas, enormes raciones de su postre preferido: “Sorpresa de limón”, etcétera. Vini era un excelente cocinero pero tal vez un pésimo amante ya que cada uno de sus lances fugaces lo abandonaba no sin llevarse una buena suma de dinero. A J. le divertía el flirteo gastronómico entre él y Vini. Lo aprovechábamos para conseguir comida cuando estábamos escasos de fondos. Bastaba con que J. le hablara del “gran desastre de nuestras vidas” para que se sintiera movido a ayudarnos. Sinceramente era un buen tipo; tal vez tendría 38 años, alto, delgado y bastante varonil, tenía una cabellera sedosa color castaño, de barba cerrada, ojos cafés muy inquietos, muy parloteador e invariablemente vestía de negro. Siempre estaba de buen humor y a J. lo recibía con una gran sonrisa y le hacía bromas sobre su condición de maniaco depresivo (o trastorno bipolar como lo califica la psiquiatría moderna). A mí me veía con cierto recelo, supongo que imaginaba que entre nosotros había algo. Al principio casi no me hablaba pero con el tiempo me fue conociendo y en ocasiones conversábamos largamente sobre 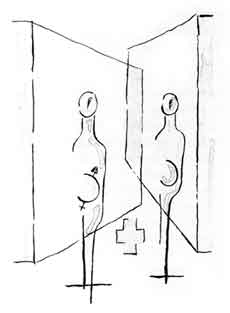 cocina regional, recetas y esas cosas. También me contaba sobre sus anteriores intentos de comprar un centro nocturno en Ciudad Neza, de sus andanzas en los bares gays, sus ligues, en fin, era siempre una presencia inquietante. Vini me contó que había conocido a J. hacía un par de años cuando trabajaba en una papelería a dos cuadras del metro Guerrero. Acostumbraba ir a comer a su restaurante, solo, nunca acompañado por algún otro empleado de la tienda, y en la comida corrida solía pedir de dos a tres guisados o consumía en diez minutos un pollo rostizado completo. Así que el enorme apetito de J. le llamó la atención. De esta manera comenzó una buena amistad entre J. y Vini. cocina regional, recetas y esas cosas. También me contaba sobre sus anteriores intentos de comprar un centro nocturno en Ciudad Neza, de sus andanzas en los bares gays, sus ligues, en fin, era siempre una presencia inquietante. Vini me contó que había conocido a J. hacía un par de años cuando trabajaba en una papelería a dos cuadras del metro Guerrero. Acostumbraba ir a comer a su restaurante, solo, nunca acompañado por algún otro empleado de la tienda, y en la comida corrida solía pedir de dos a tres guisados o consumía en diez minutos un pollo rostizado completo. Así que el enorme apetito de J. le llamó la atención. De esta manera comenzó una buena amistad entre J. y Vini.
Fue Vini quien lo llevó al Fray Bernardino cuando sufrió su primera crisis. Una tarde cuando estaba bajando la cortina de su negocio, se apareció J. en tal estado que verdaderamente se asustó. J. en aquel momento estaba sufriendo una depresión sicótica que es el punto más bajo de un ciclo maniaco depresivo, así que le dijo que tenía alucinaciones frecuentes.
—¡Por favor Vini haz algo, detén esta tristeza infinita que no acaba, no la soporto más! —le gritó a mitad de la calle. Vini no sabía qué hacer; después de un momento de vacilación lo llevó a una Clínica Prensa que está delante de su restaurante. Ahí el médico que lo atendió le aplicó un tranquilizante y le aconsejó que lo llevara al Fray Bernardino pues necesitaba hospitalización. Así que entre él y un empleado metieron a J. en la camioneta de Vini y lo llevaron a Tlalpan, a la zona de hospitales. De esta manera se enteró de la enfermedad de J., lo cual lo impresionó profundamente.
La lluvia no cesaba, al contrario había arreciado. El aire formaba ráfagas de lluvia que se estrellaban en las paredes de las casas de enfrente. El cielo estaba ennegrecido en concordancia con nuestro estado de ánimo, surcado en el horizonte por los relámpagos de la desesperanza.
—Podríamos correr hasta la calzada y tomar un microbús al metro —dijo J. señalando a lo lejos el flujo vehicular sobre Taxqueña.
—De todos modos no llegaremos. Vini ya debe estar cerrando —le contesté.
—Podríamos ir a su casa —replicó con un tono de voz demasiado alto como acostumbraba. Afortunadamente estábamos solos en la accesoria porque este detalle me causaba molestias. El que J. hablara muy alto ya nos había metido en problemas.
—Está bien —dije.
Nuevamente corrimos bajo la lluvia hasta Taxqueña, hicimos un alto en una tienda de ropa y continuamos hasta el metro. J. constantemente se quedaba atrás y yo tenía que esperarlo a intervalos, lo cual aumentaba mi mal humor. Mientras subíamos las escaleras del metro, sólo pensaba en encontrar un asiento vacío para poder sentarme ya que sentía desfallecer. El trayecto Taxqueña-Hidalgo me pareció interminable pero al menos el frío había desaparecido. J. se veía tan cansado y fastidiado como yo, así que hicimos el viaje en silencio.
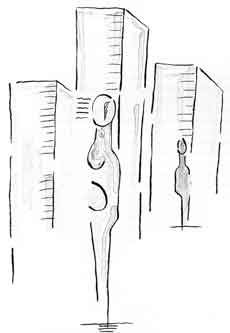 Llegamos al departamento de Vini a las siete. Desde la calle no se veían las luces encendidas pero de cualquier forma tocamos en el zaguán negro que está sobre Puente de Alvarado. No obtuvimos respuesta, con lo cual coronábamos un día de mala suerte. Llegamos al departamento de Vini a las siete. Desde la calle no se veían las luces encendidas pero de cualquier forma tocamos en el zaguán negro que está sobre Puente de Alvarado. No obtuvimos respuesta, con lo cual coronábamos un día de mala suerte.
—Debe estar con Marco o con Max —dijo J. escudriñando inútilmente las ventanas del pequeño balcón.
—Olvídalo J., ya no tenemos boletos del metro. Además estoy demasiado cansada. Tendremos que irnos a dormir con el estómago vacío —le dije resignadamente.
La intensidad de la lluvia había disminuido. Sólo quedaban unos finísimos hilos plateados que resaltaban en medio de las luces de los automóviles. Cruzamos la avenida rumbo a la parada del Cuatro Caminos.
—¿Nos vemos mañana en San Fernando? —me dijo a modo de despedida.
—Sí, a las diez, en la fuente —le respondí.
Se alejó rumbo a la Ribera de San Cosme y yo me quedé a esperar el camión, invertiría mis últimos centavos en llegar a mi departamento.
Al final del día no quedaba más que la frustración, el cansancio de arrastrarse en una vida árida, vacía, sin sentido. La tristeza, la desesperanza, el dolor emocional continuaban. Los medicamentos hacían su parte, quizás nosotros no hacíamos la nuestra. Tal vez no queríamos reincorporarnos a un mundo que nos parecía ajeno, extraño. Los delirios de J. y mi depresión crónica se habían convertido en refugios seguros contra la angustia, contra la ansiedad de enfrentar una realidad que no entendíamos. ¿Cuánto duraría este vagar físico y emocional? No lo sabía.
Desde hace ocho meses la rutina es la misma, veo a J. en el jardín de San Fernando o en el hospital cuando tenemos terapia de grupo. Ambos sabemos que estamos violando las reglas que nos han fijado, porque mantenemos una relación muy estrecha fuera del ámbito hospitalario y no lo discutimos con el grupo. Sin embargo, el Dr. A. empieza a sospechar algo por la gran bocota de J. que en ocasiones comenta algún evento que nos ocurrió durante la semana.
Los últimos meses han sido sombríos, pesarosos, sintiendo que cada minuto nos aplastaba. Nos arrastramos por las calles de esta ciudad infernal, exhibiendo nuestras miserias ante las miradas indiferentes de hombres y mujeres atrapados en su mediocridad existencial.
En realidad no tenemos una ruta fija, simplemente nos reunimos en el lugar acostumbrado y echamos a andar tratando de conseguir algún dinero. J. en estos meses ha desarrollado su inventiva para obtener algunas monedas; su forma de hablar y nuestro aspecto sucio y descuidado le da un toque de “veracidad” a sus historias. Él es bastante desinhibido y puede abordar a las personas en la calle sin dificultad mientras yo permanezco en un discreto segundo plano, sólo observando la escena.
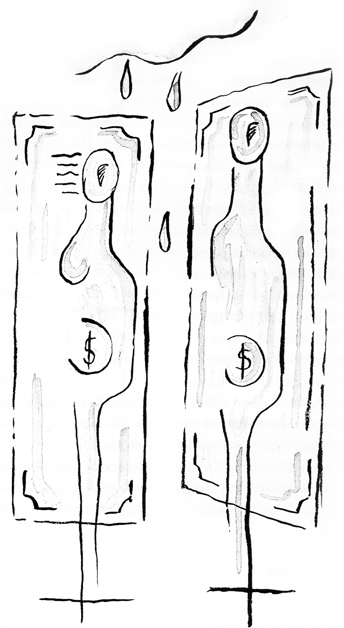 Cuando reunimos el ánimo y la energía necesaria, realizamos algún trabajo en los restaurantes y cafeterías de Insurgentes a cambio de comida. Pero estos chispazos de buen humor y voluntariedad suelen ser escasos, así que la mayor parte del tiempo estamos sumidos en una neblina de desgano, somnolencia y pesadez. Caminamos sin rumbo, mendigando algunos pesos en los comercios y en los lugares públicos. Generalmente tenemos suerte y logramos obtener lo suficiente para sobrevivir. Y en los días malos cuando estamos al borde de la desesperación y hambrientos podemos recurrir a Vini, su generosidad nos ha salvado en más de una ocasión. También están los amigos de Vini, Marco y Max, que siempre están dispuestos a prestarnos dinero. Les parece incomprensible que no tengamos un trabajo formal estando capacitados para ello. No entienden el vacío existencial que sentimos provocado por una enfermedad silenciosa y difícil de describir. Llevamos una vida sin sentido en donde no hay elecciones o decisiones que tomar, sólo nos dejamos llevar por las circunstancias o los encuentros. Experimentamos una extraña libertad total, sin compromisos, sin responsabilidades, pero solitarios, alienados, perdidos en nuestros miedos e inseguridades. Renunciamos al futuro, sólo nos interesa lo inmediato. Cuando reunimos el ánimo y la energía necesaria, realizamos algún trabajo en los restaurantes y cafeterías de Insurgentes a cambio de comida. Pero estos chispazos de buen humor y voluntariedad suelen ser escasos, así que la mayor parte del tiempo estamos sumidos en una neblina de desgano, somnolencia y pesadez. Caminamos sin rumbo, mendigando algunos pesos en los comercios y en los lugares públicos. Generalmente tenemos suerte y logramos obtener lo suficiente para sobrevivir. Y en los días malos cuando estamos al borde de la desesperación y hambrientos podemos recurrir a Vini, su generosidad nos ha salvado en más de una ocasión. También están los amigos de Vini, Marco y Max, que siempre están dispuestos a prestarnos dinero. Les parece incomprensible que no tengamos un trabajo formal estando capacitados para ello. No entienden el vacío existencial que sentimos provocado por una enfermedad silenciosa y difícil de describir. Llevamos una vida sin sentido en donde no hay elecciones o decisiones que tomar, sólo nos dejamos llevar por las circunstancias o los encuentros. Experimentamos una extraña libertad total, sin compromisos, sin responsabilidades, pero solitarios, alienados, perdidos en nuestros miedos e inseguridades. Renunciamos al futuro, sólo nos interesa lo inmediato.
Con J. comparto todo, y tenemos una amistad muy peculiar: la que nace de compartir una experiencia y emociones comunes. También he soportado sus episodios de crisis, lo he ayudado a superarlos aunque no niego que ha sido difícil. Como aquel periodo en que sufrió una repentina hiperactividad sexual y fue bastante penoso para ambos, así que siempre evitábamos mencionarlo y si casualmente surgía una alusión a este hecho, J. rápidamente hacía un comentario deshilvanado tratando de desviar mi atención o simplemente hacía un gesto desdeñoso como si esto fuera suficiente para borrar un recuerdo por demás desagradable. Creo que fuimos bastante afortunados de que él incidente en la casa de Mayra no tuviera mayores consecuencias.
Fue un ex policía, inquilino incómodo en la casa de huéspedes donde J. vivía, quien lo llevó con Mayra, una madrota que regenteaba un mini prostíbulo en la calle de Izazaga. Había acondicionado dos departamentos contiguos en una vecindad del centro para instalar su “negocio”. Trabajaban con ella dos hermanas muy jóvenes, les decían “las Marías”, apodo reconocible en el inframundo de la concupiscencia urbana y marginal. María de Jesús y María de Dios, bordaban las fantasías de hombres ansiosos de descargar su virilidad en lo efímero… en el no compromiso… en la nada. Ellas eran originarias de un estado del Sureste del país; sus historias personales eran lugares comunes en cualquier libro de antropología social. Ambas eran bajitas, con unos pechos enormes generosamente oscilantes con el andar de sus caderas redondeadas que inflamaban los deseos sensuales de policías lascivos, de albañiles de rostro cenizo y manos cuarteadas, de vendedores ambulantes, residentes habituales del paisaje urbano, de niños-adultos hijos de las coladeras y la basura, de hombres con oficios improvisados que sólo enmascaran la miseria diaria del no futuro…
María de Jesús tenía dos pequeñas hijas nacidas de hombres anónimos que les habían arrebatado la posibilidad de tener historia, de tener memoria. Sólo la llaneza de su procreación les recordaba la existencia de un padre lejano, sin rostro. Las niñas crecían en el mundo reducido de las dos viviendas y a veces su sola presencia molestaba a los clientes habituales. Pero el carácter espontáneo de J. atraía a las pequeñas y él disfrutaba jugar un momento con ellas.
J. empezó a frecuentar el lugar animado por su vecino de cuarto, un ex policía que conocía todos los caminos oscuros del centro de la ciudad. Suponía que todos los males de J. se debían a una sexualidad torcida o reprimida. J. sólo se reía de tales ideas y simplemente se dejaba llevar, se dejaba arrastrar a esos momentos pasajeros en el mar del deseo. Su preferida era María de Dios por su trato callado y dócil. El tipo de vida que llevaba había dejado una profunda huella de resignación en su rostro. J. sólo la utilizaba para su satisfacción personal y nunca percibió un oculto desprecio detrás de su mirada aparentemente silenciosa e inexpresiva.
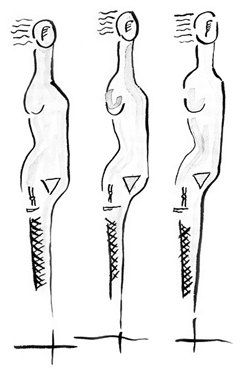 El dinero para sus encuentros sexuales lo conseguía vendiendo poco a poco sus escasas posesiones. Un día fue una grabadora, otro día la televisión, los libros, ropa, etcétera… En realidad parecía no importarle; estaba tan sumergido en su febril excitación que se desprendía alegremente de todo. Sin embargo, en una ocasión —recuerdo que fue en el mes de diciembre— fue expulsado del paraíso de Mayra, había pretendido que le concedieran una especie de crédito carnal con la única promesa verbal de pago. Por supuesto, J. fue arrojado a las llamas de su propio deseo, Mayra lo condenó a una abstinencia inmisericorde. Durante las semanas siguientes J. pasaba indo el día rumiando insultos contra Mayra. Vini y yo tratamos inútilmente de tranquilizarlo. Tuve un negro presentimiento cuando observé cómo aumentaban su ansiedad y su excitación sexual. J. me confesó que aun cuando se masturbaba varias veces al día no disminuía su deseo, por el contrario aumentaba. Después de varias semanas infernales, finalmente logró que Max le prestara dinero. Al día siguiente J. acudió con Mayra, y yo me quedé con Vini a ayudarle un poco en su negocio, esperando inquieta que regresara al mediodía. Mientras lavaba las tarimas de la cocina, el esfuerzo físico se mezclaba con una ligera angustia. Los últimos días habían revelado lo difícil que podía ser el trato con J. y lo impredecible de sus estados de ánimo. Me preocupaba que en alguna de sus crisis sucediera algo grave. Así que mientras raspaba el cochambre de la madera, me reprochaba a mí misma o al destino haber conocido a J. Aún cuando entendía su enfermedad, en varias ocasiones tuve el impulso de alejarme de él; sin embargo, su carácter abierto, espontáneo, casi infantil me atraía, además escuchaba sin protestar mi trillado discurso depresivo. Él no me reprochaba nada, me aceptaba tal como era y creía firmemente que algún día podría salir del marasmo en que me encontraba y nuevamente sería una persona segura de sí misma, brillante, capaz de vivir en la “normalidad” cotidiana. Después de terminar de lavar las tarimas, acompañé a Sara, una de las empleadas de Vini, al mercado para comprar algunas verduras que faltaban para la comida corrida del día. Al regresar, Vini estaba en la entrada del restaurante y agitaba su brazo enérgicamente para que corriera a su encuentro. En el momento me di cuenta que a J. le sucedía algo. Vini atropelladamente me dijo que J. se había encerrado en uno de los cuartos con María de Dios y que pretendía seguir ahí hasta el día siguiente. Por supuesto Mayra intentó sacarlo con la ayuda de las otras muchachas pero J. había amenazado con golpearlas si entraban. María de Jesús salió a la calle a llamar por teléfono a Vini para que hiciera algo antes de que Mayra recurriera a unos judiciales, amigos suyos y clientes habituales del lugar. J. no era violento, lo que estaba sucediendo sólo era consecuencia de un episodio de hiperactividad sexual, sabía que la ansiedad lo haría explotar en cualquier momento. Salí corriendo del restaurante de Vini y prácticamente me arrojé sobre la gente en la estación del metro Hidalgo en mi deseo por llegar cuanto antes. Tenía miedo de que Mayra cumpliera su amenaza de llamar a los judas. La imagen de J. ensangrentado por una madriza de esos tipos estallaba cada instante en mi mente mientras mi mirada desaforada recorría el tablero de estaciones en el vagón del metro, tratando de consumir, imaginariamente, la distancia que me separaba de él. Cuando llegué a la vecindad, subí de dos en dos los escalones al primer piso e irrumpí en el departamento. Mayra me señaló la recámara del fondo y me dijo casi a gritos que J. había encerrado en el baño a María de Dios. Traté de entrar, pero la puerta estaba firmemente atrancada por dentro. Intenté calmar a Mayra y le dije que el truco era hablar tranquilamente con J. y que no pasaría nada, no era violento y sería incapaz de lastimar a alguien. El dinero para sus encuentros sexuales lo conseguía vendiendo poco a poco sus escasas posesiones. Un día fue una grabadora, otro día la televisión, los libros, ropa, etcétera… En realidad parecía no importarle; estaba tan sumergido en su febril excitación que se desprendía alegremente de todo. Sin embargo, en una ocasión —recuerdo que fue en el mes de diciembre— fue expulsado del paraíso de Mayra, había pretendido que le concedieran una especie de crédito carnal con la única promesa verbal de pago. Por supuesto, J. fue arrojado a las llamas de su propio deseo, Mayra lo condenó a una abstinencia inmisericorde. Durante las semanas siguientes J. pasaba indo el día rumiando insultos contra Mayra. Vini y yo tratamos inútilmente de tranquilizarlo. Tuve un negro presentimiento cuando observé cómo aumentaban su ansiedad y su excitación sexual. J. me confesó que aun cuando se masturbaba varias veces al día no disminuía su deseo, por el contrario aumentaba. Después de varias semanas infernales, finalmente logró que Max le prestara dinero. Al día siguiente J. acudió con Mayra, y yo me quedé con Vini a ayudarle un poco en su negocio, esperando inquieta que regresara al mediodía. Mientras lavaba las tarimas de la cocina, el esfuerzo físico se mezclaba con una ligera angustia. Los últimos días habían revelado lo difícil que podía ser el trato con J. y lo impredecible de sus estados de ánimo. Me preocupaba que en alguna de sus crisis sucediera algo grave. Así que mientras raspaba el cochambre de la madera, me reprochaba a mí misma o al destino haber conocido a J. Aún cuando entendía su enfermedad, en varias ocasiones tuve el impulso de alejarme de él; sin embargo, su carácter abierto, espontáneo, casi infantil me atraía, además escuchaba sin protestar mi trillado discurso depresivo. Él no me reprochaba nada, me aceptaba tal como era y creía firmemente que algún día podría salir del marasmo en que me encontraba y nuevamente sería una persona segura de sí misma, brillante, capaz de vivir en la “normalidad” cotidiana. Después de terminar de lavar las tarimas, acompañé a Sara, una de las empleadas de Vini, al mercado para comprar algunas verduras que faltaban para la comida corrida del día. Al regresar, Vini estaba en la entrada del restaurante y agitaba su brazo enérgicamente para que corriera a su encuentro. En el momento me di cuenta que a J. le sucedía algo. Vini atropelladamente me dijo que J. se había encerrado en uno de los cuartos con María de Dios y que pretendía seguir ahí hasta el día siguiente. Por supuesto Mayra intentó sacarlo con la ayuda de las otras muchachas pero J. había amenazado con golpearlas si entraban. María de Jesús salió a la calle a llamar por teléfono a Vini para que hiciera algo antes de que Mayra recurriera a unos judiciales, amigos suyos y clientes habituales del lugar. J. no era violento, lo que estaba sucediendo sólo era consecuencia de un episodio de hiperactividad sexual, sabía que la ansiedad lo haría explotar en cualquier momento. Salí corriendo del restaurante de Vini y prácticamente me arrojé sobre la gente en la estación del metro Hidalgo en mi deseo por llegar cuanto antes. Tenía miedo de que Mayra cumpliera su amenaza de llamar a los judas. La imagen de J. ensangrentado por una madriza de esos tipos estallaba cada instante en mi mente mientras mi mirada desaforada recorría el tablero de estaciones en el vagón del metro, tratando de consumir, imaginariamente, la distancia que me separaba de él. Cuando llegué a la vecindad, subí de dos en dos los escalones al primer piso e irrumpí en el departamento. Mayra me señaló la recámara del fondo y me dijo casi a gritos que J. había encerrado en el baño a María de Dios. Traté de entrar, pero la puerta estaba firmemente atrancada por dentro. Intenté calmar a Mayra y le dije que el truco era hablar tranquilamente con J. y que no pasaría nada, no era violento y sería incapaz de lastimar a alguien.
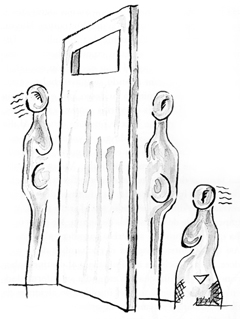 —¡J. abre la puerta! Ya no estés jugando. Mayra está muy enojada —le dije con voz alta y que intentaba parecer tranquila. —¡J. abre la puerta! Ya no estés jugando. Mayra está muy enojada —le dije con voz alta y que intentaba parecer tranquila.
—¿Qué haces aquí? ¡Vete! —me contestó gritando.
—Si no sales, voy a traer al Dr. A. para que te encierre —le contesté. Hubo un silencio y después dijo:
—Ya te dije que te fueras, no quiero que me veas así —me contestó pero ahora con un tono de voz más bajo.
—J. sé como te sientes, pero necesitas salir para que pueda ayudarte, ¿acaso ya no confías en mí? —mis argumentos trataban de ser los más persuasivos. No contestó. Sólo alcanzaba a escuchar los golpes en la puerta del baño. En ese momento lamenté que la vivienda fuera tan antigua. Los muros eran muy gruesos y las puertas de madera de las habitaciones eran muy pesadas y muy resistentes. Por un momento más seguí intentando disuadir a J. para que saliera, finalmente le dije que dejara salir a María de Dios o vendrían a sacarlo por la fuerza. Hubo un largo silencio antes de que escuchara algunos gritos y de repente, la puerta de la recámara se abrió y salió María de Dios empujando a J. e insultándolo.
—¡Pinche loco! ¡Lárgate de aquí! —le dijo mientras salía. Llevaba puesta sólo la ropa interior y estaba temblando. —¡Llévate a tu loco! ¡No quiero verlo más! —me dijo mientras buscaba una bata en la pila de ropa sucia que estaba en el pasillo.
—¿Qué pasó? —le pregunté ingenuamente.
—¿Que qué pasó? ¡Estuvo toda la mañana encima de mí y nada más quería coger pero sin dinero! —me dijo furiosa. —Como ya no quise, cuando me metí al baño me encerró el muy cabrón. ¡Loco hijo de tu chingada madre! ¡Hasta te la mamé dos veces y ni así le paraste güey! —continuó casi gritando.
—Llévatelo y que no vuelva más —dijo Mayra dando por terminado el asunto.
Entré a la habitación y J. estaba sentado en la taza del baño con las manos en medio de las piernas. Era obvio que trataba de ocultar una erección.
—Vístete y vámonos —le dije con voz suave pero enérgica. Aún tardó unos minutos en salir del baño. Supuse que se estaba masturbando para poder vestirse.
Cuando abandonamos la casa de Mayra, J. caminaba en silencio pero era evidente su estado de excitación. Sudaba abundantemente y estaba hiperventilando. No tuve más opción que llevarlo a urgencias en el Fray Bernardino.
 Recuerdo que mientras caminaba en la sala de espera del hospital, me preguntaba qué sucedería con J. y conmigo. Ambos estábamos en el límite. Sin dinero, sin empleo, con nuestras crisis recurrentes, el futuro parecía no existir. La familia de J. estaba muy lejos, en Oaxaca, luchando duramente por unos pesos para sobrevivir miserablemente. Lo habían abandonado. No entendían su enfermedad ni tenían deseos de hacerlo. Yo era su único apoyo emocional. Pensaba que ambos teníamos que encontrar una salida. No podíamos seguir así, o al menos yo no podía continuar de esta manera. La situación comenzaba a ahogarme. El saber que alguien me necesitara, me desquiciaba. Siempre había evadido el compromiso; no creía en el amor ni en la compasión humana. Había construido una ciudadela quimérica que me protegía de las ataduras que los humanos solemos construir. Pero con J. había sido diferente; nuestra amistad había surgido de haber experimentado varios intentos de suicidio. Sólo alguien que comparta tal experiencia puede entender lo que es vivir en el límite, en el borde del dolor. Recuerdo que mientras caminaba en la sala de espera del hospital, me preguntaba qué sucedería con J. y conmigo. Ambos estábamos en el límite. Sin dinero, sin empleo, con nuestras crisis recurrentes, el futuro parecía no existir. La familia de J. estaba muy lejos, en Oaxaca, luchando duramente por unos pesos para sobrevivir miserablemente. Lo habían abandonado. No entendían su enfermedad ni tenían deseos de hacerlo. Yo era su único apoyo emocional. Pensaba que ambos teníamos que encontrar una salida. No podíamos seguir así, o al menos yo no podía continuar de esta manera. La situación comenzaba a ahogarme. El saber que alguien me necesitara, me desquiciaba. Siempre había evadido el compromiso; no creía en el amor ni en la compasión humana. Había construido una ciudadela quimérica que me protegía de las ataduras que los humanos solemos construir. Pero con J. había sido diferente; nuestra amistad había surgido de haber experimentado varios intentos de suicidio. Sólo alguien que comparta tal experiencia puede entender lo que es vivir en el límite, en el borde del dolor.
El incidente con Mayra me persuadió a repensar en mi relación con J. y asimismo a preguntarme sobre mis necesidades y deseos. En los días siguientes al incidente, reflexioné sobre tantas oportunidades perdidas, promesas no cumplidas, posibilidades no realizadas. También sobre los hombres en mi vida; recordé a Ernesto, una luz fugaz en mi alma, y me preguntaba si habría alguien igual a él. De todas formas no importaba. Había preguntas más importantes y no sabía su respuesta.
|


 Estábamos los dos empapados. El aguacero nos sorprendió en la Petrolera Taxqueña, así que corrimos desde Erasmo Castellanos hasta Refinería Minatitllán, casi seis calles tratando de encontrar dónde cubrirnos. Llegamos a una accesoria cerrada con un techo algo desconchado pero suficiente para protegernos. J. se sentó en el escalón de la accesoria para recuperar el aliento a la vez que se sacudía con la mano el agua del cabello; después sacó su pañuelo para secarse la cara mientras yo simplemente permanecía de pie junto a él en silencio, sintiendo cómo se deslizaban las gotas de lluvia en mi cara sin hacer ningún intento de secarme. Miraba casi de manera hipnótica cómo caían los gotones de agua en la calle; el frío y el hambre ya no los sentía. Trataba de bloquear mi mente para apagar los escalofríos y las punzadas en el estómago.
Estábamos los dos empapados. El aguacero nos sorprendió en la Petrolera Taxqueña, así que corrimos desde Erasmo Castellanos hasta Refinería Minatitllán, casi seis calles tratando de encontrar dónde cubrirnos. Llegamos a una accesoria cerrada con un techo algo desconchado pero suficiente para protegernos. J. se sentó en el escalón de la accesoria para recuperar el aliento a la vez que se sacudía con la mano el agua del cabello; después sacó su pañuelo para secarse la cara mientras yo simplemente permanecía de pie junto a él en silencio, sintiendo cómo se deslizaban las gotas de lluvia en mi cara sin hacer ningún intento de secarme. Miraba casi de manera hipnótica cómo caían los gotones de agua en la calle; el frío y el hambre ya no los sentía. Trataba de bloquear mi mente para apagar los escalofríos y las punzadas en el estómago.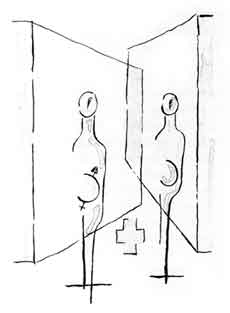 cocina regional, recetas y esas cosas. También me contaba sobre sus anteriores intentos de comprar un centro nocturno en Ciudad Neza, de sus andanzas en los bares gays, sus ligues, en fin, era siempre una presencia inquietante. Vini me contó que había conocido a J. hacía un par de años cuando trabajaba en una papelería a dos cuadras del metro Guerrero. Acostumbraba ir a comer a su restaurante, solo, nunca acompañado por algún otro empleado de la tienda, y en la comida corrida solía pedir de dos a tres guisados o consumía en diez minutos un pollo rostizado completo. Así que el enorme apetito de J. le llamó la atención. De esta manera comenzó una buena amistad entre J. y Vini.
cocina regional, recetas y esas cosas. También me contaba sobre sus anteriores intentos de comprar un centro nocturno en Ciudad Neza, de sus andanzas en los bares gays, sus ligues, en fin, era siempre una presencia inquietante. Vini me contó que había conocido a J. hacía un par de años cuando trabajaba en una papelería a dos cuadras del metro Guerrero. Acostumbraba ir a comer a su restaurante, solo, nunca acompañado por algún otro empleado de la tienda, y en la comida corrida solía pedir de dos a tres guisados o consumía en diez minutos un pollo rostizado completo. Así que el enorme apetito de J. le llamó la atención. De esta manera comenzó una buena amistad entre J. y Vini.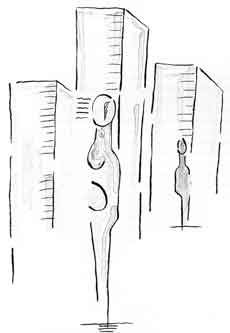 Llegamos al departamento de Vini a las siete. Desde la calle no se veían las luces encendidas pero de cualquier forma tocamos en el zaguán negro que está sobre Puente de Alvarado. No obtuvimos respuesta, con lo cual coronábamos un día de mala suerte.
Llegamos al departamento de Vini a las siete. Desde la calle no se veían las luces encendidas pero de cualquier forma tocamos en el zaguán negro que está sobre Puente de Alvarado. No obtuvimos respuesta, con lo cual coronábamos un día de mala suerte.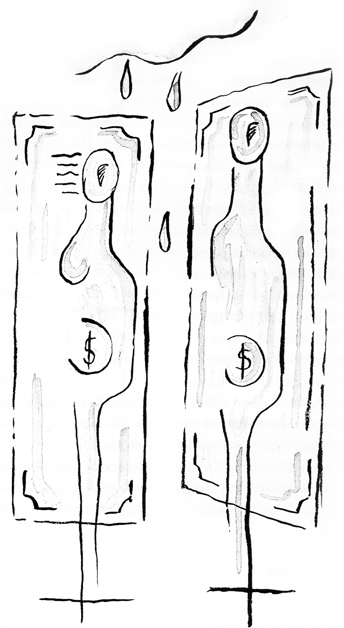 Cuando reunimos el ánimo y la energía necesaria, realizamos algún trabajo en los restaurantes y cafeterías de Insurgentes a cambio de comida. Pero estos chispazos de buen humor y voluntariedad suelen ser escasos, así que la mayor parte del tiempo estamos sumidos en una neblina de desgano, somnolencia y pesadez. Caminamos sin rumbo, mendigando algunos pesos en los comercios y en los lugares públicos. Generalmente tenemos suerte y logramos obtener lo suficiente para sobrevivir. Y en los días malos cuando estamos al borde de la desesperación y hambrientos podemos recurrir a Vini, su generosidad nos ha salvado en más de una ocasión. También están los amigos de Vini, Marco y Max, que siempre están dispuestos a prestarnos dinero. Les parece incomprensible que no tengamos un trabajo formal estando capacitados para ello. No entienden el vacío existencial que sentimos provocado por una enfermedad silenciosa y difícil de describir. Llevamos una vida sin sentido en donde no hay elecciones o decisiones que tomar, sólo nos dejamos llevar por las circunstancias o los encuentros. Experimentamos una extraña libertad total, sin compromisos, sin responsabilidades, pero solitarios, alienados, perdidos en nuestros miedos e inseguridades. Renunciamos al futuro, sólo nos interesa lo inmediato.
Cuando reunimos el ánimo y la energía necesaria, realizamos algún trabajo en los restaurantes y cafeterías de Insurgentes a cambio de comida. Pero estos chispazos de buen humor y voluntariedad suelen ser escasos, así que la mayor parte del tiempo estamos sumidos en una neblina de desgano, somnolencia y pesadez. Caminamos sin rumbo, mendigando algunos pesos en los comercios y en los lugares públicos. Generalmente tenemos suerte y logramos obtener lo suficiente para sobrevivir. Y en los días malos cuando estamos al borde de la desesperación y hambrientos podemos recurrir a Vini, su generosidad nos ha salvado en más de una ocasión. También están los amigos de Vini, Marco y Max, que siempre están dispuestos a prestarnos dinero. Les parece incomprensible que no tengamos un trabajo formal estando capacitados para ello. No entienden el vacío existencial que sentimos provocado por una enfermedad silenciosa y difícil de describir. Llevamos una vida sin sentido en donde no hay elecciones o decisiones que tomar, sólo nos dejamos llevar por las circunstancias o los encuentros. Experimentamos una extraña libertad total, sin compromisos, sin responsabilidades, pero solitarios, alienados, perdidos en nuestros miedos e inseguridades. Renunciamos al futuro, sólo nos interesa lo inmediato.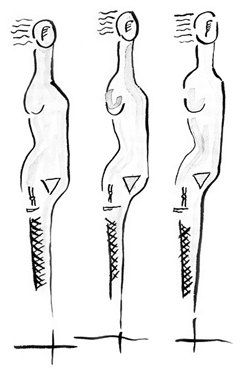 El dinero para sus encuentros sexuales lo conseguía vendiendo poco a poco sus escasas posesiones. Un día fue una grabadora, otro día la televisión, los libros, ropa, etcétera… En realidad parecía no importarle; estaba tan sumergido en su febril excitación que se desprendía alegremente de todo. Sin embargo, en una ocasión —recuerdo que fue en el mes de diciembre— fue expulsado del paraíso de Mayra, había pretendido que le concedieran una especie de crédito carnal con la única promesa verbal de pago. Por supuesto, J. fue arrojado a las llamas de su propio deseo, Mayra lo condenó a una abstinencia inmisericorde. Durante las semanas siguientes J. pasaba indo el día rumiando insultos contra Mayra. Vini y yo tratamos inútilmente de tranquilizarlo. Tuve un negro presentimiento cuando observé cómo aumentaban su ansiedad y su excitación sexual. J. me confesó que aun cuando se masturbaba varias veces al día no disminuía su deseo, por el contrario aumentaba. Después de varias semanas infernales, finalmente logró que Max le prestara dinero. Al día siguiente J. acudió con Mayra, y yo me quedé con Vini a ayudarle un poco en su negocio, esperando inquieta que regresara al mediodía. Mientras lavaba las tarimas de la cocina, el esfuerzo físico se mezclaba con una ligera angustia. Los últimos días habían revelado lo difícil que podía ser el trato con J. y lo impredecible de sus estados de ánimo. Me preocupaba que en alguna de sus crisis sucediera algo grave. Así que mientras raspaba el cochambre de la madera, me reprochaba a mí misma o al destino haber conocido a J. Aún cuando entendía su enfermedad, en varias ocasiones tuve el impulso de alejarme de él; sin embargo, su carácter abierto, espontáneo, casi infantil me atraía, además escuchaba sin protestar mi trillado discurso depresivo. Él no me reprochaba nada, me aceptaba tal como era y creía firmemente que algún día podría salir del marasmo en que me encontraba y nuevamente sería una persona segura de sí misma, brillante, capaz de vivir en la “normalidad” cotidiana. Después de terminar de lavar las tarimas, acompañé a Sara, una de las empleadas de Vini, al mercado para comprar algunas verduras que faltaban para la comida corrida del día. Al regresar, Vini estaba en la entrada del restaurante y agitaba su brazo enérgicamente para que corriera a su encuentro. En el momento me di cuenta que a J. le sucedía algo. Vini atropelladamente me dijo que J. se había encerrado en uno de los cuartos con María de Dios y que pretendía seguir ahí hasta el día siguiente. Por supuesto Mayra intentó sacarlo con la ayuda de las otras muchachas pero J. había amenazado con golpearlas si entraban. María de Jesús salió a la calle a llamar por teléfono a Vini para que hiciera algo antes de que Mayra recurriera a unos judiciales, amigos suyos y clientes habituales del lugar. J. no era violento, lo que estaba sucediendo sólo era consecuencia de un episodio de hiperactividad sexual, sabía que la ansiedad lo haría explotar en cualquier momento. Salí corriendo del restaurante de Vini y prácticamente me arrojé sobre la gente en la estación del metro Hidalgo en mi deseo por llegar cuanto antes. Tenía miedo de que Mayra cumpliera su amenaza de llamar a los judas. La imagen de J. ensangrentado por una madriza de esos tipos estallaba cada instante en mi mente mientras mi mirada desaforada recorría el tablero de estaciones en el vagón del metro, tratando de consumir, imaginariamente, la distancia que me separaba de él. Cuando llegué a la vecindad, subí de dos en dos los escalones al primer piso e irrumpí en el departamento. Mayra me señaló la recámara del fondo y me dijo casi a gritos que J. había encerrado en el baño a María de Dios. Traté de entrar, pero la puerta estaba firmemente atrancada por dentro. Intenté calmar a Mayra y le dije que el truco era hablar tranquilamente con J. y que no pasaría nada, no era violento y sería incapaz de lastimar a alguien.
El dinero para sus encuentros sexuales lo conseguía vendiendo poco a poco sus escasas posesiones. Un día fue una grabadora, otro día la televisión, los libros, ropa, etcétera… En realidad parecía no importarle; estaba tan sumergido en su febril excitación que se desprendía alegremente de todo. Sin embargo, en una ocasión —recuerdo que fue en el mes de diciembre— fue expulsado del paraíso de Mayra, había pretendido que le concedieran una especie de crédito carnal con la única promesa verbal de pago. Por supuesto, J. fue arrojado a las llamas de su propio deseo, Mayra lo condenó a una abstinencia inmisericorde. Durante las semanas siguientes J. pasaba indo el día rumiando insultos contra Mayra. Vini y yo tratamos inútilmente de tranquilizarlo. Tuve un negro presentimiento cuando observé cómo aumentaban su ansiedad y su excitación sexual. J. me confesó que aun cuando se masturbaba varias veces al día no disminuía su deseo, por el contrario aumentaba. Después de varias semanas infernales, finalmente logró que Max le prestara dinero. Al día siguiente J. acudió con Mayra, y yo me quedé con Vini a ayudarle un poco en su negocio, esperando inquieta que regresara al mediodía. Mientras lavaba las tarimas de la cocina, el esfuerzo físico se mezclaba con una ligera angustia. Los últimos días habían revelado lo difícil que podía ser el trato con J. y lo impredecible de sus estados de ánimo. Me preocupaba que en alguna de sus crisis sucediera algo grave. Así que mientras raspaba el cochambre de la madera, me reprochaba a mí misma o al destino haber conocido a J. Aún cuando entendía su enfermedad, en varias ocasiones tuve el impulso de alejarme de él; sin embargo, su carácter abierto, espontáneo, casi infantil me atraía, además escuchaba sin protestar mi trillado discurso depresivo. Él no me reprochaba nada, me aceptaba tal como era y creía firmemente que algún día podría salir del marasmo en que me encontraba y nuevamente sería una persona segura de sí misma, brillante, capaz de vivir en la “normalidad” cotidiana. Después de terminar de lavar las tarimas, acompañé a Sara, una de las empleadas de Vini, al mercado para comprar algunas verduras que faltaban para la comida corrida del día. Al regresar, Vini estaba en la entrada del restaurante y agitaba su brazo enérgicamente para que corriera a su encuentro. En el momento me di cuenta que a J. le sucedía algo. Vini atropelladamente me dijo que J. se había encerrado en uno de los cuartos con María de Dios y que pretendía seguir ahí hasta el día siguiente. Por supuesto Mayra intentó sacarlo con la ayuda de las otras muchachas pero J. había amenazado con golpearlas si entraban. María de Jesús salió a la calle a llamar por teléfono a Vini para que hiciera algo antes de que Mayra recurriera a unos judiciales, amigos suyos y clientes habituales del lugar. J. no era violento, lo que estaba sucediendo sólo era consecuencia de un episodio de hiperactividad sexual, sabía que la ansiedad lo haría explotar en cualquier momento. Salí corriendo del restaurante de Vini y prácticamente me arrojé sobre la gente en la estación del metro Hidalgo en mi deseo por llegar cuanto antes. Tenía miedo de que Mayra cumpliera su amenaza de llamar a los judas. La imagen de J. ensangrentado por una madriza de esos tipos estallaba cada instante en mi mente mientras mi mirada desaforada recorría el tablero de estaciones en el vagón del metro, tratando de consumir, imaginariamente, la distancia que me separaba de él. Cuando llegué a la vecindad, subí de dos en dos los escalones al primer piso e irrumpí en el departamento. Mayra me señaló la recámara del fondo y me dijo casi a gritos que J. había encerrado en el baño a María de Dios. Traté de entrar, pero la puerta estaba firmemente atrancada por dentro. Intenté calmar a Mayra y le dije que el truco era hablar tranquilamente con J. y que no pasaría nada, no era violento y sería incapaz de lastimar a alguien.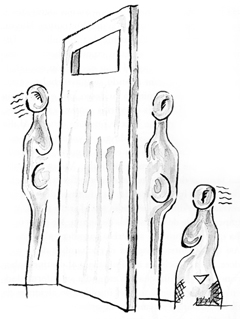 —¡J. abre la puerta! Ya no estés jugando. Mayra está muy enojada —le dije con voz alta y que intentaba parecer tranquila.
—¡J. abre la puerta! Ya no estés jugando. Mayra está muy enojada —le dije con voz alta y que intentaba parecer tranquila. Recuerdo que mientras caminaba en la sala de espera del hospital, me preguntaba qué sucedería con J. y conmigo. Ambos estábamos en el límite. Sin dinero, sin empleo, con nuestras crisis recurrentes, el futuro parecía no existir. La familia de J. estaba muy lejos, en Oaxaca, luchando duramente por unos pesos para sobrevivir miserablemente. Lo habían abandonado. No entendían su enfermedad ni tenían deseos de hacerlo. Yo era su único apoyo emocional. Pensaba que ambos teníamos que encontrar una salida. No podíamos seguir así, o al menos yo no podía continuar de esta manera. La situación comenzaba a ahogarme. El saber que alguien me necesitara, me desquiciaba. Siempre había evadido el compromiso; no creía en el amor ni en la compasión humana. Había construido una ciudadela quimérica que me protegía de las ataduras que los humanos solemos construir. Pero con J. había sido diferente; nuestra amistad había surgido de haber experimentado varios intentos de suicidio. Sólo alguien que comparta tal experiencia puede entender lo que es vivir en el límite, en el borde del dolor.
Recuerdo que mientras caminaba en la sala de espera del hospital, me preguntaba qué sucedería con J. y conmigo. Ambos estábamos en el límite. Sin dinero, sin empleo, con nuestras crisis recurrentes, el futuro parecía no existir. La familia de J. estaba muy lejos, en Oaxaca, luchando duramente por unos pesos para sobrevivir miserablemente. Lo habían abandonado. No entendían su enfermedad ni tenían deseos de hacerlo. Yo era su único apoyo emocional. Pensaba que ambos teníamos que encontrar una salida. No podíamos seguir así, o al menos yo no podía continuar de esta manera. La situación comenzaba a ahogarme. El saber que alguien me necesitara, me desquiciaba. Siempre había evadido el compromiso; no creía en el amor ni en la compasión humana. Había construido una ciudadela quimérica que me protegía de las ataduras que los humanos solemos construir. Pero con J. había sido diferente; nuestra amistad había surgido de haber experimentado varios intentos de suicidio. Sólo alguien que comparta tal experiencia puede entender lo que es vivir en el límite, en el borde del dolor.