|
El Sindicato de la Serpiente*
La verdad es que somos un sindicato desunido. Cuando hay asamblea se funden los fusibles, nadie nunca paga la renta del recinto, el sonido se vicia, y así todo lo demás: los que batean, el dominó, los Esquiroles, las huelgas, y así todo, hasta acabar cagados en los pantalones.
Somos un sindicato de enemigos.
Las asambleas las organizan los Legales. Llegan temprano con su ropita muy astuta y sus pelos educados a fuerza de fijador y brillantina, sus pechos raquíticos, sus gargantas resecas. Tienen estilo. Tienen frases.
—¿Le molesta a usted? —dicen, sosteniendo una cucharilla de oro entre el índice y el pulgar. Y luego se contestan: —Espero que no. Es que, ya sabe, sólo con esto se soporta tanta estupidez acumulada.
Y aspiran su cucharilla de oro, narigudos felices y desencajados, como si no acabaran de insultarte.
Casi todos los Legales nacieron hace más de cien años. Son fantasmas, son distraídos y anticuados. Los odiamos por ese aire garboso, el fanatismo que le imprimen a la inteligencia y la crueldad. Ahí está por ejemplo Mr. Holmes. Se disfraza de viejecito, de muchacha, de opiómano, y luego viene y dice:
—Esto me recuerda… ¡Esto me recuerda la graciosa historia del hombre del labio retorcido!
O Seldom Seen, que cuando se encabrona manda extirpar los hígados de los rateros irlandeses y luego, bajo una lluvia de polvo claro y jazz oscuro, cuenta por enésima vez a sus lameculos el chiste del gringo, el negro y el judío.
Después de los Legales, la parte más nutrida del público se conforma de Turistas y Esquiroles.
Los Esquiroles también llegan temprano, ponen sus placas y sus pistolas sobre los mesabancos, se desentienden de los discursos firmando cheques y mirando sus Rolex. Están aquí exclusivamente para consumir, provocar nuestra envidia al secuestrar a las poquísimas muchachas de cuerpos cristalinos y vestidos negros que merodean más allá de la música y las luces.
Y los Turistas: un pase o dos y a otra fiesta, y rara vez se pagan un mísero gramo prodigioso. Son nuestros enemigos, personas despreciables para cualquiera de nosotros, aunque en el fondo sabemos que, cuando este camino y este paso ciego paren en la ruina, ellos heredarán la Tierra.
 Los Ilegales llegamos al final de la asamblea. Nos sentamos en los últimos bancos, mezquinamente, tallándonos las narices con trapos duros. Por eso perdemos las votaciones. Por eso y porque somos una minoría sin grandes sumas de dinero, sin historia, sin placas ni pistolas, pero eso sí, todos blancos: sudamos misas blancas entonadas en nuestro propio nombre, secos y mojados, sin amigos en la procu, animales blancos con un billete muy roto o un popote resanado de mocos, seguidos cuando mucho por una canción de Eric Clapton que en el walkman repite: She don’t lie, she don’t lie, she don’t lie. Los Ilegales llegamos al final de la asamblea. Nos sentamos en los últimos bancos, mezquinamente, tallándonos las narices con trapos duros. Por eso perdemos las votaciones. Por eso y porque somos una minoría sin grandes sumas de dinero, sin historia, sin placas ni pistolas, pero eso sí, todos blancos: sudamos misas blancas entonadas en nuestro propio nombre, secos y mojados, sin amigos en la procu, animales blancos con un billete muy roto o un popote resanado de mocos, seguidos cuando mucho por una canción de Eric Clapton que en el walkman repite: She don’t lie, she don’t lie, she don’t lie.
Que en el walkman repite la blancura de su nombre.
Antes era distinto. No teníamos butacas, no teníamos sindicato desunido, no éramos enemigos. Fuimos, igual que tú, personas amadas por alguien, personas cuyo reloj funcionaba al centavo y cuyas sienes latían al ritmo de un hechizo menos preciso y doloroso: menos lúcido. Es por eso que a veces, mientras jugamos dominó, recordamos —bajo el peso brutal de las curules, la insidiosa luz verde de las lámparas, la sed terrosa de la saliva y la respiración— nuestros antiguos mundos.
Entonces el War, que es el más avispado, se atempera: habla de literatura y negocios, muestra sus fotos de Ávila y Madrid, y ah cómo fastidian él y Laura, su ex esposa, tercos con el zoológico, una foto frente a cada jaula, como si toda España fuera unas pocas ruinas y un condominio de animales. Pero encima de todo, animales y casas y letreros, están el War y Laura que se amaban entonces.
Luego sigue el Conde: también él alza su popote y brinda por Europa (ya que su extranjerismo es delicioso): los bares gay, los museos cuyas piezas maestras aparecen poco a poco frente al espectador como dibujos de sal arrojada a puños sobre la realidad, y así el David de Miguel Ángel, y así las calles de París con iconos que señalan dónde deben cagar los perros.
A estas alturas los demás ya estamos lejos, inventando nuestro brindis de bohemio de noble corazón y gran cabeza. Todos tenemos un mar o un río, un Maverick cuatro puertas y el estéreo donde oímos por primera vez nuestra canción favorita, una ciudad al calce de la playa… Pero entonces, providencialmente, un segundo antes de que la malilla y el arrepentimiento nos ganen por completo, se levanta la sesión.
No hay acuerdos: sólo guiños y mudos juramentos de lealtad. Los Legales vuelven a sus antros de Baker Street. Los Esquiroles graban direcciones de internet en sus agendas electrónicas y se refugian en centros bancarios, edificios de veinte pisos y comandancias. Los Turistas cogen sus colchas de franela y tratan de bajarse la raya bebiendo leche tibia o masticando plátanos y chocolates.
Complacidos por el viejo tren del absurdo, los Ilegales emprendemos a esa hora la última huelga, nos enamoramos tercamente nuevamente, entonamos a coro con Clapton la canción de nuestra amada. Tomamos otras dosis y escuchamos, con un miedo sanguíneo y sobrenatural, el gorjeo de los primeros pájaros.
No somos fantasmas ni matones, tampoco niños histéricos con ganas de dormir. El alba es un espléndido billar, nosotros esa bola tan blanca y solitaria, y los colores y los números de mundo van a caer tarde o temprano.
Eso seguro: todo es cuestión de pegarle bien a la blanca.
Mariana**
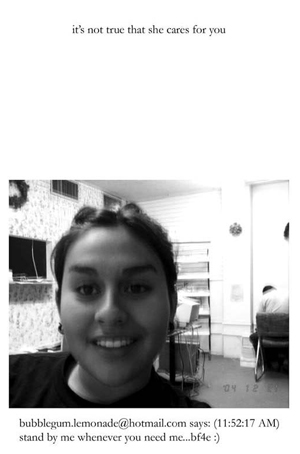 Mariana no estaba segura de cuál de los dos hombres era el que la sujetaba por la cintura y la empujaba a través del pasillo mientras el otro la besaba. Tal vez Adolfo, pensó: desde el principio sus movimientos le habían parecido más violentos. Mariana no estaba segura de cuál de los dos hombres era el que la sujetaba por la cintura y la empujaba a través del pasillo mientras el otro la besaba. Tal vez Adolfo, pensó: desde el principio sus movimientos le habían parecido más violentos.
La casa estaba a oscuras. Una puerta se abrió. Al otro lado se filtraba el resplandor de la tormenta. Entraron. Mientras uno mordía su cuello, pudo oler la exasperación con la que el otro arrancaba los botones de su blusa. Estuvo a punto de protestar, porque la prenda era costosa y ella estaba muy lejos de ser rica. Pero tuvo miedo de que las palabras descarnaran aún más la situación. Se tendió en la cama. La oscuridad giró sobre su rostro durante unos segundos. En su nuca, los resortes del colchón vibraron tensos, musicales. Bajo el resplandor de los relámpagos que giraban en torno a su cuerpo y se cristalizaban filosamente en sus pupilas, Mariana se dio cuenta que estaba muy borracha.
Al principio les advirtió que lo haría sólo con uno. Pero el ron y las caricias pudieron más que el pudor. Nunca había estado con dos hombres a la vez, y el que fueran hermanos acabó de excitarla: un espléndido chisme para la reunión de ex alumnas de los martes.
Mariana no quería ser la clase de mujer en que se había convertido la mayor parte de sus amigas, niñas avejentadas que languidecían de tristeza cuando les afloraba una espinilla, fanáticas del gimnasio y los suplementos juveniles, histéricas convencidas de que el sexo era asqueroso y el domingo perfecto consistía en ir al cine, comprar una Pepsi y ver a Brad Pitt con esmoquin. No eran las actitudes: era la falta de imaginación. Ella también pensaba que el sexo tenía algo de asqueroso, y por supuesto moría por Brad Pitt con esmoquin. Pero deseaba también hacer cosas locas o poco saludables y contárselas al mundo, cosas como aceptar la pastilla azul que le obsequiaba un desconocido en un rave, fornicar con dos hombres a la vez, comer un inmenso trozo de Vienetta viendo por televisión las películas del domingo, flirtear con lesbianas en la antesala del nutriólogo, salir con gays a quienes sus novios estaban buscando para darles una golpiza… No le importaba que sus amigas se escandalizaran, que dos o tres la hubieran llamado puta o loca o gorda en un momento de coraje: ella sólo quería diversiones e historias.
La imagen de Brad Pitt con esmoquin pasó de nuevo por su mente. Una mano la tomó por los cabellos y la obligó a ponerse de rodillas. Ella buscó a tientas el trozo de carne y lo puso en su boca.
—Ah, sí —repetía la voz de Rubén, hasta que Adolfo susurró: —Ya cállate, imbécil. No dejas que me concentre.
La obligaron a ponerse de pie y terminaron de desnudarla. Después la arrojaron boca abajo en el colchón. Mariana percibió que no había furia en lo que Adolfo y Rubén hacían con ella. Todo era crudo, tosco, descortés; pero no por deseo. Hasta donde intuía, aquellos gestos formaban parte de una obscenidad estudiada, mecánica. Esto le dio un poco de miedo.
Ya no estaba lloviendo. Los relámpagos eran cada vez más espaciados.
 Rubén se despojó del pantalón, rodeó la cama y volvió a plantar su miembro frente a ella. Adolfo le abrió las piernas con ambas manos y la penetró. Mariana resintió la falta de humedad en su pubis. Un viscoso ardor. Pero, poco a poco, el sabor del glande y el movimiento acompasado de la pelvis contra sus nalgas la hicieron olvidarse de sí misma. Los dos hombres parecían más tranquilos. Mariana supuso que empezaban a gozar la relación, y se esmeró en no perder el ritmo de sus movimientos, meciéndose entre uno y otro y conectando el placer de ambos a través de su cuerpo. Por un instante, ella también lo disfrutó. Relajó los músculos de la cadera, aflojó la franja de grasa que colgaba de su vientre y dejó que su mente divagara en densas coloraciones oscuras formadas por flashes que se desenvolvían en espiral. Sentía la lengua pastosa, la saliva espesa, las vértebras creciendo hacia la cabeza y saliendo de su cuerpo, multiplicándose en el aire como una escalinata. Rubén se despojó del pantalón, rodeó la cama y volvió a plantar su miembro frente a ella. Adolfo le abrió las piernas con ambas manos y la penetró. Mariana resintió la falta de humedad en su pubis. Un viscoso ardor. Pero, poco a poco, el sabor del glande y el movimiento acompasado de la pelvis contra sus nalgas la hicieron olvidarse de sí misma. Los dos hombres parecían más tranquilos. Mariana supuso que empezaban a gozar la relación, y se esmeró en no perder el ritmo de sus movimientos, meciéndose entre uno y otro y conectando el placer de ambos a través de su cuerpo. Por un instante, ella también lo disfrutó. Relajó los músculos de la cadera, aflojó la franja de grasa que colgaba de su vientre y dejó que su mente divagara en densas coloraciones oscuras formadas por flashes que se desenvolvían en espiral. Sentía la lengua pastosa, la saliva espesa, las vértebras creciendo hacia la cabeza y saliendo de su cuerpo, multiplicándose en el aire como una escalinata.
Las uñas de Rubén se clavaron en sus hombros.
—No te vengas —susurró Adolfo—. Mejor ya vamos a voltearla.
Mariana sintió que la desconectaban. Mientras Rubén se deslizaba debajo de su cuerpo, ella supo que no lograría recuperar el orgasmo. Sobre su piel quedó una lenta vibración, una onda de radio casi imperceptible que aún podía resultarle placentera si se concentraba en ella, pero que tendía a desvanecerse igual que un objeto metálico al impactar la superficie del agua. Había un rumor marino cada vez que una mano se colocaba sobre sus orejas. A través del sonido, imágenes líquidas la circundaron suavemente.
Adolfo deslizó unos de sus dedos entre los muslos de ella hasta palparle el ano.
—Oye, ¿qué te pasa? Eso sí que no.
Él la cogió por el mentón y la obligó a girar. Mariana trato de resistirse, pero la mano apretó su boca y la nariz hasta dejarla sin aliento.
—Mira, pinche puta: si me estás chingando te voy a madrear.
La soltó. Mariana aspiró desesperadamente. Una pelvis debajo de la suya. La voz de Adolfo, asordinada. Un carraspeo. Un estremecimiento de asco: la pegajosa baba resbalando por la piel. La carne rígida clavada en el recto. Todos sus poros se abrieron e incendiaron como si estuvieran lijándole el cuerpo. Creyó que de pronto engordaba, que sus vísceras comenzaban a colmarse de aire. Escuchó cómo los gases escapaban a través del canal adolorido. La indignación volvió a poseerla: manoteó e hizo el intentó de gritar, pero Adolfo la sujetó otra vez por el mentón y el torso. Mariana se imaginó atorada entre dos láminas retorcidas.
Rubén murmuraba frases incomprensibles y acariciaba los brazos de su hermano. Adolfo le repitió que se callara. Ella aflojó el cuerpo y, como si sus músculos hubieran estado frenando todos los fluidos, las lágrimas brotaron en gotas muy gruesas. Alrededor de su mentón, la mano de Adolfo tenía gusto a ajo.
Un rato después, cuado la liberaron, se dejó caer de espaldas sobre el colchón, cubriéndose el rostro con los brazos. Por el olor y la humedad supo que había manchado las sábanas de sangre y excremento.
—Vístete —le ordenó una voz—, no sea que tus ruidos hayan despertado a mamá. Y ya no llores, hombre. Cuando uno coge, tiene que coger hasta que duela.
Y otra voz, más lejana:
—Estuviste riquísima. De veras. Lástima que no haya luz, si no, te hubiéramos filmado.
Mariana hundió el rostro en la almohada. En su cabeza apareció de nuevo la imagen de Brad Pitt: cabello muy rubio adherido suavemente al cráneo, pasos lentos a lo largo de un pasillo cubierto de brocados rojos. Sonreía y chupaba una cuchara de crema de cacahuate.
El olor a mierda estaba llenándolo todo.
|


 Julián Herbert
Julián Herbert Los Ilegales llegamos al final de la asamblea. Nos sentamos en los últimos bancos, mezquinamente, tallándonos las narices con trapos duros. Por eso perdemos las votaciones. Por eso y porque somos una minoría sin grandes sumas de dinero, sin historia, sin placas ni pistolas, pero eso sí, todos blancos: sudamos misas blancas entonadas en nuestro propio nombre, secos y mojados, sin amigos en la procu, animales blancos con un billete muy roto o un popote resanado de mocos, seguidos cuando mucho por una canción de Eric Clapton que en el walkman repite: She don’t lie, she don’t lie, she don’t lie.
Los Ilegales llegamos al final de la asamblea. Nos sentamos en los últimos bancos, mezquinamente, tallándonos las narices con trapos duros. Por eso perdemos las votaciones. Por eso y porque somos una minoría sin grandes sumas de dinero, sin historia, sin placas ni pistolas, pero eso sí, todos blancos: sudamos misas blancas entonadas en nuestro propio nombre, secos y mojados, sin amigos en la procu, animales blancos con un billete muy roto o un popote resanado de mocos, seguidos cuando mucho por una canción de Eric Clapton que en el walkman repite: She don’t lie, she don’t lie, she don’t lie. 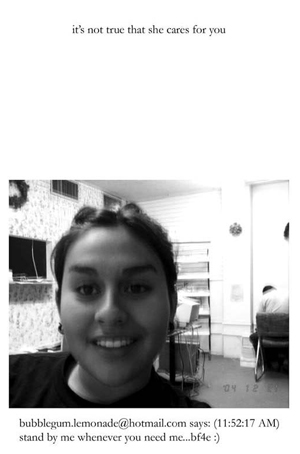 Mariana no estaba segura de cuál de los dos hombres era el que la sujetaba por la cintura y la empujaba a través del pasillo mientras el otro la besaba. Tal vez Adolfo, pensó: desde el principio sus movimientos le habían parecido más violentos.
Mariana no estaba segura de cuál de los dos hombres era el que la sujetaba por la cintura y la empujaba a través del pasillo mientras el otro la besaba. Tal vez Adolfo, pensó: desde el principio sus movimientos le habían parecido más violentos.  Rubén se despojó del pantalón, rodeó la cama y volvió a plantar su miembro frente a ella. Adolfo le abrió las piernas con ambas manos y la penetró. Mariana resintió la falta de humedad en su pubis. Un viscoso ardor. Pero, poco a poco, el sabor del glande y el movimiento acompasado de la pelvis contra sus nalgas la hicieron olvidarse de sí misma. Los dos hombres parecían más tranquilos. Mariana supuso que empezaban a gozar la relación, y se esmeró en no perder el ritmo de sus movimientos, meciéndose entre uno y otro y conectando el placer de ambos a través de su cuerpo. Por un instante, ella también lo disfrutó. Relajó los músculos de la cadera, aflojó la franja de grasa que colgaba de su vientre y dejó que su mente divagara en densas coloraciones oscuras formadas por flashes que se desenvolvían en espiral. Sentía la lengua pastosa, la saliva espesa, las vértebras creciendo hacia la cabeza y saliendo de su cuerpo, multiplicándose en el aire como una escalinata.
Rubén se despojó del pantalón, rodeó la cama y volvió a plantar su miembro frente a ella. Adolfo le abrió las piernas con ambas manos y la penetró. Mariana resintió la falta de humedad en su pubis. Un viscoso ardor. Pero, poco a poco, el sabor del glande y el movimiento acompasado de la pelvis contra sus nalgas la hicieron olvidarse de sí misma. Los dos hombres parecían más tranquilos. Mariana supuso que empezaban a gozar la relación, y se esmeró en no perder el ritmo de sus movimientos, meciéndose entre uno y otro y conectando el placer de ambos a través de su cuerpo. Por un instante, ella también lo disfrutó. Relajó los músculos de la cadera, aflojó la franja de grasa que colgaba de su vientre y dejó que su mente divagara en densas coloraciones oscuras formadas por flashes que se desenvolvían en espiral. Sentía la lengua pastosa, la saliva espesa, las vértebras creciendo hacia la cabeza y saliendo de su cuerpo, multiplicándose en el aire como una escalinata. 