|
Pienso en eso*
–¿Sabías que en el siglo XVI se consideraba indecoroso y poco honesto rascarse la cabeza mientras se comía y sacarse del cuello o de la espalda piojos y pulgas u otra miseria y matarla delante de la gente?1
Ése sería el tipo de preguntas que haría a Verónica después de leer algunos párrafos del libro que tengo entre las manos, pero ya no está más, se fue hace varios días y todavía lanzo preguntas a nadie, a la nada, a veces pienso en eso y en que Verónica Contreras se sentaba siempre con las piernas ligeramente separadas.
En otras ocasiones pongo a todo volumen en el estéreo de ella Pithecanthropus Erectus de Mingus2 para distraerme de esta soledad, aunque poco a poco me acostumbro. Tal vez pronto no recuerde nada, de hecho mi situación comienza a ser cómoda. Por eso no me he bañado en un par de días, a lo mejor no estaban tan errados en el siglo XVI, últimamente me siento más fuerte, más inteligente, con ganas de coger hasta con cinco mujeres.
 Entonces pienso en buscar una puta,3 podría pagarle lo suficiente como para hundirme en su olvido un día entero. También le pagaría las comidas y tal vez le preste mi baño. Tendría que estar dispuesta a todas mis perversiones y a que la llame Verónica de vez en cuando, sobre todo en estos momentos: cuando le dé por detrás o me venga en su cara. Podría poner a Mingus para no escuchar sus gritos de dolor, porque ahora no sería caballeroso, la embestiría sin ningún recato, sin preparar los músculos antes, ella no podría caminar bien en varios días, a veces pienso en eso y en que Verónica Contreras se sentaba siempre con las piernas ligeramente separadas. Entonces pienso en buscar una puta,3 podría pagarle lo suficiente como para hundirme en su olvido un día entero. También le pagaría las comidas y tal vez le preste mi baño. Tendría que estar dispuesta a todas mis perversiones y a que la llame Verónica de vez en cuando, sobre todo en estos momentos: cuando le dé por detrás o me venga en su cara. Podría poner a Mingus para no escuchar sus gritos de dolor, porque ahora no sería caballeroso, la embestiría sin ningún recato, sin preparar los músculos antes, ella no podría caminar bien en varios días, a veces pienso en eso y en que Verónica Contreras se sentaba siempre con las piernas ligeramente separadas.
El libro que últimamente he leído trata sobre las costumbres higiénicas de la Edad Media y, con todo, éste no me quita el recuerdo de Verónica, sobre todo aquella noche en que mientras cogíamos preguntó:
—¿Te gustaría que te orinara encima?
Enseguida me negué, aunque después de un tiempo no me ha parecido tan desagradable, quizá la gente de la Edad Media lo hacía a menudo, a veces pienso en eso y en que Verónica Contreras se sentaba siempre con las piernas ligeramente separadas.
Alguna vez pienso en cuando mi soledad empezó.
Justo un día antes de que Verónica Contreras se largara, habíamos cogido bastante, probablemente había sido mi mejor noche, no terminé tan cansado y logré que Verónica rozara el infinito varias veces.4
Ahora no podría hacer nada de eso porque he bebido varias botellas de cerveza y ni siquiera puedo masturbarme recordándola. Tampoco podré traer a Kristal si sigo sin bañarme y apestando a rata, pienso en eso y en que Verónica Contreras se sentaba siempre con las piernas ligeramente separadas.
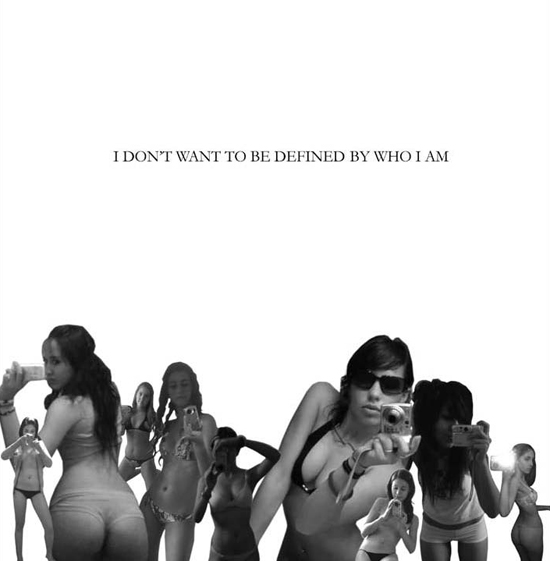
La destrucción y el orden
—¿Usted es escritor, verdad?
Esteban volteó a ver al taxista. Apenas había saludado al subir, dio instrucciones y guardó silencio.
—¿Por qué lo dice?
—Pues por la ropa y la barba y los lentes. Aparte trae varios libros en la mano.
Esteban se fastidió, no tenía ganas de platicar con un taxista. La situación le estaba absorbiendo la mente. No era para menos, en el trabajo despedían gente…
—Entonces, ¿es o no es escritor? —insistió el taxista.
—Trabajo en un periódico.
—Ah, entonces sí es escritor.
También estaba el problema de la niña, esa enfermedad no terminaba de irse. Ya llevaba casi tres semanas en cama. Definitivamente parecía que todo se iba a la mierda. Es decir: TODO SE IBA A LA MIERDA. Y luego también tenía el problema con Sandra; ella creía que Esteban la engañaba. Pero no podía ser infiel, el trabajo lo agotaba, lo dejaba exhausto. Al final del día se echaba sobre el sofá a ver la televisión. Se sentía como un trapo viejo tirado en medio del sillón. Un trapo viejo y cansado. Así que era imposible buscar a otra mujer. Quiero decir, todos sabemos cómo es eso. Pero no podía negar que las piernas de aquella mujer eran bellas. Esteban se refería a las de la diseñadora, una de las diseñadoras. Aunque después de verla miraba hacia abajo para observar con curiosidad su abdomen, su propio abdomen, quiero decir. La grasa sobresalía; antes era poca; ahora parecía como si quisiera escapar, romper los botones de la camisa y asomarse impúdicamente. “Hola, soy la grasa, la panza de Esteban, ¿me das un beso?”
Las piernas de la diseñadora se verían muy bien a un lado de esa grasa descomunal, se verían excelentemente. Esteban continuaba su trabajo, a redactar esa nota espantosa, a sepultar un poco más su vida. Sí, él era algo melodramático, pero los escritores rusos eran melodramáticos, ¿por qué yo no?, se preguntó Esteban.
Así que lo más conveniente, lo mejor, era proponerle a Sandra una cena. Llevarla a un restaurante y después, quizá a un hotel, como lo hacían antes de los celos y el empleo y la niña y la mierda acumulándose cada día, cayendo pedazo a pedazo. Pero tal vez todavía no era conveniente hacer eso, tenía que recordar a la niña que seguía enferma. Por mientras, la cena no podría ser. Aparte, si salían tendrían que limitar otros gastos. El sueldo no alcanzaba. Entonces lo mejor era pensar en otra cosa.
—¿Oiga? ¿Oiga?
—Disculpe, me distraje, ¿qué decía?
—Que entonces sí es escritor. Así son los escritores, agarran sus viajesotes. Eso me lo dijo un profe de prepa que tuve. Él decía que los escritores se ponían a viajar con su mente, con su imaginación, que volaban por el mundo y veían otras culturas.
De qué diablos estaba hablando el taxista, puta madre, pensó Esteban. También pensó en comprar unas flores, a lo mejor eso lograba hacer que Sandra se calmara. Ésa era la respuesta, comprar un par de rosas y entregárselas. Pero no, tal vez no era tan buena idea.
—Segurote ya se imaginó una historia ahorita mismo, ¿verdad?
—¿Cómo?
—Sí, que usted ya debió hacer una historia en un ratito. A mí se me hace que va a hacer una sobre un taxista, ¿verdad?
—No lo había pensado.
—Ese profe de prepa del que le hablo decía que los escritores hacen historias de cualquier cosa. Bien loco, ¿verdad?
—A lo mejor —respondió displicente Esteban.
 Y no se calla el cabrón, probablemente llevarle unas rosas no es tan buena idea. La mente de Esteban divagaba, las flores podrían desatar otro infierno. Sandra creería que se sintió culpable por sus infundados engaños y entonces rechazaría agresivamente el regalo. No solamente rechazar las flores, sino que ésa fuera la excusa para marcharse de la casa. Que lo haga, pensó Esteban, que se vaya a la chingada. Lo malo es que también se llevaría a la niña y así como se encuentra no serían buenos los sobresaltos. Entonces eso no tenía solución. Tendría que pensar en otra cosa. De todas maneras el viaje era largo, había que cruzar la ciudad entera, hay tiempo de sobra. Y no se calla el cabrón, probablemente llevarle unas rosas no es tan buena idea. La mente de Esteban divagaba, las flores podrían desatar otro infierno. Sandra creería que se sintió culpable por sus infundados engaños y entonces rechazaría agresivamente el regalo. No solamente rechazar las flores, sino que ésa fuera la excusa para marcharse de la casa. Que lo haga, pensó Esteban, que se vaya a la chingada. Lo malo es que también se llevaría a la niña y así como se encuentra no serían buenos los sobresaltos. Entonces eso no tenía solución. Tendría que pensar en otra cosa. De todas maneras el viaje era largo, había que cruzar la ciudad entera, hay tiempo de sobra.
También el vecino era un problema, el que vivía a un lado de la casa, de la de Esteban, quiero decir. El cabrón estaba jodiendo con el ruido. Todos los días ponía su música a todo volumen. Lo peor del caso era lo que escuchaba: cumbias. Todo el puto día cumbias. Pero digamos que ése era un problema menor. Aunque debería solucionarlo. A eso se abocaría en cuanto pudiera dejar de preocuparse por el trabajo.
Y es que ahí estaban los chismes, los rumores de los despidos. Ya habían corrido a unas diez o quince personas. Esteban regresó a su realidad inmediata. Era un semáforo en rojo. A su derecha unos policías subían a dos tipos a una camioneta. Los llevaban esposados. Uno de ellos traía los ojos rojos. Lloraba, lloraba como una nena. El otro lo veía y solamente meneaba la cabeza. El de las lágrimas decía algo a los impasibles policías. El verde se encendió. Los ojos del llorón y los de Esteban se cruzaron por un momento. Esteban no encontró nada atrás de esa mirada. Era como si ahora todo estuviera muerto para él, para el esposado quiero decir.
También habían despedido a un amigo suyo. Eso fue la semana pasada. Desde entonces no lo había visto. Aunque le dijeron que no salía de su casa, de su cama. La mujer estaba embarazada. Tampoco ella salía. Ninguno de los dos movía un dedo. Nada.
—¿Quiere escuchar una historia?
El taxista era necio y molesto. Esteban no tuvo otra opción, suspiró quedamente y dijo:
—A ver.
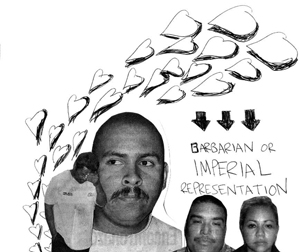 Sabía que no pondría atención, a menos, claro, a menos que la historia fuera interesante, más que la suya, la propia, la de Esteban, quiero decir. Y es que empezaba a ponerse de nuevo autocompasivo. De pronto sentía una opresión en el pecho, era como si una caja fuerte le cayera encima. Espantoso. La sensación acudía a él muy pocas veces, pero cuando esto sucedía no controlaba sus reacciones. Ya había zarandeado a Sandra una vez. Esa noche él llegó tarde, fue con unos compañeros del trabajo por unas cervezas. Regresó levemente ebrio, Sandra estaba en la cama, enojada, es más, encabronadísima. Comenzaron los reclamos. Esteban aguantó, soportó hasta que sus oídos empezaron a zumbar y escuchaba las palabras de su mujer atrás de un pillido agudo. Entonces aguantó un poco más. Luego fue demasiado. Sintió esa opresión en el pecho, primero suavemente, después como si fuera de cien kilos. Tuvo que agarrarla de los hombros, estrujarla y zarandearla. ¿Y qué si había visto mujeres?, le dijo. ¿Y qué si estaban buenas?, le dijo. ¿Y qué si había coqueteado? También le dijo. ¿Y qué si tuvo intenciones de llevarse una al hotel? Le volvió a decir. ¿Y qué si lo hubiera hecho? Le dijo y luego agregó: aunque no lo hice. Pero ¿y qué?, ¿qué harías? Sandra lo miró, lo miró durante un minuto, un minuto que se alargó y se alargó y parecía que lo había estado mirando toda la puta vida. Toda, desde que nació hasta ese momento. Ese momento en especial. Después de mirarlo, le dio la espalda y se acostó. Esteban fue al baño a vomitar lo que había tomado. De inmediato se sintió culpable. Pensó en el único momento en que engañó a Sandra hacía tres años. Ella nunca lo supo. Sabía que no pondría atención, a menos, claro, a menos que la historia fuera interesante, más que la suya, la propia, la de Esteban, quiero decir. Y es que empezaba a ponerse de nuevo autocompasivo. De pronto sentía una opresión en el pecho, era como si una caja fuerte le cayera encima. Espantoso. La sensación acudía a él muy pocas veces, pero cuando esto sucedía no controlaba sus reacciones. Ya había zarandeado a Sandra una vez. Esa noche él llegó tarde, fue con unos compañeros del trabajo por unas cervezas. Regresó levemente ebrio, Sandra estaba en la cama, enojada, es más, encabronadísima. Comenzaron los reclamos. Esteban aguantó, soportó hasta que sus oídos empezaron a zumbar y escuchaba las palabras de su mujer atrás de un pillido agudo. Entonces aguantó un poco más. Luego fue demasiado. Sintió esa opresión en el pecho, primero suavemente, después como si fuera de cien kilos. Tuvo que agarrarla de los hombros, estrujarla y zarandearla. ¿Y qué si había visto mujeres?, le dijo. ¿Y qué si estaban buenas?, le dijo. ¿Y qué si había coqueteado? También le dijo. ¿Y qué si tuvo intenciones de llevarse una al hotel? Le volvió a decir. ¿Y qué si lo hubiera hecho? Le dijo y luego agregó: aunque no lo hice. Pero ¿y qué?, ¿qué harías? Sandra lo miró, lo miró durante un minuto, un minuto que se alargó y se alargó y parecía que lo había estado mirando toda la puta vida. Toda, desde que nació hasta ese momento. Ese momento en especial. Después de mirarlo, le dio la espalda y se acostó. Esteban fue al baño a vomitar lo que había tomado. De inmediato se sintió culpable. Pensó en el único momento en que engañó a Sandra hacía tres años. Ella nunca lo supo.
—La historia comienza con un pendejo. Pero un verdadero pendejo. El tipo fue una noche a tomar unas cervezas. De ahí, después de tomarse algunas tenía que caminar a su casa. En realidad no tenía por qué caminar, pero decidió hacerlo. Para llegar tenía que pasar por un puente. La verdad, la mera neta es que no tenía por qué pasar por el puente, pues era un puente que cruzaba un vado de río seco. Así que podía haberse ido por abajo. Pero el tipo decidió irse por arriba. ¿Cómo ve?
—Pues, órale —contestó Esteban y la historia continuó.
—Entonces el tipo, que estaba un poco borracho, a medio puente se asoma por la orilla. Se asomó porque dicen que había visto algo raro, algo así como el cuerpo de un muerto o un carro que había caído del puente. El caso es que se asoma y se va de boca. El tipo cae inexorablemente al vacío.
Esteban rió; no sabía si porque imaginó a la persona cayendo o por la última frase del taxista. El conductor volteó a verlo y frunció las cejas. En realidad se lo estaba tomando en serio, no era ninguna broma para él, para el taxista, quiero decir. Esteban intentó contener la risa.
El taxista miró por primera vez con desconfianza. Suspiró enviando los ojos hacia arriba. Después continuó su historia:
—El caso es que el tipo se cayó del puente, como dije, inexorablemente, y quedó medio golpeado: milagrosamente había sobrevivido. Los de la Cruz Roja lo atendieron y le proporcionaron un café, luego lo dieron de alta. Hasta aquí todo medio extraño, pero común.
—Ajá.
—Lo raro fue que después de esa caída, el tipo, no conforme con lo sufrido, siguió con la borrachera. La primera caída fue un viernes en la noche, para la tarde del domingo lo volvieron a encontrar pero ahora en un canal, ése al que le dicen de Sacramento, ¿sí lo conoce?
—Más o menos.
—Es uno que lleva agua de una presa, a veces está tumultuoso. El caso es que el tipo para la tarde del domingo ya estaba muerto, se había caído al canal. Se ahogó. Era como si el destino hubiera escogido a esa persona para descargar su puño inexorable. Era como si todo estuviera ya determinado por el ciego destino.
—El ciego desttt —ahí fue cuando Esteban no lo soportó más. Era el peor ataque de risa que había tenido desde hacía mucho tiempo. No podía parar. La risa le brotaba desde la garganta y explotaba en su boca.
El taxista primero miró desconcertado. Después comenzó a indignarse. ¿Le parece chistoso?, le preguntó.
—¿Eso le parece gracioso? A mí no me hace ninguna gracia.
—Disculpe, es que el ciegtttrr —el ataque regresó con mayor potencia.
—¿Entonces sí le parece chistoso?; usted es un majadero, cree que esta historia es graciosa. Es una historia muy seria y se la cuento nomás porque usted es escritor. Quería que supiera una historia importante, a ver si podía hacerla cuento. Pero se ríe majaderamente. Es usted un imbécil, un animal, un, un, un…
El tartamudeo desternilló a Esteban quien no podía parar, es decir, que no podía parar de reírse. Todo estaba saliendo por ahí, por la risa. Su mente le decía que era momento de disculparse y guardar silencio. Su mente sólo estaba molestando. Su risa acababa con todo y lo ponía en su lugar. Es decir, su risa era la destrucción y el orden. Y Esteban se reía, se carcajeaba.

—Le voy a contar otra historia —dijo el taxista indignado mientras daba una vuelta bruscamente. Esteban se fue hacia un lado, su cabeza golpeó contra uno de los vidrios. El golpe hizo que riera todavía más fuerte.
—Es una historia sobre un número, una clave que usamos los trabajadores del volante. Cuando decimos ese número por la radio, significa que necesitamos ayuda, que algún hijo de la chingada quiere aprovecharse. Entonces los compañeros, los camaradas llegan para ayudar. Suelen traer barras de fierro y bates —interrumpió para decir algo por la radio—. Los golpes son muy duros y nosotros no perdonamos.
Esteban se reía más fuerte y vio que sus manos temblaban, en realidad se estaba cagando de miedo. Quiero decir que tenía mucho, mucho, mucho, mucho miedo. Nunca había tenido tanto en su vida y lo sabía. Intentó controlar sus manos, las puso sobre sus piernas. Por unos segundos creyó que si controlaba sus manos controlaría su risa. Pero sus manos siguieron temblando sobre sus piernas.
—Ésa es la historia que le quería contar, hijo de la chingada.
Esteban sintió un frenón y vio las luces de otro carro alumbrando el interior del auto. Todavía reía cuando unas manos lo agarraron de la ropa y lo jalaron hacia fuera violentamente, lejos del taxi.

|
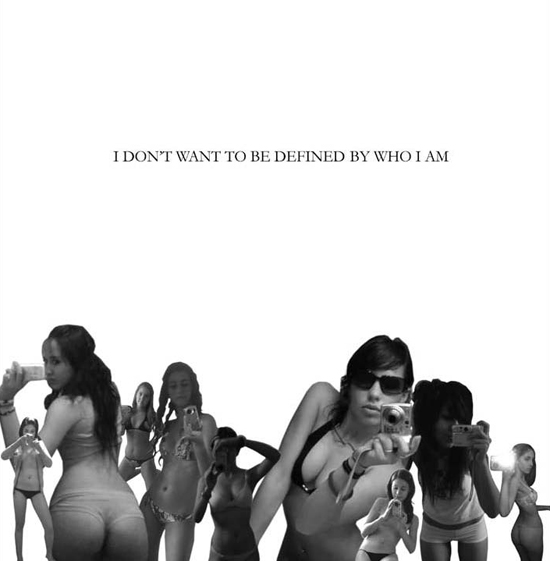




 Daniel Herrera
Daniel Herrera Entonces pienso en buscar una puta,
Entonces pienso en buscar una puta, Y no se calla el cabrón, probablemente llevarle unas rosas no es tan buena idea. La mente de Esteban divagaba, las flores podrían desatar otro infierno. Sandra creería que se sintió culpable por sus infundados engaños y entonces rechazaría agresivamente el regalo. No solamente rechazar las flores, sino que ésa fuera la excusa para marcharse de la casa. Que lo haga, pensó Esteban, que se vaya a la chingada. Lo malo es que también se llevaría a la niña y así como se encuentra no serían buenos los sobresaltos. Entonces eso no tenía solución. Tendría que pensar en otra cosa. De todas maneras el viaje era largo, había que cruzar la ciudad entera, hay tiempo de sobra.
Y no se calla el cabrón, probablemente llevarle unas rosas no es tan buena idea. La mente de Esteban divagaba, las flores podrían desatar otro infierno. Sandra creería que se sintió culpable por sus infundados engaños y entonces rechazaría agresivamente el regalo. No solamente rechazar las flores, sino que ésa fuera la excusa para marcharse de la casa. Que lo haga, pensó Esteban, que se vaya a la chingada. Lo malo es que también se llevaría a la niña y así como se encuentra no serían buenos los sobresaltos. Entonces eso no tenía solución. Tendría que pensar en otra cosa. De todas maneras el viaje era largo, había que cruzar la ciudad entera, hay tiempo de sobra. 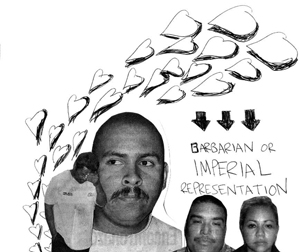 Sabía que no pondría atención, a menos, claro, a menos que la historia fuera interesante, más que la suya, la propia, la de Esteban, quiero decir. Y es que empezaba a ponerse de nuevo autocompasivo. De pronto sentía una opresión en el pecho, era como si una caja fuerte le cayera encima. Espantoso. La sensación acudía a él muy pocas veces, pero cuando esto sucedía no controlaba sus reacciones. Ya había zarandeado a Sandra una vez. Esa noche él llegó tarde, fue con unos compañeros del trabajo por unas cervezas. Regresó levemente ebrio, Sandra estaba en la cama, enojada, es más, encabronadísima. Comenzaron los reclamos. Esteban aguantó, soportó hasta que sus oídos empezaron a zumbar y escuchaba las palabras de su mujer atrás de un pillido agudo. Entonces aguantó un poco más. Luego fue demasiado. Sintió esa opresión en el pecho, primero suavemente, después como si fuera de cien kilos. Tuvo que agarrarla de los hombros, estrujarla y zarandearla. ¿Y qué si había visto mujeres?, le dijo. ¿Y qué si estaban buenas?, le dijo. ¿Y qué si había coqueteado? También le dijo. ¿Y qué si tuvo intenciones de llevarse una al hotel? Le volvió a decir. ¿Y qué si lo hubiera hecho? Le dijo y luego agregó: aunque no lo hice. Pero ¿y qué?, ¿qué harías? Sandra lo miró, lo miró durante un minuto, un minuto que se alargó y se alargó y parecía que lo había estado mirando toda la puta vida. Toda, desde que nació hasta ese momento. Ese momento en especial. Después de mirarlo, le dio la espalda y se acostó. Esteban fue al baño a vomitar lo que había tomado. De inmediato se sintió culpable. Pensó en el único momento en que engañó a Sandra hacía tres años. Ella nunca lo supo.
Sabía que no pondría atención, a menos, claro, a menos que la historia fuera interesante, más que la suya, la propia, la de Esteban, quiero decir. Y es que empezaba a ponerse de nuevo autocompasivo. De pronto sentía una opresión en el pecho, era como si una caja fuerte le cayera encima. Espantoso. La sensación acudía a él muy pocas veces, pero cuando esto sucedía no controlaba sus reacciones. Ya había zarandeado a Sandra una vez. Esa noche él llegó tarde, fue con unos compañeros del trabajo por unas cervezas. Regresó levemente ebrio, Sandra estaba en la cama, enojada, es más, encabronadísima. Comenzaron los reclamos. Esteban aguantó, soportó hasta que sus oídos empezaron a zumbar y escuchaba las palabras de su mujer atrás de un pillido agudo. Entonces aguantó un poco más. Luego fue demasiado. Sintió esa opresión en el pecho, primero suavemente, después como si fuera de cien kilos. Tuvo que agarrarla de los hombros, estrujarla y zarandearla. ¿Y qué si había visto mujeres?, le dijo. ¿Y qué si estaban buenas?, le dijo. ¿Y qué si había coqueteado? También le dijo. ¿Y qué si tuvo intenciones de llevarse una al hotel? Le volvió a decir. ¿Y qué si lo hubiera hecho? Le dijo y luego agregó: aunque no lo hice. Pero ¿y qué?, ¿qué harías? Sandra lo miró, lo miró durante un minuto, un minuto que se alargó y se alargó y parecía que lo había estado mirando toda la puta vida. Toda, desde que nació hasta ese momento. Ese momento en especial. Después de mirarlo, le dio la espalda y se acostó. Esteban fue al baño a vomitar lo que había tomado. De inmediato se sintió culpable. Pensó en el único momento en que engañó a Sandra hacía tres años. Ella nunca lo supo. 